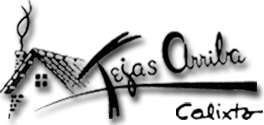Primer domingo
1. Gente así, como uno
«En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y el tentador se le acercó». —San Mateo, cap. 4.
En la historia de Buda leemos las más extrañas anécdotas. Habiéndose encarnado en una liebre, cierta vez se asó a sí mismo, en provecho de un brahmán hambriento. Y luego, siendo un compasivo príncipe, se entregó a una tigresa, la cual lo devoró totalmente, dejando únicamente las botas.
Si Jesús le hubiera hecho caso al espíritu del mal convirtiendo las piedras en pan, arrojándose del pináculo del templo y aceptando el gobierno de toda la Tierra, hoy lo conoceríamos como un mago, un charlatán. Pero nunca como un Dios hecho hombre.
Así comprendemos mejor el relato de las tentaciones de Cristo. Los apóstoles insistían ante las primeras comunidades que el Señor era un hombre verdadero. No un fantasma, ni tampoco un profeta extraordinario, con algunas actitudes humanas.
¿Pero aquellas tentaciones de Cristo también nos halagan a nosotros? Quizás no. Para el hombre de hoy son demasiado burdas. A nosotros nos acechan otras propuestas de mal, no menos insinuantes, ni menos peligrosas. Jesús fue tentado en el desierto. A nosotros nos seduce la ciudad, con su tropel de vida, su anonimato, la violencia que azota sus calles.
Cada edad padece sus propias tentaciones. Los jóvenes quisieran despilfarrar su salud y sus bienes, amar de cualquier modo, triunfar destruyendo a los demás. A los adultos nos atraen el orgullo, el egoísmo y los rencores. Los gente mayor es tentada de avaricia, de resentimiento y desconfianza. Mientras los teólogos discuten hasta dónde es poderoso el mal y hasta dónde podemos enfrentarlo.
Pero una cosa es cierta: durante las veinticuatro horas del día sentimos que es posible fallarle a Dios sobre ese campo de batalla del propio corazón. Allí ocurren cortas escaramuzas, que desembocan en vergonzosas derrotas.
Y también contiendas de muchas horas, tal vez días, bajo la mirada paternal de Dios, que es nuestra fuerza y nuestro escudo.
El Señor revela su plan en la conciencia. Una lumbre de lo alto, cuyo resplandor puede opacarse, para brillar luego mostrándonos la calidad de nuestros actos. Pero si alguien le lanza piedras a esa luz, ella se apagará, dejándolo en tinieblas, incapaz de regresar a Dios.
Muchos pecados, es verdad, producen una satisfacción inmediata: logramos el objetivo, nos creímos vencedores. Pero enseguida nos sentimos inmensamente cobardes.
Jesús, llevado por el mal al desierto, nos enseña que la tentación es equipaje obligado de nuestro paso por la Tierra. Pero además que el pecado no es invencible, si nos tomamos de la mano con Dios.
No conviene, de otro lado, vivir coleccionando remordimientos y amarguras. Pertenecemos por derecho propio a la categoría de pecadores. Pero el Señor sabe colocarnos más tarde en el gremio de los perdonados.
Cierto cristiano, integrante de un grupo apostólico, vivía acomplejado ante sus compañeros, los cuales presumían de perfectos. Un día acudió al templo y oyó que el sacerdote predicaba: «A todos nos sucede. Las tentaciones nos asaltan y yo también he dejado de hacer el bien y de pronto he pecado».
Gracias, Señor, exclamó aquel hombre. Al fin encuentro gente así, como uno.
2. Arriesgarnos al desierto
«Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre». —San Mateo, cap. 4.
En un paraje agreste, a pocos kilómetros del actual Jericó, sitúa la tradición el lugar de las tentaciones de Cristo. Su áspera topografía realiza aquella descripción del profeta: «Tierra abrasada, región árida, morada de chacales y de víboras».
En la literatura bíblica, el desierto significa originalmente lugar de paso hacia la tierra prometida. Escuela, antesala y noviciado del pueblo de Dios, antes de alcanzar la realización de las promesas.
Israel se atreve a la aventura del desierto, de la cual sólo el brazo de Dios podrá librarla.
También Jesús se arriesga al desierto, allí donde no existe ni el agua, ni la vegetación, ni los caminos, ni una morada permanente. Cristo se encuentra entonces desvalido, despojado de todo, menos de la protección amorosa del Padre.
Este es el sentido de la Cuaresma que hemos iniciado hace poco, marcándonos la frente con ceniza: arriesgarnos al desierto. Despojarnos de todas nuestras seguridades: prestigio, dinero, experiencia, dosis personal de sinceridad, tradición de hombres de bien, por haber vivido largo tiempo con el Señor.
Estas seguridades son válidas bajo ciertos aspectos, pero no alcanzan, lo hemos comprobado muchas veces, a darnos una salvación definitiva.
Necesitamos confiarnos a la seguridad que da el Señor.
En nuestro desierto, como le sucedió a Jesús, también asedian las tentaciones.
Los evangelistas sintetizan en tres tentaciones prototípicas las que Cristo superó.
Las nuestras serán más numerosas: miedo a encontrarnos cara a cara con nuestra pequeñez, terror a renunciar a nuestra seguridad, falta de fe en la tierra prometida, deseo de quedarnos en la rutina de nuestras faltas: una fe mediocre, llena de frustraciones interiores.
Quien no se arriesga hasta el desierto, no logrará la tierra prometida. Jesús la alcanzó aquella mañana de Pascua. Nosotros, el día en el que reconciliados con el Señor y con los hermanos, demos el paso de nuestra propia pascua.
No existe otra alternativa: o permanecer en la seguridad de Egipto, cautivos y extranjeros, o arriesgarnos al desierto, aunque haya que afrontar las tentaciones.
Esta Cuaresma puede ser también para nosotros escuela, antesala y noviciado para llegar a la tierra prometida.
3. Nuestra débil condición
«En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo». —San Mateo, cap. 4.
Juan Jacobo Rousseau nos dijo en Emilio o la educación que cada uno de nosotros es totalmente bueno. Pero enseguida la sociedad nos corrompe. Federico Nietzsche nos asegura que somos plenamente malvados.
Parece que el filósofo alemán exagera un poco las tintas.
La verdad de todo esto se encuentra en un término medio. Somos personas con inmensa capacidad para el bien, pero, a la vez, con amplias posibilidades de mal. Nuestra vida es como una película en la cual el mismo personaje se desempeña como héroe y como criminal.
El Evangelio nos presenta a Cristo tentado en el desierto por el diablo. Los evangelistas describen tres tentaciones diversas que equivalen a otras tantas circunstancias peligrosas en la vida de cualquier mortal. Coyunturas en las que nos sentimos impulsados a abrazar el mal, apartándonos de Dios.
Convertir las piedras en pan significa vivir a ras de tierra, sin cultivar ideales superiores. Arrojarse desde el pináculo del templo equivale a aparentar lo que no somos. Es hacer de la vida una comedia para evitar compromisos y responsabilidades. Arrodillarse ante el demonio es renunciar a la propia dignidad, dejarnos corromper, y entronizar en el corazón el ídolo de turno.
A veces la tentación no presentará unos perfiles definidos. Nos sentiremos empujados, no tanto a realizar lo ilícito cuanto a romper unos moldes, a quebrar una marca de libertad, a afirmar nuestra autonomía, para compensarnos de ciertas frustraciones inconscientes.
A veces desconocemos la tentación, pues nos dejamos llevar de todo impulso. Pero enseguida el remordimiento nos hará comprender que obramos mal.
A otros, como en el caso de Jesús, la tentación no los conducirá al pecado. Pero siempre será una prueba, una cruz, una angustia, una atracción de polos distintos, una pesada oscuridad.
Tentados de diversas maneras y conscientes de nuestra débil condición, sentimos un deseo tenaz de abandonar nuestra vida ordinaria, nuestras ocupaciones y correr al desierto. Pero por extraña coincidencia, allí fue donde Cristo se encontró con el mal.
Ese desierto es nuestra propia intimidad, nuestra personal soledad. Rilke nos dice: «No es que el hombre esté solo. Es que sencillamente es solitario». Por eso los acontecimientos más solemnes de nuestra historia transcurren siempre en nuestro desierto interior.
Sin embargo, desde nuestra pobreza, podemos invocar al Padre de los Cielos con una antigua oración de la liturgia: «Señor, en el conflicto sé para nosotros ayuda, descanso en el camino, sombra en la canícula, abrigo en el frío y en la lluvia, vehículo en el cansancio, refugio en la adversidad y en el naufragio puerto seguro».
— o o o —
Segundo domingo
1. ¡Qué bueno estar aquí!
«En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó a un monte. Allí se transfiguró delante de ellos». —San Mateo, cap. 17.
Detrás de bambalinas, los maquilladores realizan su trabajo con esmero de artistas. En poco tiempo transfiguran a cada personaje de la telenovela. Allí la dama encopetada y orgullosa, el galán intruso, la importuna muchacha del servicio, el mensajero malicioso, la abuela porfiada y vivaracha. Los afeites y los ropajes todo lo pueden.
Más tarde, un proceso a la inversa devolverá a aquellos comediantes a la vida real: una sufrida ama de casa, el estudiante de sistemas, la dirigente de un grupo de oración, una profesora de idiomas, el contador de una empresa, la vendedora de seguros.
Todos los evangelistas, menos el cuarto, nos cuentan la transfiguración del Señor. Un acontecimiento que tuvo lugar en la cima de un monte, cuyos únicos testigos fueron Pedro, Santiago y Juan, su hermano.
Pero este hecho no consistió en que el Maestro se vistiera de galas y colores. Tampoco fue un despojo de su condición mortal para mostrarse sólo como Dios. Según la tradición judía nadie podría ver a Dios sin morir. Consistió, ante todo, en que el Señor hizo sentir a estos discípulos, en su mente y probablemente también en los ojos, quién era Él. En otras palabras, les ofreció una experiencia fuerte y profunda de su condición de Hombre Dios, de Mesías.
Aquellos hombres asustados, al relatar más tarde lo sucedido, hablaron de luz y de colores: «Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos». Contaron de Moisés y de Elías que hablaban con Jesús. Y de una voz del cielo: «Este es mi hijo predilecto».
La teología nos presenta la fe cristiana como «una experiencia personal de Dios por medio de Jesucristo». Ha de ser personal, aunque pudo iniciarse dentro de un grupo. Casi siempre en familia. Pero luego es necesario que yo, como persona única e irrepetible, haga consciente esa experiencia. Acepte dentro de mí la presencia y la acción de ese Dios que me ama. De ahí los distintos senderos que conducen a la fe. Las variadas historias de quienes comprometimos la vida con Jesucristo.
Sin embargo, es frecuente que la experiencia religiosa se mantenga en estado de hibernación y no alcance a transformar al creyente. Y de otro lado, muchos se preguntan: ¿por qué Dios no se me manifiesta?
La pregunta está mal planteada. El Señor se ha comprometido a mostrarse. Es el proceso de la revelación, desde los tiempos de Abraham.
Pero de nuestra parte no estamos atentos a sus signos.
Porque la fe —dice un autor— exige las mismas actitudes que el sueño: cerrar los ojos para contemplar otros paisajes. Y abrir las manos, separándolas de tantas cosas relativas.
Jesús desea que yo me transfigure, pero no por afeites y ropajes para esta comedia de la vida. Tampoco abandonando mi identidad, esas huellas digitales del alma. Seguiré siendo el mismo, con un temperamento, una historia y la propia colección de cicatrices. Pero la experiencia de Dios me habrá convertido en hombre nuevo. Y podré exclamar como Pedro allá en el monte: «Qué bueno estar aquí».
2. Seis días después
«Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, se los llevó a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía cómo el sol». —San Mateo, cap. 17.
Al contarnos la transfiguración del Señor, los primeros evangelistas comienzan su relato precisando: «Seis días después». San Lucas, cuyas fechas son aproximativas, anota: «Unos ocho días después».
Nunca, excepto en la cronología de la Pasión, se muestran los evangelistas tan cuidadosos de puntualizar el tiempo. ¿Por qué razón?
Porque se proponen conectar lo sucedido en el Tabor con el episodio de Cesarea de Filipo y el primer anuncio de la muerte del Señor.
La semana anterior Cristo había interrogado a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Pedro se adelantó al grupo para confesar con valentía: «Tú eres el Hijo de Dios vivo». Pero además Jesús había predicho su pasión. Y el mismo Pedro se lo había reprochado: «Lejos de Ti, Señor; de ningún modo te sucederá eso».
La respuesta de Cristo fue tajante: «Quítate de mi vista , Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres». Encontramos al mismo Pedro de siempre. Alguien tan parecido a nosotros: todo sinceridad e imprudencia; flaqueza y buena voluntad en la misma vasija.
Con su transfiguración, el Señor se propone mostrar su gloria al grupo apostólico, confirmarle la fe en su divinidad. Con este signo el Maestro responde a la confesión ardorosa de Pedro y suaviza la reprimenda de unos días antes.
Nos cuenta el evangelista que Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto.
San Mateo muestra predilección por las montañas cuando trata de situar algún acontecimiento importante.
Allí, en el monte, se transfigura ante ellos. Su rostro brilla como el sol. Sus vestidos resplandecen como la luz. Moisés y Elías aparecen a su lado.
Entonces, mientras Santiago y Juan permanecen en silencio, Pedro toma de nuevo la iniciativa: «Señor, bueno es estarnos aquí». Le llama «el Señor», es decir, reconoce su divinidad. E insiste en permanecer en la montaña: aquí, cobijados por esta paz y esta luz, antes de marcharnos a Jerusalén.
Nosotros, repitiendo la conducta de Pedro, un día proclamamos al Señor y al siguiente nos empeñamos en modificar sus planes. En teoría somos óptimos cristianos. En la práctica nos resistimos al programa de Dios. Necesitamos que el Señor se nos transfigure. Pero es necesario subir a la montaña.
¿Quién de nosotros no ha encontrado alguien en su camino plenamente convencido de Dios?
Si le pedimos que nos confíe su secreto, nos podrá decir: «Atravesé la frontera de lo ordinario y emprendí el ascenso a la montaña».
3. Las transfiguraciones
«Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña. Allí se transfiguró delante de ellos». —San Mateo, cap. 17.
Dice un proverbio chino que cada hombre lleva detrás de su cabeza un pedazo de cielo. Sin embargo, casi nunca volvemos la cabeza para mirar su luz.
Pero si, invitados por el Señor, como Pedro, Santiago y Juan, nos apartamos de las circunstancias ordinarias y ascendemos en busca de nuestros ideales, podremos contemplar ese cielo. Nos sentiremos entonces cerca de Dios y nuestra vida se tornará más clara y luminosa.
En esos momentos de transfiguración también hemos exclamado: «¡Qué bueno es estar aquí!».
Así nos sucede pronto en el hogar. Todo a nuestro alrededor adquiere un nuevo brillo, no nos pesa el trabajo y parece que vale la pena todo esfuerzo.
Otro día la conciencia nos transforma. Nos hemos reconciliado con Dios, quien nos renueva en lo interior y todas nuestras relaciones logran otra dimensión y otra forma de alegría.
Nos transfiguramos también cuando compartimos lo que somos y tenemos: ciencia, experiencia, capacidad de apoyo y de consuelo, bienes materiales. Todo adquiere una nueva y más amplia perspectiva y alcanza otra manera de ser y de colmar el corazón.
Lo mismo pasa cuando somos capaces de perdonar. Esa bondad profunda que todos guardamos aflora de pronto a la superficie, nos ilumina el rostro y nos hace más parecidos a Dios.
Cuando avivamos la fe también se transfigura nuestra vida: ante el nacimiento del hijo y en la ardua tarea de transmitirle valores para que sea persona digna.
Pero además en el arte: el escritor, el dibujante, el músico, el que amasa el barro, talla la madera, labra la piedra o funde los metales. El que cultiva un árbol, edifica una casa, cose un vestido o teje una red. Todos ellos comprenden que su vida adquiere otra razón de ser. Alumbra otro ideal por el cual vale la pena competir.
«Unos ocho días después», dice Lucas al referirnos la transfiguración de Cristo. «Seis días después», precisan Marcos y Mateo. En ninguna otra página fuera del relato de la pasión se muestran los evangelistas tan cuidadosos en puntualizar una fecha. El lugar de referencia son los episodios de Cesarea de Filipo, cuando Pedro proclama al Maestro hijo de Dios y Jesús anuncia su próxima muerte.
El Tabor es la contraparte para unos discípulos asustados. La recompensa a nuestras confesiones de fe. Para nosotros es lumbre en las horas de sombra. Porque la vida humana presenta de forma alternativa sus dos fases: cara o cruz.
No olvidemos levantar de cuando en cuando los ojos para ver la cara de Dios que nos mira de cerca. Ese trozo de cielo que todos llevamos a la espalda.
— o o o —
Tercer domingo
1. ¿Para qué sirve la sed?
«Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo llamado de Jacob. Llegó entonces una mujer samaritana a sacar agua». —San Juan, cap. 4.
La provincia de Samaria, una de las cuatro que conformaban la Palestina en tiempos de Cristo, había sido antes tierra inhóspita, donde se detuvo Josué cerca del monte Garizim, durante la reconquista de Palestina.
Años más tarde cayó en manos de los asirios, quienes poblaron la región. Pero las fieras amenazaban frecuentemente a los invasores. Esto los motivó a llamar a un sacerdote israelita, quien los instruyó en el culto a Yavéh. Así se formó la religión de Samaria, una mezcla de judaísmo y de costumbres extranjeras, rechazada siempre por los judíos piadosos.
La vida pública de Jesús transcurre, casi siempre, en Galilea, con algunas excursiones a Judea. Algunas veces visitaría Perea. Y de pronto Samaria. Como aquel día, cuando se detiene en Sicar, el antiguo Siquem.
San Juan se luce al describir este hecho: es mediodía. Jesús ha caminado probablemente desde el amanecer. Ahora descansa junto al manantial. De pronto, llega una mujer del pueblo, con su cántaro al hombro. Ni una mirada para el desconocido. Además la mujer lleva a cuestas su amargura: cinco maridos ha tenido y el actual no es el suyo. ¿Existirá de veras el amor?
Jesús rompe el silencio: «Dame de beber». La mujer se incomoda: «¿Cómo? Tú eres judío —lo delataba su acento del norte—, y me pides de beber a mí, samaritana?».
El Maestro responde presentando una propuesta: «Si supieras quién soy, tendrías agua viva para siempre».
La mujer se interesa —en toda Palestina el agua era un tesoro—, pero regresa a lo concreto: «No tienes a la mano un cubo y el pozo es muy hondo. ¿De dónde me darías agua viva?». Y enseguida confronta a su interlocutor: «¿Eres acaso más que nuestro padre Jacob, quien nos dio el milagro de este pozo?».
Jesús echa mano de los símbolos: «Quien bebe de esta agua, volverá a tener sed. Yo puedo dar una agua que cura toda sed para siempre». La mujer replica con cierta superficialidad: «Señor, dame de esa agua».
Entonces el Maestro pone el dedo en la llaga: «Ve y llama a tu marido». La samaritana responde, disgustada: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón. Cinco has tenido y el actual no es el tuyo». La mujer acepta: «Veo que eres un profeta». Pero se escuda detrás de la vieja discordia entre judíos y samaritanos: «Cuando venga el Mesías, él nos dirá si hemos de adorar a Dios en Garizim o en Jerusalén». Jesús derriba la muralla: «Mujer, llega la hora en que todos podrán encontrar al Señor». Y añade con solemne serenidad: «Yo soy el Mesías». Aquí aprendemos que el Señor aguarda a cuantos padecemos tantas clases de sed sobre la Tierra. A los fracasados en el amor. A quienes quebraron su proyecto religioso al no encontrar misericordia. A quienes suspiran por un poco de bienestar para ser simplemente personas. A todos, Él desea revelarnos un secreto: que Dios nos ama sin medida, no importa nuestra historia anterior.
J. M. Cabodevilla escribió: «Toda clase de sed es siempre sed de Dios».
2. Nacido de mujer
«Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Cansado del camino estaba sentado junto al pozo de Jacob. Llega una mujer a sacar agua y Jesús le dice: Dame de beber». —San Juan, cap. 4.
Cuando Jesús regresa a Galilea, ocurre un hecho que San Juan registra minuciosamente en su relato. El evangelista señala aun la hora en la que Cristo se encuentra con la mujer samaritana: era alrededor del mediodía. Anota además el asombro de los discípulos ante el Maestro que dialoga con aquella extranjera.
Un rabí pocas veces dirigía la palabra a una mujer. Los judíos además no se trataban con los samaritanos.
Cristo quiere, de allí en adelante, conceder un lugar preeminente a la mujer en la construcción de su Reino. A ésta que llega con su cántaro hasta el pozo la transforma de pecadora en apóstol.
Muchos samaritanos, prosigue San Juan, creyeron en Jesús por las palabras de esta mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que yo he hecho».
Jesús no sólo cuenta con María su madre, o con Marta, quien le acoge con frecuencia en Betania. Redime y levanta a María Magdalena y a la pecadora sin nombre que le ungió los pies en el banquete de Simón.
San Lucas nos cuenta de Ana, la profetisa que sale al encuentro del Mesías hasta el atrio del templo.
De la viuda de Naim y de otra viuda —pobre ésta— que deposita sus pequeñas monedas en la alcancía del templo.
De aquella mujer que exclama entusiasmada: «Dichoso el seno que te llevo y los pechos que te alimentaron». Durante sus prolongadas correrías, acompañaban a Jesús María de Betania, Juana la esposa del administrador de Herodes, Susana y otras que le servían con sus bienes.
San Lucas añade la escena de las mujeres que lloran cuando Jesús pasa, cargado con la cruz. Y San Mateo hace notar que en el Calvario ningún hombre, excepto Juan, se muestra amigo del Maestro. Sí lo hacen las mujeres que le habían seguido tantos meses. Son ellas las primeras en recibir el anuncio de la resurrección. Jesús las envía diciéndoles: «Id, avisad a mis hermanos que salgan para Galilea. Allí me verán».
Por otra parte, el libro de los Hechos, la primera crónica de la Iglesia, recogerá muchos nombres de mujeres que se comprometieron en la difusión del Evangelio.
Y si hojeamos la historia de la salvación, que se realiza aún en nuestros días, la encontramos abrumada de hechos femeninos. Dios se hizo hombre, y quiso nacer de una mujer.
3. Un humilde adjetivo
«Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Cansado del camino, se sentó junto al manantial. Era alrededor del medio día». —San Juan, cap. 4.
San Juan nos ha conservado en su Evangelio una palabra que equivale a una reliquia de la humanidad de Jesús: un humilde adjetivo, guardado con cariño igual que la fotografía de un hermano ausente, o aquella nota marginal que un amigo colocó en nuestro libro predilecto. Jesús, «cansado» del camino, se sentó junto al pozo.
La escena está enmarcada en una sobria sencillez. Es mediodía. Hace calor. Jesús descansa junto al brocal del pozo, donde una vez Jacob abrevó sus rebaños. Desde el pueblo cercano va a llegar de pronto una mujer para llenar su cántaro de agua.
Pero antes podríamos adelantarnos para reunir a cuantos estamos agobiados por múltiples cansancios.
Quienes perdimos toda esperanza de deshacernos de algo que nos hace daño. Esposos, fastidiados uno del otro, a punto de renegar del amor y del ideal. Padres de familia cansados en la lucha por sus hijos. O tal vez inmensamente angustiados ante alguno de ellos tarado, vicioso o enfermo.
Jóvenes desorientados, sin nadie que les tienda la mano. Que ya no esperan nada del futuro. Apóstoles tensionados o pesimistas, porque creen infructuosa su tarea y sólo ven oscuridad por todas partes. Los que confesamos llanamente nuestra equivocación al elegir al cónyuge, pero sentimos la necesidad de seguir adelante con la responsabilidad de una familia.
Los que gastamos la vida al cuidado de los enfermos y dolientes, tentados contra la paciencia y la perseverancia.
Los enfermos crónicos y los moribundos a la espera de una muerte demasiado lenta, demasiado dolorosa. Los que hemos pecado mucho y ahora, hastiados, venimos de regreso pero sin saber hacia dónde. Los cansados de adquirir cosas y de gozar comodidades, sin gusto para ninguna generosidad e incapaces de todo esfuerzo. Los hartos de doctrina social, política o religiosa, que anhelamos solamente actitudes concretas, realistas y eficaces que transformen un poco el panorama del mundo.
Todos tenemos derecho a acercarnos a Cristo, quien nos ha invitado: «Venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados y yo os daré descanso». Encontraremos un Dios fatigado y por lo tanto humano, amable, amigo, compasivo.
Pero es necesario, como la mujer de Sicar, detenernos un poco, escuchar qué nos pide, contarle nuestra propia situación, dejar a un lado nuestro cántaro, donde guardamos esa agua común que no quita la sed, y regresar luego llenos de esperanza a nuestro diario trabajo.
Entonces se cumplirá en nosotros la palabra de Cristo: «El que bebe del agua que yo le daré no tendrá nunca sed. Porque ella se convertirá en su interior en un surtidor que salta hasta la vida eterna».
— o o o —
Cuarto domingo
1. Luz, más luz
«Al pasar Jesús, vio a un ciego de nacimiento. Entonces hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé». —San Juan, cap. 9.
Conocí a Luis Eduardo en una de estas vueltas de la vida. Tocaba el tiple, poniendo sobre el mástil su mano derecha. De niño, mientras jugaba con pólvora, se había volado dos dedos de la izquierda y había quedado invidente.
Este buen ciego recordaba el color de la puerta de la escuela, la veranera que derramaba flores sobre el patio, la estampa de la Virgen que presidía el salón y el rostro amable de su maestra. Y preguntaba con melancólica dulzura: «¿Ella todavía es tan bonita?». Cruel pesadumbre la de los invidentes.
Aquél que san Juan nos presenta lo era de nacimiento. Tal vez no añoraba la luz ni los colores. Sin embargo comprendía su dolorosa condición y habría llorado a solas. Es muy amargo el llanto de los ciegos.
Por entonces Jerusalén rebosaba en comentarios sobre un rabí que sanaba leprosos, curaba sordos y ponía andar a los cojos. ¿Se estarían cumpliendo los anuncios de tantos profetas?
Pero según las creencias judías, la ceguera de aquel hombre era un castigo de Dios. «¿Quién pecó: éste o sus padres, para que naciera ciego?», preguntaron los discípulos a Jesús. El Señor respondió: «Ni éste ni sus padres». La enfermedad es sólo una ocasión donde puede mostrarse la acción de Dios entre nosotros.
Y, en un gesto muy oriental, el Maestro amasó un poco de barro con saliva y le untó los ojos al enfermo. Vete —le dijo— a lavarte en la piscina de Siloé, de la cual tomaban agua los judíos para los ritos del templo.
El ciego, a quien llevaron de la mano unos amigos, fue, se lavó y regresó curado a su casa.
El evangelista describe el alboroto que armaron entonces los vecinos: «¿No es éste el que antes pedía limosna? ¿Cómo es que ahora ve?».
¿O será otro que se le parece? El hombre, ya sano, aseguraba que era él mismo, y relataba su encuentro con Jesús.
En otras ocasiones son los enfermos quienes buscan al Señor. Aquí el invidente se deja encontrar: «Al pasar, Jesús vio a un ciego de nacimiento». Una historia que se desarrolla en dos planos: lejos de Dios y cerca de aquél que «hizo barro y me untó en los ojos; me lavé en la piscina y empecé a ver». Un tiempo de sombras y otro tiempo en la luz. Al igual que nosotros: antes olvidados de Dios y ahora alegres en su compañía.
A San Juan le gusta presentar al Maestro como la luz de Dios. Luz que también nos llega a nosotros para descubrir que «bajo la superficie de lo cambiante, como enseña el concilio, existen muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Jesús, quien existe ayer, hoy y siempre». Sólo a la luz de Dios podremos ver las cosas en su dimensión verdadera.
De Goethe se cuenta que, antes de expirar, exclamó: «¡Luz, más luz!». Tal vez sólo pedía que entreabrieran un poco la ventana. O quizás ya gozaba de esa luz verdadera «que ilumina a todo hombre», la cual se llama Jesucristo.
2. Creer para ver
«Jesús vio, al pasar, a un ciego de nacimiento. Luego le puso lodo en sus ojos y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé». —San Juan, cap. 9.
El padre Astete, en su hermoso y clásico español, nos enseño que «fe es creer lo que no vemos, porque Dios lo ha revelado». Pero la mayoría de los cristianos nos quedamos con la primera parte de esa definición, sin tener en cuenta la segunda.
Es cierto que la fe tiene como materia prima unas verdades que no podemos comprobar física, química o matemáticamente. Pero es más cierto que estas verdades nos las entrega un Dios sabio, conocedor de nuestra psicología, dueño de la vida y de la historia. Un Dios que nos ama y que desea nuestro bien.
De ahí que no es cristiano afirmar: creo porque no comprendo estas cosas. Ni tampoco: creo, aunque estas cosas me parecen absurdas. La fe no destruye la razón. Le invita, como a una hermana menor, a mirar más allá. La proyecta hacia un panorama más amplio. La ilumina. La curación de aquel ciego de nacimiento que se encontró Jesús, con todas las peripecias y detalles que aporta San Juan, nos explica el sentido de la fe: creer para ver. Al contrario del dicho popular que repetimos: «Ver para creer», Jesús realizó muchos signos con sólo su palabra: «Sé limpio», le dijo al leproso y al instante quedó curado.
«Levántate y anda», le ordena al paralítico. «Tu fe te ha salvado», le confirma a la mujer pecadora. Pero con este ciego usa un complicado procedimiento cuyas intenciones no desciframos: escupe en tierra, hace barro con su saliva. Unta los ojos del invidente y le ordena lavarse en la piscina de Siloé. El evangelista prosigue contando la polémica surgida entre el ciego curado y los fariseos, a quienes exaspera este milagro. Todo el relato se orienta a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Así lo confiesa luego el que antes era ciego, cuando vuelve a encontrarse con Cristo: «Creo, Señor».
En nuestros ratos de sinceridad también nosotros afrontamos este dilema: o Jesús es el Hijo de Dios, o solamente un personaje ilustre. O nuestra fe nos disminuye, o nos proyecta a una vida más amplia y completa. O continuamos con una práctica religiosa sin sentido, o nos adherimos confiadamente a la palabra del Señor. O aceptamos únicamente lo que podemos comprobar, o creemos para poder contemplar claramente el universo.
Los acontecimientos diarios nos lo comprueban: el amor, el dolor, el dinero, el estudio, el progreso, la técnica: son algo bueno en sí, pero continúan siendo realidades incompletas. Más aún, a veces alcanzan el nivel de lo absurdo, si la fe no las ilumina.
3. Nuestro barro
«Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupiendo en la tierra, hizo barro y se lo untó en los ojos. El ciego fue a lavarse en la piscina de Siloé y volvió con vista». —San Juan, cap. 9.
Los hebreos amaban el barro. El autor del Génesis les enseñó, con oportuna pedagogía, que en el principio Dios había formado de barro al primer hombre. En Egipto, el pueblo escogido pasó largos años de esclavitud fabricando ladrillos, y luego, en la Tierra Prometida, levantó también con barro ciudades y fortalezas.
En la cultura hebrea, la alfarería ocupaba un lugar preeminente. De barro se fabricaban tinajas, platos, vasos y lámparas. Y San Mateo no deja de apuntar en el capítulo 27 que los sumos sacerdotes, con las treinta monedas de Judas, compraron el llamado «Campo del Alfarero», donde se sepultaba a los peregrinos.
Cristo sana a un ciego de nacimiento, untándole en los ojos barro amasado con saliva. Una mezcla no muy digna tal vez, según nuestra manera de apreciar las cosas. Así el Señor nos enseña que aún la tierra humilde, al influjo de su poder, puede realizar maravillas.
Algunos han visto en ese pasaje un anuncio de los sacramentos. Dios nos salva por medio de elementos materiales: agua, aceite, diálogo, pan y vino… y amor de hombre y mujer. A estas cosas humanas les da el Señor un poder y les confiere un misterio.
Pudiéramos pensar en la carta de un amigo lejano que, aparte del papel y la escritura, encierra se presencia. O en un billete de banco que, a pesar de su fragilidad, contiene una eficacia multiforme: abre puertas, doblega voluntades, domina las conciencias. Se convierte en ciencia, salud, poder, en paz y en guerra. Abarca el universo.
Así son los sacramentos. Dios entra a nuestra vida a través de cosas humanas. Son ellas la consecuencia lógica de un Dios encarnado, de un Dios que encierra todo su poder dentro de los pequeños límites de un hombre.
Pero a nosotros quizás nos han parecido ordinarios los sacramentos. Los quisiéramos más fastuosos, más distantes de los objetos que manejamos cada día.
En esta curación del ciego de nacimiento, Dios nos dice que Él no siente vergüenza de trabajar con barro y con saliva. Nos explica a nosotros, tan exquisitos, que nada de este mundo, fuera del pecado, es ajeno a su plan de salvación. Las personas mediocres que nos rodean, los oficios corrientes que realizamos, las circunstancias ordinarias en las que vivimos, las cualidades normales que ejercitamos… allí esconde el Señor su presencia, su poder de transformación, su posibilidad de alegría para cada uno de nosotros.
Ese Cristo no cura al invidente con luz del Tabor, ni con polvo de los astros: nos sanará a nosotros con lo que somos y tenemos. Con tal de que, en algún recodo del camino, postrados como el ciego, le digamos: «¡Creo, Señor!».
— o o o —
Quinto domingo
1. La muerte, nuestra severa nodriza
«Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días de enterrado. Y Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano». —San Juan, cap. 11.
Cuando uno está pequeño no conoce la muerte. Pero un día le cuentan que se ha muerto un pariente lejano. O de pronto un lunes, aquél que compartía con nosotros el pupitre en la escuela, no vino. O aquella anciana que vendía flores en el parque, ya no está.
Enseguida crecemos y se nos van muriendo los padres, los amigos, los hermanos. Entonces ya no se trata de «la muerte». Es «mi muerte». Y cada día nos corremos un puesto en esta sala de espera que es la vida.
También Jesús vivió la experiencia de la muerte. Lázaro, uno de sus amigos más cercanos, está enfermo. Y el Señor se ha ido al otro lado del Jordán, donde pueda esquivar a sus enemigos.
Las hermanas de Lázaro le mandan un correo, pero el Maestro sólo llega cuatro días después, cuando Lázaro ya ha sido enterrado.
Marta y María están abrumadas por encontrados sentimientos: la pena y el cariño hacia Jesús, sin descartar una borrosa esperanza.
Mucha gente ha venido a compartir el duelo. Y el Maestro, conmovido ante el dolor de los presentes, solloza y enseguida se echa a llorar.
El evangelista consigna el valioso diálogo entre Jesús y aquellas afligidas mujeres: «Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano», dice Marta. Jesús responde: «Tu hermano resucitará». Marta se encoge de hombros: «Resucitará en el último día». Jesús insiste: «Yo soy la resurrección y la vida». Marta acepta: «Yo creo que tú eres el Mesías». El Maestro afirmaba ante la concurrencia su condición de Hijo de Dios.
Cuando llegaron al sepulcro, el Señor ordena: «Quitad la loza». Marta interviene, horrorizada: «Ya huele mal, porque lleva cuatro días de muerto». Jesús le advierte: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?».
Removieron entonces la loza y Jesús gritó con voz fuerte: «Lázaro, sal fuera». Y el que estaba muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y la cara envuelta en un sudario —así amortajaban los judíos a sus difuntos—, y el Señor añadió: «Desatadlo y dejadlo andar».
Aquel día muchos creyeron en Jesús. Y de allí en adelante sus enemigos decidieron matarlo. No soportaban tanta gente convencida por sus hechos y palabras.
Ante la muerte de aquellos que amamos, también a nosotros se nos antoja —y con razón— rogar a Dios que repita el prodigio de Lázaro.
Pero la intención de Jesús no era abolir toda muerte temporal, sino mostrarnos quién es Él: el que venció su propia muerte y tiene poder para muchas resurrecciones. Para librarnos del egoísmo, de la corrupción, de la desesperanza.
De otra parte, cuando morimos, nos cambia esta vida, no por otra igualmente frágil como le sucedió a Lázaro. Nos regala una vida perfecta, más allá de la muerte.
Entonces al marcar sobre la agenda del corazón los nombres y las fechas de quienes se han ido adelante, dejamos de mirar la muerte como a un monstruo. Es nuestra nodriza, severa y a veces exigente, que nos conduce en la tarea de volvernos inmortales.
2. Nuestro amigo duerme
«Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Jesús preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo». —San Juan, cap. 11.
Nuestra vida, por más feliz y realizada que parezca, sufre de angustia crónica ante la muerte. Algunos pretenden resolver el problema evadiéndolo, y piensan: los que van a morir son los otros.
Epicteto, un filósofo del siglo i, escribe: «¿Qué es la muerte sino un muñeco de trapo? Dale la vuelta y verás que no muerde».
Todos sin embargo sabemos que sí muerde. Aún más, nos hemos preguntado, cómo enseña algún documento del Concilio Vaticano ii: «¿Qué, es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal y de la muerte, que a pesar de tantos progresos subsisten todavía?».
El Señor Jesús, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, también se interrogó sobre la muerte. Llora ante la tumba de Lázaro su amigo, aunque luego lo resucita. Compasivamente presenta la muerte cómo un sueño: «Lázaro nuestro amigo duerme», les dice a los discípulos, cuando le avisan que ha muerto aquél que le hospedaba en Betania.
«La niña no está muerta sino dormida», advierte a la gente que se arremolina ante la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga.
También San Pablo les dice a los fieles de Corinto: «Cristo es la primicia de los que duermen. Al fin será destruida nuestra muerte».
El Evangelio nos muestra cuatro resurrecciones: la de Cristo que, como asegura San Pablo, es base y fundamento de toda nuestra fe.
El Señor resucita además al hijo de la viuda de Naim, a la hija de Jairo y finalmente a Lázaro.
Aunque estos regresaron a la vida presente, el Señor quiere probar con estos signos su poder sobre la vida y sobre la muerte.
A ese poder de Dios nos aferramos quienes a diario sentimos la angustia de morir.
Vemos morir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos.
Vivimos así el anuncio de nuestra propia muerte. Pero nos apoyamos en la palabra de Jesús: morir es solamente dormir un rato y dormir bajo su cariño y protección, como el niño que se confía a los brazos de su padre.
El Señor, que llega hasta el sepulcro de Lázaro, muerto hace ya cuatro días, es el mismo que a nosotros nos llama sus amigos. Es el mismo que pone su poder al servicio del amor. Es el mismo que vence nuestra muerte. El mismo que enciende, a pesar de nuestra angustia, la esperanza de una vida inmortal.
En Betania, la aldea de Marta y María, estaba enfermo Lázaro. Sus hermanas le avisan a Jesús. Pero Él se queda en el lugar dos días más. El Señor no acostumbra a apresurarse. Sabe muy bien sus días y sus horas.
3. Dios no tiene prisa
«Las hermanas de Lázaro le enviaron recado a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús se quedó todavía en donde estaba». —San Juan, cap.11.
Nos cuenta el Génesis que Dios creó el mundo en seis días. Una manera de explicarnos que el Creador esperó con paciencia hasta que la evolución dispusiera un ambiente propicio a la vida.
Que las especies se multiplicaran y se mezclaran para poblar el mar, el aire y la tierra.
El sexto día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el séptimo descansó. No tuvo prisa en terminar su obra. Y ahora aguarda a que nosotros dominemos, paso a paso, el universo. Espera que descubramos sus riquezas y, en medio de aciertos y equivocaciones, construyamos el futuro.
En una de sus parábolas, el Maestro aconseja no arrancar prematuramente la cizaña. El día de la siega podrá mirarse dónde ha granado el trigo y dónde ha aparecido la maleza.
Cuando los apóstoles le pidieron, enojados, que hiciera caer fuego de inmediato sobre una ciudad samaritana, por no haberlos hospedado, el Señor les respondió despacio: «No es esa mi manera».
Otro día, las hermanas de Lázaro le mandan avisar que su hermano, «tu amigo», se halla enfermo. Jesús se queda aún dos días al otro lado del Jordán. Sólo después les dice a sus discípulos: «Vamos a Judea, Lázaro nuestro amigo está dormido y voy a despertarlo».
Nos desconcierta el Señor, que toma las cosas con demasiada calma. Mientras nosotros vivimos en un ambiente de inmediatismo y de prisa: queremos resultados apenas iniciado un proyecto. No respetamos el ritmo con que el otro explora su camino.
No sabemos escuchar los pasos de Dios que son suaves y lentos, pero siempre inteligentes y seguros.
La historia de Lázaro nos muestra a Jesús, hombre y Dios, que ama, consuela, compadece y pone todo su poder al servicio de sus amigos.
Sin embargo, esta historia comienza por una introducción desconcertante: «Le habían llamado de Betania y cuando llega hasta la aldea, Lázaro llevaba cuatro días de enterrado». Cuando se acercan al sepulcro, Marta, desconsolada, le advierte: «Señor, ya huele mal».
Aquí vale la pena preguntarnos: ¿cómo se ve más claro el poder del Señor: sanando oportunamente a su amigo, o resucitándolo?
A veces le insistimos a Dios que nos sane, cuando su intención es resucitarnos. Por eso dentro del plan de Dios caben todas nuestras penas, nuestros fracasos y también nuestros pecados.
Comprendemos lo que es resucitar. Es nacer a una vida nueva. Lo cual pretende Dios para muchos de nosotros que estamos sumergidos en hondos problemas.
Llamémosle con nuestra oración filial y confiada, pero contando con que Él acostumbra obrar despacio. Sepamos esperarlo. Recordemos lo que dice San Pablo a los hebreos: «Ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será para siempre».
— o o o —
Domingo de Ramos
1. La leyenda del gran holocausto
«Los discípulos trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Y la gente gritaba: Bendito el que viene en nombre del Señor». —San Mateo, cap. 21.
Cuenta la leyenda que un día los hombres decidieron poner fin a tanta injusticia que abrumaba la tierra. Reunidos en un lugar que ha permanecido oculto, encendieron una gran pira para quemar cuanto significara opresión y tiranía.
Allí ardieron títulos de propiedad, códigos, genealogías, fusiles y uniformes, expedientes judiciales, imágenes religiosas, fetiches, cetros y mitras, libros de filosofía y de historia. Todo se convirtió en cenizas y una densa columna de humo negro se elevó hasta los cielos.
La humanidad sintió haber recobrado la libertad y la inocencia y todos sonrientes se miraban a los ojos.
Sin embargo, a los pocos días, la injusticia volvió a surgir desde los cuatro puntos cardinales, amenazando envolver el planeta. Aquellos hombres habían olvidado incinerar el propio corazón.
Los profetas del Antiguo Testamento señalaron que la salvación vendría a la tierra cuando el Señor nos cambiara el corazón de piedra por otro de carne, capaz de palpitar y de amar. Algo que hoy necesitamos para recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Esta semana especial del año cristiano comienza rememorando la entrada del Maestro a Jerusalén. Jesús montó en una borrica, cuenta San Mateo. Los discípulos y la gente gritaban: «¡Viva el Hijo de David! ¡Viva el Altísimo!». Extendían los mantos por el suelo y alfombraban el camino con ramas.
Este hecho demuestra que Jesús tuvo, esa mañana, un grupo considerable a su favor. Sin embargo, no era él un caudillo que subleva las masas.
Conocía además lo volubles que son las multitudes. Esa misma gente gritó a los pocos días: «¡Crucifícale!».
Revivimos luego la cena del Señor. Al despedirse de los suyos, el Maestro nos mandó amarnos de una manera nueva: «Como yo os he amado». Y esa misma noche fue vendido por un discípulo a sus enemigos, que lo condujeron a la muerte. Acontecimientos que, desde niños, nos sabemos de memoria.
Pero no vale mucho detallar los dolores físicos y morales del Señor, si en ellos no descubrimos, paso a paso, un amor que quema nuestro mal y nos hace hombres nuevos.
El Señor guarda en sus crónicas las mil y una historias de hijos suyos que alcanzaron ser libres e inocentes, en estos días de la Semana Mayor. Algunos ya vivían cercanos a la Iglesia. Otros mantenían una fe gris que no sabía a Evangelio. Otros más nunca imaginaron que la gracia de Dios los tomaría por su cuenta.
Para purificarnos hubo necesidad de un holocausto. El de un hombre Dios muerto en la cruz. Pero de allí han brotado la paz y la alegría para todos los hombres.
Cleo de 5 a 7 es una curiosa película francesa. Allí una muchacha, a la cual le han diagnosticado un cáncer, se pasea durante dos horas por las afueras de París, tratando de entender su desgracia.
Los discípulos de Jesús tendremos de domingo a domingo para reflexionar sobre la tragedia de Dios que es nuestra culpa y sobre nuestro propio holocausto, si permitimos que el amor de Dios nos queme el alma.
2. El Señor nos necesita
«Jesús mandó dos discípulos: Id a la aldea de enfrente; encontraréis una borrica con su asnillo. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita». —San Mateo, cap. 21.
Hay una manera de pensar y de vivir que engrandece exageradamente al hombre. Nuestras limitaciones se explicarían porque todavía no hemos llegado a un nivel suficiente de progreso.
Existen el mal, el dolor y la pobreza, porque la ciencia y la cultura no han cubierto aún todas las áreas. Pero nuestra capacidad es infinita. Y Dios es apenas una idea vacía, fruto de la ignorancia y de la angustia. Pero también se da otra forma de entender la religión, que nos disminuye sistemáticamente.
En los planes de Dios no seríamos casi nada. Nuestro cuerpo, un enemigo, nuestra mente la culpable de todos los males. Se hace demasiado hincapié en aquella expresión «siervos inútiles» que trae el Evangelio. Parecería que el Señor no nos ama, apenas nos tolera. Toda la fe y todo el culto tan sólo servirían para que Dios no nos destruya.
Sin embargo, la llegada de Cristo a Jerusalén nos hace pensar de otra manera: «Envió Jesús a dos de sus discípulos: Id hasta Betfagé. Encontraréis un asna atada y su pollino. Desatadlos. Si alguien os dice algo, respondedle: El Señor los necesita».
Con mucha mayor razón, el Señor también a nosotros nos necesita. Es cierto que es enorme la distancia entre la condición humana y la grandeza de Dios. Pero también es cierto que, con la Encarnación, Él quiso disminuir esa distancia. Comenzó entonces a caminar hombro a hombro con nosotros.
De lo contrario, no hubiera buscado una madre, a Nuestra Señora. Ni un padre legal, José, que lo entronca con determinada genealogía hebrea, mortal y pecadora.
No hubiera llamado unos colaboradores, capaces de traiciones y de fallos: los Apóstoles. Su vida social hubiera sido una farsa, en Nazareth, por las regiones de Samaria y de Judea. Sólo sería apariencia su confianza en los Doce, la participación que les da en su misión, la responsabilidad que les asigna de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio.
Si el Señor no nos necesitara, la familia sería únicamente una función social pasajera y mudable. La misma Iglesia significaría una forma de mantener una estructura, sin raíces profundas en la amistad de Dios y en su proyecto de salvación universal.
El Señor necesita de nosotros. Pero digámoslo de una manera que nos ennoblece: el Señor ha querido necesitar de nosotros.
Y hoy pide nuestro arrepentimiento y nuestra conversión como una levadura que nos transforme.
Que haga de nuestras comunidades un lugar donde el Señor se muestre amigo cierto y seguro colaborador.
3. Dios necesita de nosotros
«Mandó Jesús a dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadles que el Señor los necesita». —San Mateo, cap. 21.
La Semana Santa, cuyo comienzo hoy celebramos, se parece a aquellos autos sacramentales que se representaban en la España de antes. Los mejores literatos de la época vertían en ellos su sentido cristiano y el pueblo, que asistía masivamente, renovaba su fe. Se sentía exhortado a las buenas costumbres.
Porque celebrar significa participar, estar penetrado de los acontecimientos que recordamos, dejarse influir por Dios que se hace presente en la liturgia. Nos cuenta el Evangelio la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Jesús se presenta en la capital, y en forma desacostumbrada se deja aclamar como rey. Manifiesta abiertamente su condición de Mesías.
Este acontecimiento atrae a muchos, alegra a sus amigos y enoja a los príncipes y fariseos. Pero no se le escapa al evangelista un detalle pintoresco. Cerca al camino real, junto a la casa de un amigo del Señor, estaba una borrica atada, con su pollino. Jesús manda traerlos con un recado para el dueño: el Señor los necesita.
También en estos días Dios necesita de nosotros. Necesita el ejemplo de los padres de familia. Por él aprenderán sus hijos una adecuada escala de valores, hasta comprometerse con Jesucristo.
Necesita que acudamos al templo, escuchemos su Palabra y la meditemos en silencio. Necesita que nos sintamos pueblo escogido, que participemos en la asamblea litúrgica y le aclamemos públicamente en las procesiones.
Necesita que revisemos nuestra conducta y prevengamos las catástrofes. Que celebremos los sacramentos como remedio y fortaleza contra nuestras fallas. Necesita que en vez de huir de Él, escondiendo en las diversiones nuestra mediocridad, le busquemos con sentimientos de confianza.
Necesita que ante las circunstancias que nos rodean pongamos la contraparte de una actitud de fe, de una vida cristiana comprometida con los necesitados. Una esperanza basada en nuestra responsabilidad.
Necesita que cada familia, cada grupo, tome conciencia. La única salvación es regresar a Dios con una fe sincera y optimista.
Para esto es la Semana Santa. Para volver a colocar a Cristo en nuestra vida como centro, como clave, como base única e inconmovible.
— o o o —
Triduo Sacro
Jueves Santo
La víspera de su pasión
«Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo». —San Juan, cap. 13.
«Cuando Jesús llegó al recinto —escribe Martín Descalzo—, había allí un fuerte olor a grasa y a especias picantes. El dueño de casa le mostró la sala preparada, preguntándole si quedaba a gusto, y el Maestro respondió con una sonrisa agradecida».
Pedro y Juan habían traído el cordero degollado en el templo, y asado luego en un horno de ladrillo. Ayudados de las mujeres, llevaron también el pan sin levadura y el vino que, por aquellos días, vendían los levitas a los numerosos peregrinos.
Se trataba quizás de la tercera Pascua que los apóstoles celebraban con el Maestro. Pero aquella noche todo era distinto. Un amargo presentimiento se cernía sobre el grupo y el rostro del Señor se había vuelto taciturno.
El ritual se llevó a cabo con ciertas variaciones. Al comienzo, Jesús quiso lavar los pies de sus discípulos. Según las costumbres de Israel, los esclavos lo hacían con sus amos antes de la cena. Pero los siervos judíos estaban dispensados de este oficio.
Ante la resistencia de Pedro, el Señor declara que es condición para compartir su amistad aceptar este lavatorio y aprender su significado. Según su costumbre, el Señor primero realiza un signo y luego presenta una enseñanza. Aquí nos motiva a servir con humildad a todos los hermanos.
La celebración pascual seguía adelante. Los presentes compartieron el cordero asado, el pan sin levadura y las legumbres mojadas en vinagre. Varias copas de vino circularon entre los asistentes, acompañadas de salmos. Cuando algunas mujeres avivaron los braseros, Jesús proclamó, de manera solemne, la ley fundamental del Nuevo Testamento: «Os doy un mandato nuevo: que, como yo os he amado, así os améis también vosotros».
Un mandamiento nuevo que supera todas las tradiciones judías. Un amor que no se basa en la bondad del otro, sino en la propia generosidad. Un precepto que camina a la zaga del amor que Jesús demostró hacia nosotros: «Como yo os he amado».
Pero, además, aquella noche Jesús hizo entrega de su misión a los apóstoles: «Tomen y coman de este pan. Tomen y beban de este cáliz. Hagan esto en memoria mía».
No era claro para los apóstoles este deseo de Cristo. Sin embargo, unas semanas más tarde, reunidos con los primeros creyentes, comenzaron a repetir ese gesto de Jesús ante el pan y el vino, y comprendieron que durante su despedida el Señor les había compartido su sacerdocio. De allí en adelante serían los continuadores de la obra de Jesús por medio de su presencia en las comunidades, el anuncio de la Buena noticia y el servicio a todos los hombres.
«Por la señal de la santa Cruz, de nuestros enemigos»… Así aprendimos a rezar desde niños. Pero antes de la Cruz del Señor, la señal que nos distingue a los cristianos es el amor: «En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros». Un amor que alimentamos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Un amor que alcanza aun al enemigo. Un amor que el Maestro sigue enseñando en cada comunidad creyente por medio de nuestros sacerdotes.
* * *
Viernes Santo
Nadie tiene mayor amor
«Entonces Jesús, sabiendo que todo había llegado a su término, dijo: Tengo sed. Luego añadió: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu». —San Juan, cap. 19.
En la catedral de San Salvador, un sencillo sepulcro guarda los restos de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Solamente una cita del Evangelio señala su grandeza: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos» ( Jn 15, 13).
A través de la historia cristiana, muchos han aceptado la muerte en beneficio de los prójimos: madres de familia, soldados, socorristas. Igualmente los mártires, que entregaron la vida por la causa del Señor. Durante la Segunda Guerra mundial, san Maximiliano Kolbe, un sacerdote franciscano polaco, aceptó morir canjeándose por su compañero de prisión en Auschwitz.
La liturgia de hoy nos sumerge en la tragedia de Jesús, quien era Dios, quien no estaba manchado por ninguna culpa, el que amó a los suyos hasta el extremo de entregarse por ellos.
Nos dice Albert Reville: «La crucifixión era la cima del arte de la tortura: atroces sufrimientos físicos, prolongación del tormento, infamia, una multitud reunida presenciando la agonía del crucificado. No podía haber cosa más horrible que la visión de este cuerpo vivo, respirando, viendo, oyendo, capaz aún de sentir y reducido, empero, a la condición de un cadáver por la forzada inmovilidad y el absoluto desamparo».
Muchas escuelas ascéticas procuraron hacer el inventario de los dolores externos e interiores que sufrió el Maestro durante su pasión. Y luego presentaron cierta simetría entre esos tormentos y los pecados de la humanidad. Por ejemplo: nuestro orgullo habría producido que los soldados vistieran a Jesús como un loco y lo coronaran de espinas. Como literatura religiosa esto es válido, pero en la pasión de Cristo se dio ante todo una suprema manifestación del amor de Dios a los hombres. «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo».
Tampoco es correcto afirmar que Cristo nos ha sustituido la cruz, padeciendo en lugar nuestro el castigo que merecíamos. Dicha proposición pertenece a la teología luterana. Porque ¿quién es aquel Padre de los Cielos que necesita un hijo inocente destrozado para perdonar a los hombres? ¿Qué clase de Dios necesita otro crimen, como fue el asesinato de su Hijo, para perdonarnos?
La verdadera causa de la muerte del Señor no fue la maldad de algunos judíos, ni la cobardía de Pilatos. Jesús muere para enseñarnos a amar. «La cruz, por sí misma, no tiene ningún sentido; como manifestación de ese amor máximo que consiste en dar la vida por los amigos —nos dice Luis González Carvajal— tiene todo el sentido del mundo».
Pero además Jesús muere para encontrarse con nosotros. «En la medida en que el hombre se distanció de Dios, fue éste acercándose más y más a Él, hasta llegar al límite extremo. Hasta encontrarlo en su última y más desamparada madriguera, que es la muerte». Así escribe José María Cabodevilla.
Por todo ello, los discípulos de Cristo no podemos menos de capitular frente a su amor. Porque «amor con amor se paga». Y añade un poeta religioso: «Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera».
* * *
Sábado Santo
Noche de lumbre y gozo
Ciclo A
«En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y un ángel les dijo: ¿Buscáis a Jesús el crucificado? No está aquí. Ha resucitado». —San Mateo, cap. 28.
Ciclo B
«María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Entraron al sepulcro y vieron a un joven vestido de blanco, que les dijo: ¿Buscáis a Jesús el Nazareno? No está aquí. Ha resucitado». —San Marcos, cap. 16.
Ciclo C
«El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Mientras estaban desconcertadas, dos hombres con vestidos refulgentes les dijeron: No está aquí. Ha resucitado». —San Lucas, cap. 24.
Cuando uno está pequeño, no conoce la muerte. Tal vez le cuenten que algún pariente ha fallecido en un pueblo lejano. O quizás un lunes, al regresar a clase, el compañero que se hacía a mi lado no vino. O esa ancianita que vendía flores en la esquina ya no está. Pero uno va creciendo. Se le mueren los padres, los amigos, los hermanos. Entonces ya no se trata de la muerte. Es mi muerte. Y cada vez que acompañamos a un ser querido que inicia ese viaje sin retorno, melancólicamente nos corremos un puesto, en esta antesala que es la tierra. Por lo tanto, querámoslo o no, creamos o no, la vida nos coloca cara a cara frente a este misterio del morir.
Un día, sus alumnos le preguntaron a Marx: «Maestro, ¿qué es la muerte?». Y el sabio respondió: «Morimos», y continuó hablando de otro asunto. Si embargo, la religión cristiana puede responder, de forma adecuada, a este enigma. Una respuesta que se afianza en Jesús, muerto y resucitado.
Toda nuestra fe se fundamenta en Jesús de Nazaret, un profeta inocente a quien mataron en la cruz. Según el libro de Los Hechos, así explicaba Festo al rey Agripa las acusaciones de los judíos contra san Pablo: «Son discusiones de su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que está vivo».
La liturgia de esta noche quiere presentar a nuestros ojos y a la fe de la comunidad a ese Jesús que rompió las cadenas de la muerte. Después de veinte siglos, nosotros recorremos también en esta noche ese mismo camino de aquellas mujeres que volvieron al sepulcro del Señor. Llegaban del desconsuelo y encontraron el gozo. Venían del desconcierto y hallaron la certeza. Venían de la tragedia y fueron consoladas al ver al Señor. «No está aquí —les dicen los ángeles—. Ha resucitado».
El fuego nuevo que hemos encendido, el pregón Pascual que es un himno de alabanza a quien venció la muerte. Las lecturas, con las cuales repasamos cuánto ha hecho Dios por nosotros. El agua bendecida que nos hacer renacer a la gracia y ante la cual renovamos los compromisos bautismales. La fe comunitaria alrededor del Cirio Pascual, símbolo del Maestro. Todo ello va tejiendo la espléndida liturgia de esta noche. Sí, el Señor ha resucitado de entre los muertos.
En un pequeño hospital agonizaba un joven víctima de la desnutrición y el paludismo. Cuando la fiebre comenzaba a opacarle la mente, llamó afanosamente al sacerdote: «Padre, por favor, jesúseme». Se trataba de que el sacerdote le repitiera al oído: «Jesús, Jesús, Jesús». Una plegaria que lanzaba un puente levadizo sobre el abismo de esa muerte ya próxima.
A ese mismo Jesús que se alzó del sepulcro, el primer día de la semana, ante el asombro de aquellas piadosas mujeres, confiamos ahora nosotros nuestro presente y nuestro porvenir. «¡Qué noche tan feliz, cuando se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino, en la cual, arrancados de la oscuridad del pecado, somos restituidos a la gracia!».