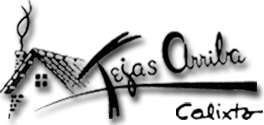Convertirse y creer
El cambio fue notable. En otras épocas, al imponernos la ceniza, nos decía el sacerdote: Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Era una teología de temor y de muerte. Todas las alegrías de esta vida, aún las más inocentes, se hundían al peso de aquella cruz de tierra, que nos manchaba la frente.
La formula actual es más hermosa: Conviértete y cree en el Evangelio. Una invitación muy distinta. Un llamado a escuchar la Buena Noticia de Dios.
Cronológicamente pudiera ser primero la fe y enseguida la conversión. No importa. Para que el anuncio de Dios nos resuene en lo interior, es necesario enderezar la ruta. Es necesario esquivar la algarabía de tantas voces, que aturden los oídos y deslíen el mensaje cristiano.
En la Iglesia primitiva la palabra Evangelio significó anuncio. Cuando los apóstoles se reunían con las comunidades para contarles que Jesús de Nazaret había muerto en la cruz, pero que ellos lo habían visto resucitado y habían comido con El, muchos acogían esta historia y se alegraban de corazón.
- Entonces sí era el Hijo de Dios, comentaban de camino a su casa, ya de noche.
- Entonces cuanto dijo sí es verdad.
- Entonces podemos vivir como El enseña.
- Entonces El se ha quedado entre nosotros y podemos contar a todas horas con su presencia y amistad.
La asamblea iba sacando conclusiones. Y los que aceptaban el Evangelio eran cada día más numerosos.
Nuestra vida… ¿Pero qué es nuestra vida? Un manojo apretado de tareas, preocupaciones, proyectos, esperanzas. También de dolores y fracasos. Valdría preguntarnos qué espacio ocupa Jesucristo en esa trama de alguien que se dice cristiano.
Durante el tiempo de Cuaresma se nos invita a responder esta pregunta. Si no encontramos, allá en nuestro interior, ningún espacio donde el Señor habite:
- Entonces no era Dios.
- Entonces lo que dijo no es verdad.
- Entonces no hay que vivir como El enseña.
- Entonces, a pesar del Bautismo, caminamos a solas sin rumbo y sin sentido, hacia una meta absurda.
— o o o —
Como aquel hijo pródigo
Quienes alguna vez abandonamos la casa paterna, como aquel muchacho del capítulo 15 de san Lucas, hemos sentido luego la nostalgia de hogar. La cual se aviva en tiempo de Cuaresma.
Comenta un escritor que aquel arrepentimiento del hijo pródigo tuvo motivos muy rastreros. No le dolía la soledad su padre, ni la indigna situación en que ahora se hallaba, cuidando los cerdos de un pagano. Fue más bien una contrición de ratón: Tenía hambre y en casa habría comida abundante.
Sin embargo, desde tan ruin comienzo, el pródigo llegó hasta el abrazo del padre.
Cuenta san Lucas con finura de acuarelista, que el muchacho, al sentir la urgencia de volver, se trazó un plan que comprendía tres pasos: «Me levantaré, iré donde mi Padre y le diré: He pecado».
Memorizó lo que diría a su padre y emprendió el camino de regreso. Y aquel que volvía con la intención de ser un jornalero más en la hacienda familiar, se siente restituido a su condición de hijo. Aún más: Ni un reclamo, ni un reproche. Todo se le va al padre en dar órdenes de fiesta: El vestido, el anillo, las sandalias. El novillo cebado para el banquete. «Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado».
Quienes tratamos de repetir la conducta del joven, regresando también arrepentidos, no realizamos a cabalidad sus tres etapas. Casi siempre omitimos la segunda: «Iré donde mi Padre».
Convertirse no es revisar la vida frente a unos valores éticos. O recuperar la autoestima. No equivale a una liberación sicológica. Es ante todo un cara a cara con Dios, Padre misericordioso.
Hemos vivido quizás dentro de unos esquemas morales de obligación o de amenaza. Nos hace falta leer el Evangelio. Nos hace falta descubrir esa benignidad de Dios, de la cual hablan muchos salmos. Aquella que el padre del pródigo demuestra: «Estando todavía lejos el muchacho, le vio y conmovido, corrió se echó a su cuello y le besó efusivamente». Nos hace falta que la ternura de Dios nos inunde el alma.
— o o o —
¿Vale la pena confesarse?
Hace poco, una revista europea aseguraba: Mientras las consultas a los sicólogos abundan, decrece entre los católicos el número de quienes se confiesan.
Uno matizaría esta afirmación, añadiendo que no sólo han aumentado las consultas a los sicólogos, sino también a los brujos, mentalistas, adivinos, astrólogos y medium. Lo cual denota esa impaciencia que todos padecemos por compartir desde la intimidad.
El primero de los sacramentos de la Iglesia, el Bautismo, tiene como materia prima el agua. Por él nacemos a la comunidad cristiana. Pero gozamos de otro, que se fabrica con el diálogo interpersonal. El sacramento de la Reconciliación, por el cual compartimos nuestra experiencia de fe, identificando los obstáculos que nos impiden una amistad segura con el Señor.
Conviene reconocer que la práctica de la confesión se ha modificado en los últimos tiempos. El sentido del pecado, bajo la luz de aquellas ciencias que tocan el comportamiento humano, se ha situado más en la conciencia que en las leyes externas. Aunque para otros creyentes todo concepto de pecado se ha borrado de su panorama interior. Sin embargo, pecar sigue siendo romper la alianza con un Dios que nos ama.
Pero los cristianos de hoy deseamos que este diálogo - sacramento sea amistoso. Sin prisas. Dentro de un clima de respeto a nuestra situación de pecadores. Y ante todo, que se nos muestren caminos de renovación y de esperanza.
No equivale la confesión a una entrevista sicológica, pero este encuentro a veces se ilumina con ciertos elementos de la ciencia del alma.
Advertimos también cómo a muchas personas les incomoda el confesionario. Quisieran un lugar más acogedor, donde puedan expresarse y escuchar, sin la presión de muchos otros que aguardan también el sacramento.
Por todo lo anterior, vale la pena que así como una vez decidimos pecar, emprendamos ahora el camino de regreso hacia el Padre. Para ello es oportuno buscar una entrevista con algún sacerdote amigo, a quien podamos abrir nuestra conciencia sin temores. Lo cual conviene hacer antes de la Semana Santa, porque entonces el tiempo de los ministros escasea.
Es un hecho. Numerosos cristianos encontraron por una buena confesión, el camino hacia una vida más cristiana y más feliz.
— o o o —
El pecado, ¿una
especie en extinción?
Todos los días, un demente se sentaba a tomar el sol en el patio del sanatorio. Mientras tanto se golpeaba el pecho, repitiendo en voz en baja: No me gusto yo. No me gusto yo…
Uno de los médicos comentó un día: No es tan loco el amigo, porque buena parte de nuestro territorio interior no nos gusta.
Muchos de nosotros imaginamos que el pecado personal es una especie en extinción. Todo se nos va en hablar de criminales y estos son siempre los demás. ¿Será que el pecado social excluyó toda responsabilidad individual?
Pero si al escuchar a este loco cuerdo, verificamos que el pecado sí existe. O más propiamente, existimos hombres y mujeres que pecamos a diario: No son tan limpias nuestras intenciones. Ni tan honradas nuestras actitudes. Ni nuestras relaciones tan fraternas.
Es cierto que las ciencias modernas iluminan la moral tradicional, delimitando el recinto del pecado. Rebajando o ampliando la culpabilidad de determinados comportamientos. Pero el pecado continúa siendo algo inherente a nuestra vida.
Es verdad también que estamos redescubriendo el Evangelio. De pronto la catequesis tradicional enfatizó demasiado sobre el fallo sexual, mientras la caridad quedaba en la penumbra. Pero toda conducta sexual adecuada es respeto a la propia persona y respeto a los próximos.
Pero el pecado sigue existiendo. Aunque bajo otros matices y colores. Aunque la enseñanza cristiana resalta hoy más la posibilidad de ser buenos, que la certeza amarga de ser malos.
Si queremos regresar al Señor, es necesario reconocer que hemos pecado. Reconocerlo con realismo y sin exageraciones. Afirma un escritor que los humanos somos tan orgullosos que, cuando no tenemos de qué jactarnos, amplificamos nuestras culpas.
De otro lado, tenemos la manía de envolver nuestras caídas en papel de aguinaldo, poniéndoles bonitos nombres. Muchos no hablarán de adulterio. Habrían tenido sólo una aventura. Poco nos declaramos soberbios. La mayoría tenemos altísimo concepto de la propia dignidad. En los negocios no engañamos a nadie. Solamente mostramos nuestra experiencia económica.
Al confesarnos, evaluamos todo esto con sinceridad, de cara al Padre celestial, en compañía del sacerdote. Y caminamos decididamente hacia la claridad y la alegría.
Una buena confesión, el camino seguro hacia una vida serena y gratificante.
— o o o —
La magia del perdón
Catarsis equivale a purificación. Cuando yo le cuento a un amigo mis penas. Si comparto mis preocupaciones en familia. Si visito al sicólogo y le abro mi intimidad, sin temer que me reprenda o me condene. Alivio entonces esa carga interior que me doblega. Las penas se dividen por dos y las alegrías se multiplican.
Confesarnos es algo semejante, pero superior a la vez, porque nuestro interlocutor es el Señor. El Padre bueno de la parábola, que todos los días aguarda al hijo derrotado y hambriento.
No es fácil dibujar las fronteras entre sicología y religión. Ellas se complementan y con frecuencia se confunden.
Pero es un hecho: Si nunca comparto mis angustias. Si me refugio en la melancolía. Si vivo en una torre de marfil, aparentando ser perfecto, tarde o temprano, estallarán mis mecanismos interiores. De allí muchas enfermedades, la angustia existencial que deteriora tantas vidas. El recurso al licor, a la droga. El suicidio.
Los católicos tenemos la fortuna de poder celebrar el Sacramento de la Reconciliación.
¿Pero no será inconveniente reconocernos culpables? ¿No deteriora tal confesión la autoestima? Podría crearnos un complejo de inferioridad.
Conviene distinguir entre complejo de culpa y arrepentimiento cristiano. El primero equivale a decir: Yo soy malo. El segundo nos motiva a aceptar: Yo he obrado mal. Y ese mal que confesamos se diluye enseguida, ante la bondad del Señor que nos perdona.
Como no tenemos otros puntos de referencia, comprendemos el perdón de Dios a nuestro estilo, donde siempre perdura un amargo recuerdo. Tal vez un trauma que nos acompañará toda la vida. Seguiremos cojeando del alma, sin sanar las heridas.
Pero Jesús enseña que su perdón es de otro orden. Basta mirar tanta gente «remendada» que circula por las páginas del Evangelio: María, de la cual el Señor había echado siete demonios. Pedro que niega al Maestro varias veces y vuelve a su cargo de jefe de los Doce, con mucha humildad y renacida esperanza. El Buen Ladrón…
El perdón cristiano destruye cualquier pasado lamentable. Volvemos a ser criaturas nuevas. Porque la penitencia ante Dios equivale a una inocencia con experiencia.
— o o o —
¿Será la confesión un tribunal?
En los últimos siglos, algunos moralistas asimilaron el Sacramento de la Reconciliación con un juicio penal. Hablaron entonces de juez y de reo. De causa y de pena. De sentencia y de absolución. Y al confesionario lo llamaron el santo tribunal de la penitencia.
Todo ello aparece como una contaminación de lo político sobre lo religioso. Algo que sucedió hacia el siglo XIV, cuando la conversión cristiana empezó a alejarse del esquema que nos presenta el Evangelio.
Para Jesús no contaron estos elementos judiciales. Quienes se convertían se dejaban encontrar en el camino. Y en un contexto de amistad y de alegría iniciaban una vida distinta. Esto le sucedió a Zaqueo y a Leví, cobradores de impuestos. A Pedro, después de su triple negación.
Por fortuna, hoy volvemos por estos caminos evangélicos a revaluar el Sacramento de la Reconciliación. Recordamos además que el concepto de justicia en el antiguo Testamento no tenía una connotación vindicativa. Jueces, como Sansón y Gedeón, eran líderes del pueblo, que empleaban su vida en promover el bien común. De motivar entre los ciudadanos un buen comportamiento.
Si durante esta cuaresma deseamos celebrar la Reconciliación, conviene comprender este valioso sacramento, de la manera como Jesús lo inició.
Lo elemental sería hojear sinceramente la conciencia para presentar al Señor nuestra historia. Descubrimos en ella muchas luces, aunque no escasean los eclipses.
Sentiremos entonces que el amor de Dios desborda todos nuestros pecados. Es muy diciente un pasaje de Isaías, que se lee en estos días: «Si tus pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve».
Probablemente el sacerdote nos preguntará: ¿Cumpliste la penitencia? Se trata de alguna buena obra que, en la pasada confesión, se nos ha sugerido. Quizás una oración, una limosna. Pero la mejor penitencia es entrenarnos en cristianismo. Es decir: Mantenernos en sintonía con Dios. Y si antes habíamos obrado mal en tal aspecto, empezar a obrar de otra manera. Hasta que la voluntad, ayudada por la gracia, sea capaz de hacer vida el Evangelio.
— o o o —
El paso de la Pascua
Por las tierras cercanas al río Eufrates, en la región que hoy llamamos Irak vivieron muchos antes de Abraham, tribus nómadas dedicadas a la cría de ovejas y de cabras. Por esas partes era duro el invierno que obligaba a hombres y animales a refugiarse en cuevas durante varios meses.
Pero al llegar Nizán, tiempo en que despuntaba la primavera, regresaban a las colinas para pastorear al aire libre sus rebaños.
Como eran gentes religiosas, celebraban el final del invierno y el despunte de la primavera con una reunión familiar donde se alegraban en común y daban gracias a sus divinidades. Por estas fechas correteaban ya los corderitos y las legumbres habían dado sus primeras cosechas. Entonces sacrificaban un cordero que compartían con familiares y vecinos.
Cuando Abraham abandona su casa y su patria en busca de otra tierra que Yavéh le señala lleva consigo las tradiciones de su pueblo, y cada año, cuando cesa el invierno, repite con su tribu esa costumbre agraria que poco a poco se orienta hacia el Dios único que Abraham ha descubierto.
Luego de su largo peregrinaje cuando sus descendientes se aposentan en las tierras vecinas al Jordán, cada año se renueva aquel rito. Para dar gracias al Señor y celebrar el regreso de un mejor clima.
Los judíos esclavizados en Egipto conservan aquella tradición y le añaden un ingrediente de esperanza. Así como cesa el invierno ellos aguardan que termine un día su situación de esclavitud. Esperan que Yavéh los regale tiempos. Todo esto era la Pascua. La misma que el pueblo liberado por Moisés celebró durante su peregrinación por el desierto. Ya entonces la Pascua era la fiesta del Recuerdo «Porque Yavéh te sacó de Egipto con brazo fuerte y mano poderosa» Dt 5,15).
Jesús, como todo judío piadoso, cada año también celebraba la Pascua, la cual ya tenía un ritual establecido que los ancianos cuidaban con esmero. Pero la víspera de su pasión, el Señor se reúne con sus más allegados y le da a la celebración pascual un sentido de memorial, pero además proyecta esa pascua hacia el futuro. Quiere que ella signifique su próxima muerte y su resurrección. Y al añadir una copa especial y un pan les manda a sus amigos que repitan este gesto en su recuerdo.
Cuando los cristianos de hoy celebramos la fiesta de Pascua, estamos reviviendo esa costumbre ancestral que inventaron los coetáneos de Moisés, celebraron los judíos en Egipto, y conmemoraron durante muchos siglos. Revivimos la última Pascua de Jesús donde se despidió de sus discípulos. Y reviviremos también la muerte y la resurrección del Señor.
Ese paso de Cristo de la muerte a la vida, dinamiza nuestro cambio del pecado a la gracia. De la oscuridad a la luz. De la soledad a la esperanza.