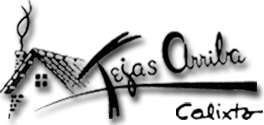La Inmaculada Concepción
1. Se llamaba María
«El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret, a una Virgen desposada con un hombre llamado José. La Virgen se llamaba María». San Lucas, cap.1
Como dice un autor: «María fue una mujer del pueblo, pobre, sencilla y humilde. Ayudó a todo el mundo, pero no hizo milagros. Trabajó de criada en casa de su parienta Isabel y allí le cantaba a Dios que se había fijado en ella. Se casó con el carpintero de Nazaret porque estaba enamorada de él y así es como le gusta a Dios que se case la gente. Dio a luz al Mesías en un pesebre de animales y a pesar de eso, no dejó de sentirse persona, amparada por Dios. Crió a su niño dándole el pecho y partiéndosele el corazón porque le dijeron que no todos lo iban a querer.
Fue emigrante en Egipto donde tuvo que exiliarse, porque Herodes buscaba al Niño para matarlo. Cuando volvió del extranjero no se dio importancia. En Nazaret procuró ser buena esposa, buena madre, buena vecina con todos. Ayudó a Jesús a crecer en la experiencia de la vida y en la experiencia de Dios. Dejó libre a su hijo para que se fuera de casa a anunciar la buena nueva.
Por todo esto podemos llamar a María compañera de camino, amiga, hermana, madre nuestra».
Algunos piensan que la devoción a nuestra Señora ha desaparecido de la Iglesia. Creemos más bien que ha cambiado de signos como el arte, como la arquitectura de nuestros tiempos, como la liturgia.
Antes mirábamos a María como a una reina soberana y distante. Ahora la sentimos como una madre atenta y bondadosa.
Antes ensalzábamos sobre todo su virginidad y su maternidad divina, hoy nos atraen su humanidad y su autenticidad. Ayer nuestra súplica era prolongada alabanza de sus privilegios. Ahora le pedimos simplemente que nos ayude y nos acompañe.
Corríamos en otra época a sus altares, resplandecientes de luces y de flores. Hoy sabemos que está a todas horas con nosotros. Nos basta una sencilla imagen, una medalla… Antes escogíamos entre sus diversos nombres y advocaciones. Ahora la llamamos María, Ella, La Virgen y le hablamos con palabras comunes y corrientes.
La devoción a nuestra Señora brota espontáneamente cuando aprendimos en el hogar qué es amor, qué es ser madre, qué es ser mujer.
Esta experiencia es como el hueco en la piedra de una ermita, donde es posible fabricar un nido.
Ningún valor religioso se cosecha de paso, en los libros o en los acontecimientos de la vida, si sus raíces no se nutren en una vivencia de familia: su nombre para un hijo, un recuerdo de infancia defendido cuidadosamente.
Sabiamente la Iglesia nos presenta la historia de la Anunciación en estos días antes de Navidad. Ojalá anunciemos que Cristo llega hasta nosotros. Viene por el Ministerio de una Madre Virgen que se llama María.
2. Alégrate, María
«El ángel entrando a la presencia de María, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres». San Lucas, cap. 1.
Parece que el tercer Evangelio, el cual formaba una sola obra con los Hechos de los Apóstoles, tenía como inicio el actual capítulo IV donde se narra la visita de Cristo a la sinagoga de Nazaret.
Sólo que más tarde, a ruego de las comunidades, se añadieron los primeros capítulos que nos cuentan la infancia del Señor. Además, en tiempos de San Lucas, la historia no se escribía al estilo de hoy, los evangelistas son ante todo catequistas. Nos quieren explicar quién es Jesús, sin preocuparse mucho de fechas exactas y de cifras.
En el pasaje de la Anunciación encontramos que un ángel del Señor visita a Nazaret, pueblo pequeño que el escritor llama ciudad. Allí vive una virgen, desposada con cierto José de la tribu de David. Ya están desposados, pero aún no viven juntos.
El ángel saluda a esta joven deseándole gozo: Alégrate María, porque las cosas de Dios, si bien de entrada no las comprendemos, producen alegría. Hacen brotar paz en el alma al sentirnos amados. Al comprobar que el Señor nos tiene en cuenta.
Para nosotros el que Jesús haya nacido de una virgen, es un signo admirable. Que una mujer, sin concurso de varón, como anunció Isaías, conciba y dé a luz un niño, señala algo extraordinario. De tu seno, explica el ángel, nacerá el hijo del Altísimo.
También en el contexto judío un nacimiento de madre virgen, significaba algo peculiar, pero desde otro ángulo. Porque entonces la mujer era un ser despreciable.
Los rabinos repetían tres motivos para agradecer a Yahvé cada mañana: El haber nacido varones, conocer la ley y formar parte del pueblo escogido.
Pero era mayor la indignidad de una virgen o de una madre estéril «la herencia del Señor son los hijos, dice el salmo 127, su recompensa el fruto de las entrañas». Y Amós para ilustrar la miseria del pueblo alejado de Dios, lo compara con una virgen sin descendencia. Así, Nuestra Señora como mujer y virgen, es la mejor representante de los pobres y de los despreciados. De aquellos que nos vemos incapaces, en medio de dolorosas circunstancias.
De cuantos sentimos el peso de nuestro mal, pero tratamos de esperar en Dios, a todos ellos miró el Señor con bondad e hizo cosas grandes entre los humildes. Esta confianza pequeñita en el Señor puede despertar nuestra alegría. En algún diario de una ciudad utópica, pudiéramos leer en Navidad: Eliminados todos los dolores, se les devuelve la salud a los enfermos, déficit total de delincuencia. Respeto absoluto entre los conciudadanos. La paz es desde hoy gratuita y obligatoria.
Titulares que harían saltar de gozo los ojos y el corazón.
Sin embargo, otra noticia - real y verdadera- colma ahora de dicha a todos los creyentes. En tiempos del emperador César Augusto, siendo Cirino gobernador de Siria, Dios se ha hecho hombre en las entrañas de María.
¿Cómo no celebrar tan grande maravilla con los ojos despiertos y el alma encendida en gratitud?
3. La Virgen del Buen Aire
«El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen desposada con un varón llamado José. La Virgen se llamaba María». San Lucas, cap. 1
«Hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres» cantó Barba Jacob desde su experiencia personal de conflictos, de dolores y lágrimas. Y le concedemos la razón al poeta Santarrosano. También nosotros, a pesar de este sol de diciembre, sentimos que la melancolía invade nuestro panorama interior, el recinto de nuestra familia, el horizonte de la patria.
Nos duelen cada día más la injusticia, la pobreza, la corrupción, la muerte de tantos inocentes. Nos fatigan la mediocridad personal y la ajena, la infidelidad de tantos amigos, el conformismo de muchos líderes vendidos. ¿Será que los adultos de hoy estamos condenados a vivir el futuro bajo un clima de constante tragedia?
Entre tanta tiniebla, sin embargo, a los creyentes nos alegra contemplar en este final de año a Nuestra Señora, la Pura y Limpia, la madre de Dios concebida sin pecado. Que alguien de entre nosotros, sin abandonar la tribu, afirma Bernardino Hernando, sea carnal y pura al mismo tiempo, tan pura como carnal, tan limpia como verdadera, tan real como maravillosa, puede darnos de pronto algún motivo de esperanza.
El pueblo judío, peregrino por el desierto hacia la tierra prometida, reflexionó con ayuda de sus líderes, sobre los grandes enigmas de la vida. Durante aquella travesía descubrió que cada hombre guarda en su interior una enorme capacidad de bondad, acompañada también de un gran potencial de pecado.
De ahí la necesidad de moderar esa fuerza negativa, no vaya a invadirnos plenamente como aquel baobab del Principito
Más tarde los autores del Génesis concretaron tan doloroso hallazgo en el relato del paraíso, donde los primeros padres cedieron al engaño de la serpiente. Pero también alumbraron el futuro del mundo con una promesa de victoria sobre el mal.
Posteriormente los teólogos nos explicaron de diversas maneras el pecado de origen. Y desde tiempo atrás muchas comunidades cristianas imaginaron a la Madre de Jesús libre de toda mancha. Ya en el siglo pasado, el Papa Pío IX definió para toda la Iglesia el dogma de la Inmaculada Concepción de María.
Nos cuenta San Lucas que aquella joven de Nazaret que recibe un recado del cielo, se llamaba María. Y el arcángel la colma de elogios: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Y más adelante: «Has hallado gracia delante de Dios». El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra».
Cuando nos preparamos para la Navidad aparece María, quien preparó el advenimiento de Cristo. Y al contemplarla libre de todo mal se nos refresca el alma. Necesitamos que ella exista y que sea inmaculada. Es una garantía de nuestra futura purificación. Ella mitiga nuestros miedos en los días lúgubres y remedia nuestras desesperanzas.
La Virgen del Buen Aire. Así se llamó la patrona de los marinos que partían de Sevilla hacia el Nuevo Continente. La Señora sostiene en un brazo al Niño Dios quien sopla sobre las velas de una nave, símbolo de la Iglesia. Buenos aires y mejores vientos necesitamos nosotros para seguir tan ruda travesía, sin que se nos apague la esperanza.
* * *
San José
1. Sueños
«José que era bueno y no quería denunciarla, decidió abandonarla en secreto. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños». San Mateo, cap.1.
En el Antiguo Testamento, Yahvé acostumbraba revelar sus secretos en la penumbra de los sueños. Un día Jacob soñó con una escala que apoyada en la tierra, tocaba con su cima los cielos. Por ella bajaban y subían los ángeles del Señor. Entonces el patriarca entendió que Dios le entregaba aquella tierra, para que fuera el padre de un gran pueblo.
San Mateo nos cuenta cómo remedió el Señor las inquietudes de José. Estando desposado con María, antes de vivir juntos, ocurrió que ella esperaba un hijo. Pero siendo hombre justo, más bien que denunciarla, lo cual hubiera sido difamarla y condenarla a muerte, decidió abandonarla en secreto.
Pero un ángel le indicó en sueños: «No tengas reparo en recibir a María en tu casa, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo».
Añade el evangelista que, al despertarse, José hizo lo que le había mandado el mensajero celestial. Aquel esposo antes angustiado no solamente creyó en el Señor. A la par le creyó al Señor y Él vino en su auxilio.
Nos dice un escritor que, a nivel del espíritu, únicamente la fe hace el oficio de traducción simultánea.
Nuestra vida transcurre entre acontecimientos que, con toda razón, calificamos de absurdos. Pero si nos quedamos anclados en la periferia, sin taladrar el núcleo de los hechos, no descubriremos el misterio.
Aunque hoy no suelen ser los ángeles los mensajeros celestiales, ni es común que, en sueños, se nos comunique el Señor. Pero son numerosos sus enviados: Tantas personas comprometidas con el Evangelio, los padres, los amigos, la técnica y la ciencia, los llamados signos de los tiempos, es decir situaciones que iluminan el sentido de la historia. En esto consiste una fe madura.
En la capacidad de leer y comprender más allá de lo visible. Y así lo hizo el patriarca en numerosas circunstancias.
Entonces algo se nos ocurre de pronto. Captamos con claridad lo que antes era confuso. Caemos en la cuenta, advertimos que el Señor clarifica el contenido de los acontecimientos.
San Pablo no vacila en afirmar que «para quienes aman a Dios, todo coopera para el bien». «Aun los propios pecados» añadió san Agustín.
A la luz de la fe, comprenderemos que el sufrimiento también nos aporta beneficios: Revela los quilates de nuestra personalidad, templa nuestro espíritu. Nos hace capaces de entender y de compadecer a los demás. Nos muestra la exacta dimensión de las cosas. Despierta una sed de absoluto, que nos motiva a confiar solamente en el Señor. Esa sed que es un saludable recurso para que nos decidamos a buscarlo.
Podemos descubrir a Dios, aún en la tiniebla de nuestros pecados. Nos lo enseña la parábola del Padre misericordioso: Solamente cuando aquel joven licencioso hubo gastado todos sus bienes, sólo entonces, se acordó de su padre.
Entonces, ¿quien valdrá más ante el Señor, un hombre puro o un hombre purificado? Este quizás sea más viejo, más prudente, más sereno y más agradecido. Pero nunca inferior al primero.
Ya no es necesario soñar para escuchar la respuesta de Dios. Basta orar, pedir perdón, elevar hasta El nuestro corazón desconcertado. Y luego tener un poco de paciencia. Su respuesta, aunque no inmediata, rebasa siempre nuestras expectativas.
2. José, varón prudente
«A los tres días, María y José encontraron a Jesús en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Luego él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad». San Lucas, cap. 2.
Treinta años largos para la vida oculta de Jesús no fue un programa de San José. El Hijo traía desde el cielo una agenda llamada «la voluntad de mi Padre» y la iba cumpliendo paso a paso.
No consta que en esa larga temporada hayan regresado los ángeles, para evaluar con la Sagrada Familia cómo iban las cosas, la mayoría de ellas inexplicables.
¿Comprendían claramente José y María que su Hijo era el Verbo Encarnado?. Si era Dios, ¿por qué soportar día y noche la ordinariez de esta vida terrena? ¿Si venía a salvarnos, por qué dejar que las causas segundas y el mal siguieran a sus anchas, en aquel mundo conocido hasta entonces?
Algún cometario pudo haber sobre estos temas, entre los dos esposos, estando Jesús ausente. Y algo podremos entender sobre el tema, cuando en el cielo nos revelen la razón, el peso, la dimensión, el contenido de los hechos que hoy presenciamos.
San Lucas consigna en su relato aquel episodio tan molesto, cuando a los doce años, Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y solamente a los tres días de angustiosa búsqueda, sus padres pudieron recuperarlo.
A través del Evangelio identificamos al esposo de Nuestra Señora como un varón prudente. Y la ascética enseña que la prudencia es una de las virtudes morales. Es decir, pertenece no al ámbito del entendimiento y de la voluntad como las virtudes teologales, sino al área de las costumbres.
La prudencia nos enseña a discernir lo que es bueno o es malo, para rechazarlo y aceptarlo. El hombre prudente sabe entonces obrar en el momento oportuno, sin precipitación.
La cual nos lleva muchas veces a equivocarnos. «Las cosas de palacio van despacio», dice el refrán popular.
Alguien ha comparado al prudente con un capitán de navío, que sabe enrutar su embarcación en el momento preciso y con la maestría puntual, aun en medio de las tormentas.
Y esto nos admira en la vida de san José, del cual por otro lado, pocos datos nos dan los evangelios.
Fue positivo el balance de su vida. De una vida bien extraña por cierto, donde los planes de Dios y los acontecimientos humanos se mezclaban de manera desconcertante.
Valdría la pena hoy pensar si nosotros, discípulos de Cristo, ejercitamos de veras la prudencia, sobre la cual explican muchas cosas los maestros: El hombre prudente no se expone a innecesarios peligros. Avizora el futuro y no malgasta sus actuales energías inútilmente. Mide las consecuencias de sus actos. Es parco en palabras para no herir a nadie. Sabe de ahorro y de economía. Igualmente conoce hasta donde es capaz y en qué momento ha de pedir ayuda a los otros.
En fin… Que san José nos acompañe y nos enseñe todos los días a imitarlo.
El prefacio de hoy se luce presentando una apropiada fisonomía del santo patriarca: «Hombre justo, a quien diste por esposo de la Virgen Madre de Dios, fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia para que haciendo las veces de padre, cuidara de tu hijo Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo».
3. El obrero de Nazaret
«Viniendo Jesús a su patria, les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que muchos decían maravillados: ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿No es éste el hijo del carpintero?». San Mateo, cap 13.
El 1 de mayo de 1955, el papa Pío XII instituyó la fiesta de san José obrero. «Que el humilde artesano de Nazaret, decía en esa fecha el pontífice ante numerosos trabajadores, además de encarnar frente a Dios y a la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea el guardián providente de vosotros y de vuestras familias».
Años atrás en 1889, el Congreso Internacional Socialista reunido en París, había declarado el 1º. de mayo «Día Universal de los Trabajadores».
Un reclamo a favor de los derechos primordiales de los obreros, como poder agremiarse en sindicatos, exigir sueldos justos y una jornada laboral de ocho horas.
Los evangelistas nos presentan a san José en su aldea, la cual no gozaba entonces de buena fama: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?», replica Natanael, cuando Felipe le anuncia que ha encontrado al Mesías.
Padre legal de Jesús, pariente lejano de David, José pertenece también a otro linaje. El de tantos hombres y mujeres que con su trabajo manual, consiguen el diario sustento, mientras colaboran en el mejoramiento del mundo.
Al regresar de Egipto, reside con Jesús y María durante unos treinta años, en aquel caserío, aferrado una colina de Galilea.
Sería su casa como tantas del pueblo, mitad de ella excavada en la ladera. Le conocían todos sus vecinos y a él acudían cuando necesitaban una mesa, una silla, una ventana, o el yugo que une a los bueyes para labrar el campo. Por las tardes, llegarían al taller sus amigos, para comentar las los rumores del día.
Durante su vida pública, los vecinos identifican al Maestro como «el hijo de José». Se nota que recordaban al patriarca.
Cierta comunidad religiosa colocó a la entrada de su convento una hermosa imagen de esposo de nuestra Señora, adornado de cetro real y de corona.
Extraña teología la de estas religiosas. El padre legal del Señor fue obrero más en Nazaret y pare usted de contar. Así lo amamos y así lo admiramos. Nos convence más el san José, carpintero y albañil según los biblistas, entre la basura y el cansancio de su oficio.
Desde su rincón nos enseña a cumplir el deber día a día, sin pretender ningún protagonismo. En silenciosa perseverancia.
Algunos podrán imaginar que la fe del patriarca fue mucho más fácil que la nuestra. Sólo Dios lo sabe. Pero partiendo de la definición tradicional: «Fe es creer lo que no vemos», podríamos preguntarle al patriarca qué veía alrededor: Un niño como todos los del lugar. Más tarde, un adolescente igual en todo a los demás del vecindario. La divinidad de ese hijo no saltaba a los ojos.
Habría entonces que enfatizar lo segundo: «Porque Dios lo ha revelado».
Los biblistas enumeran varios anuncios del Señor al patriarca: «No temas recibir a María en tu casa». «Toma al niño y a la madre y huye a Egipto». «Ponte en camino a Israel, porque ya han muerto los que buscaban la vida del niño». Pero enseguida, silencio total en Nazaret.
Sin embargo san José pudo vivir aquello que el Concilio Vaticano II indica de la Iglesia: «Aún bajo las sombras, ella trata de ser fiel diariamente».
* * *
El nacimiento de
San Juan Bautista
1. Fábrica de silencio
«Isabel dio a luz un hijo. Y a Zacarías se le soltó la lengua y daba gloria a Dios. San Lucas, cap. 1.
En el primer libro de los Reyes, encontramos a Elías, deseoso de hablar con Dios. Subió hasta el monte Horeb y allí retumbaba el huracán, pero el Señor no estaba en el huracán. Después hubo un gran terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego fulguró el rayo, pero Yahvé no estaba bajo su estruendo. Finalmente sopló una brisa tan blanda que parecía tejida de silencio. Y Elías se tapó la cara con el manto, porque allí hablaba el Señor.
Hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. «Entre los nacidos de mujer ninguno como él», dirá luego Jesús. Y como preparación a su alumbramiento misterioso, Zacarías, el esposo de la anciana Isabel, se queda mudo durante nueve meses.
Para presentarnos una lección: Las maravillas de de Dios se preparan en el silencio y sólo en el silencio se pueden contemplar.
El Bautista fue un hombre fuera de lo común. Asombraba por su sinceridad. No se apropió las grandezas ajenas y declaró llanamente que él no es era Mesías. Dijo la verdad sin adornos. A los ricos: Compartan sus bienes con los pobres. A los cobradores de impuestos: No exijan más de lo debido. A los soldados: A nadie hagan daño con falsas denuncias. A Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Pero voz resuena hoy también, firme y vibrante. Es el hombre del desierto, amigo del silencio. Sabe hablar, porque ha aprendido a callar.
Nosotros, que vivimos aturdidos por la algarabía, intoxicados de bullicio, ¿qué podemos hacer
Hay un silencio que es posible fabricar, aún viviendo entre la gente. Los santos lo llamaron el silencio interior. Se construye cuando serenamos nuestras preocupaciones, cuando aplacamos las tensiones del trabajo o del estudio, y empezamos a mirar nuestra vida hacia dentro. Entonces las cosas que nos rodean aparecen en su verdadera dimensión y descubrimos a Dios con alegría, en el fondo de la propia conciencia.
El campo es hermoso porque allí todavía reina el silencio. Lástima que los campesinos no lo sabemos disfrutar y los citadinos, cuando nos refugiamos en él, solemos llevar con nosotros un enorme equipaje de ruido.
El espacio adecuado para ese silencio gratificante pudiera ser el hogar. Es la voz dulce de la esposa, el diálogo amable y cariñoso con los hijos, el examen sereno y manso de nuestra conciencia. Entonces como una brisa que se adentra de puntillas hasta lo más hondo del ser, Dios llegará a nosotros.
Hay otro silencio que también vale la pena fabricar. Consiste en no decir la palabra importuna, en callar si nuestro prójimo no está dispuesto a escucharnos. Exige no herir la fama ajena, no responder con ira cuando nos ofenden… En este silencio también habita Dios.
Todo esto nos lo enseña Zacarías. Nuestra vida pudiera ser más serena y feliz y más plácida, si aprendiéramos un poco a callar.
Kaloni Kienga, aquel misterioso navegante de una novela de Morris West, nos dice: «Después de cada faena soy como una cuerda deshilachada. Entonces me siento en silencio a trenzarme de nuevo; miro hacia dentro y sueño. Permanezco en silencio, porque cada palabra es un hilo que le arranco a mi cuerda.»
2. Un anuncio de alegría
«Sucedió que mientras Zacarías oficiaba delante de Dios, en el turno de su grupo, se le apareció un ángel que le dijo: No temas. Tu mujer te dará a luz un hijo». San Lucas, cap.1.
El Señor promete y realiza obras grandes y maravillosas en favor de sus siervos. Lo aprendemos en el nacimiento de san Juan Bautista, como cuenta san Lucas.
Zacarías ha entrado al lugar santo para renovar los carbones del altar, esparciendo sobre ellos incienso y aceite perfumado. El rito tiene lugar mañana y tarde, enseguida de los sacrificios. Un toque de trompetas advierte al pueblo, esparcido por los atrios y los pórticos, que es hora de la ofrenda.
Ese día, un ángel se hace presente a la derecha del altar. Con razón se sorprende el sacerdote. Pero el enviado del cielo le dice: «No temas Zacarías. Tu oración ha sido escuchada.
Isabel, tu mujer te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan». «Yo he sido enviado para anunciarte esta buena nueva».
En el antiguo Testamento Yavéh acostumbraba mostrar su cercanía, dando hijos a una pareja estéril. Así sucedió con Abraham y Sara, con los padres de Sansón, con los de Samuel. Y entre las promesas que Dios hace al pueblo, antes de entrar en Canaán, se contiene: «Yo bendeciré tu pan y tu agua. Apartaré de ti las enfermedades y no habrá en tu tierra ninguna mujer estéril».
Meses después, cuando nace el niño Juan, hay revuelo en el entorno de la aldea. Zacarías recobra el habla y San Lucas pone en sus labios un largo himno de alabanza: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo».
Este cántico es una comprobación de la fidelidad de Dios. Ha prometido y ahora cumple, en el nacimiento de un niño.
Una lección para nosotros los desconsolados. Los impacientes ante el ritmo de la historia, ante los cotidianos reveses. Confiar es el verbo clave para un creyente. Creer que cuando Dios promete, ha de cumplir.
El evangelista recogió diversos textos de la tradición judía para tejer ese himno, donde se afirma que lo anunciado por los profetas, muy pronto se cumpliría en el pueblo: «Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian».
Si el Magníficat es un himno que exalta la acción de Dios entre los pequeños y humildes, el Benedictus nos enseña a sentir la presencia del Señor en cada una de nuestras circunstancias. La liturgia de Laudes nos lo trae cada mañana, para que iluminemos nuestro día y sintamos a cada paso, ante cada problema, que Dios promete y luego realiza sus bondades en favor nuestro.
Siendo niño escuché que mi párroco rezaba muy despacio, este himno de Zacarías, ante el lecho de un anciano moribundo. No me atreví a preguntarle por qué esta oración y no otras. Pero más tarde lo supe. Quien terminaba sus días era un sacerdote que había abandonado años atrás su ministerio. Ahora el ministro de la Iglesia lo alentaba a sentir que en ningún momento el Señor nos abandona. En aquel solemne trance, mi párroco estaba guiando los últimos pasos de un creyente, más allá de las sombras, «por los caminos de la paz».
3. El manager de Cristo
«Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes se congratulaban con ella. Entonces tomando la palabra dijo: Se ha de llamar Juan». San Lucas, cap. 1.
Los grandes personajes de la vida política, económica o artística, tienen a su servicio laboriosos encargados de sus giras y apariciones en público. Juan cumplió esa tarea en relación al Mesías, con asidua consagración y elegancia.
Los cuatro evangelistas nos informan sobre la persona del Bautista, cada cual a su estilo. San Lucas describe con detalles su nacimiento, el sentido de su predicación y las circunstancias de su muerte.
Según las costumbres judías al hijo mayor se le imponía el nombre paterno. Le habrían llamado entonces Zacarías, que significa «Yahvé se acordó». Lo cual le vendría bien, pues llegaba a un hogar golpeado por la esterilidad.
Sin embargo, cuando van a circuncidar al niño, Isabel advierte: «Se ha de llamar Juan». Un nombre que quiere decir: «Yahvé se ha compadecido». Y el padre, escribiendo en una tablilla, lo confirma. Tal nombre encierra la generosa actitud del Señor al enviarnos a su Hijo: «Para salvarnos y darnos ejemplo de vida», como rezan los catecismos tradicionales.
Al iniciar su vida pública, Jesús verifica que, por la predicación de su pariente, un grupo numeroso ya sabe que el Salvador está próximo y han dispuesto sus corazones para acogerlo.
Le había dicho al pueblo que Dios nunca lo había olvidado. Que muy pronto llegaría Alguien. El que quita «quita los pecados del mundo».
Pero llama la atención la sencillez y honradez que demuestra el Precursor en su oficio: «Aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle sus sandalias», leemos en san Mateo. «Yo no soy el Cristo. Yo soy la voz que clama en el desierto», dice el cuarto Evangelio.
Luego de la resurrección del Señor, la fe en Jesús de Nazaret comenzó a extenderse por toda la tierra, por medio de los apóstoles. Más tarde tomaron el relevo muchos hombres y mujeres, que conformaban las primeras comunidades. Eran ellos ricos y pobres, nobles y plebeyos, obreros, campesinos, jóvenes y gente mayor.
Hasta que ese anuncio llegó a nuestro hogar. Razón por la cual muchos de nosotros hoy nos decimos cristianos. Un anuncio que no fue solamente palabrería y fórmulas, sino un convencimiento vital de Jesús como Hijo de Dios.
Toca entonces a cada uno de nosotros continuar esa cadena de anunciadores, impulsados por el Evangelio.
En vez de aquel desierto y la ribera del Jordán, está mi casa, mi oficina, mi barrio, donde con la seguridad que da la fe, preparo la llegada de Cristo, quien transforma la vida y nos empuja hacia los bienes que no se marchitan.
Conocemos a muchos que reviven el oficio de Juan entre nosotros.
Clarifican la esencia de la fe, dejando a un lado tantas adherencias inútiles. Remozan el rostro de la Iglesia, enseñando a leer la historia con humildad y realismo. Indican que lo central del cristianismo es la persona del Señor Jesús. Caminan al lado de todos, entre gozos y esperanzas, cerca de sus angustias y sus dolores.
Todos ellos son ediciones actualizadas de aquel manager del Señor, que hace dos mil años preparó el mundo para la llegada de Cristo, nuestro Salvador.
* * *
San Pedro y San Pablo
1. No sabe. No responde
«En aquel tiempo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». San Mateo, cap. 26.
«Pedro, roca. Pablo, espada. Pedro, la red en las manos. Pablo, tajante palabra. Cristo tras los dos andaba. A uno lo tumbó en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas». Un himno de la Liturgia de las Horas, que nos presenta a estos apóstoles como las columnas de la Iglesia.
Sus historias comienzan por un encuentro personal con Jesús. Pedro, en las orillas del Tiberíades. Pablo, mientras perseguía a los cristianos. Ambos respondieron a Cristo con su vida y con su muerte. Ambos fueron los fundamentos de la Iglesia que habrá de durar hasta el fin de los siglos.
San Pablo, en la carta a los gálatas, nos cuenta cómo se le mostró el Señor en el camino de Damasco: «Dios me llamó por su gracia y tuvo a bien revelar en mí a su Hijo».
San Mateo indica que, a los pocos meses de su llamamiento, Pedro ratificó ante los Doce su adhesión al Señor. Ocurrió en Cesarea de Filipo, una ciudad cercana al mar de Galilea. Jesús pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Varios del grupo le responden con vaguedad. Pero ante la insistencia del Maestro: «Y vosotros quién decís que soy yo?» Pedro toma la palabra y responde: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».
Lo valedero de esta afirmación no fue la palabra fervorosa del apóstol, a la cual seguirían dolorosas circunstancias de duda y negación. Lo valedero fue el esfuerzo posterior de seguir a Jesús hasta la muerte.
¿Qué les pudo suceder a estos hermanos frente a la persona de Jesús?. No saben. No responden.
Muchos de nosotros confesamos a Cristo de palabra, pero nuestra vida permanece distante del Evangelio. Si alguien observa nuestro comportamiento ordinario, podía colocarnos en la casilla final de las encuestas: «No sabe. No responde». De allí que, ante la presión emocional de algunos grupos, cambiamos nuestra fe por cualquier espejismo religioso.
Llama la atención el curioso itinerario de muchos, que un día fueron bautizados, pero nunca identificaron con claridad su cristianismo. Permanecen como creyentes en las encuestas. Pero ningún valor cristiano se descubre en sus vidas.
Un primer estadio para ellos consiste en proclamar: Cristo sí, Iglesia no. Para descender al poco tiempo otro peldaño: Dios sí, Cristo no. Les queda en su haber un ser superior, ajeno sin embargo a todo lo nuestro. Pero vendría un tercer paso: Dios no, religión sí. Para estos hermanos religión significa un vago sentimentalismo, que nos proyecta a una imprecisa trascendencia. Otros hermanos han llegado a una situación más precaria: Religión no, sacralidad sí.
Allí el «creyente» contempla el universo desde cierta visión estética, mezcla de filosofía oriental, afán ecológico y un marcado egoísmo que los convierte en centro del mundo y de la historia.
¡Qué lejos se encuentra todo esto de Jesús y su Evangelio! Se han esfumado del horizonte religioso la paternidad de Dios, y una vida futura de plenitud y bienaventuranza. Quedamos en posesión de una desvanecida fe, de un Bautismo y un cierto aroma cristiano que se deslíe en el alma, como el aroma de una rosa marchita.
2. La herencia de los príncipes
«Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo?. Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». San Mateo, cap. 16.
Algunos escritores han querido oponer entre sí a san Pedro y san Pablo. Según ellos, estos apóstoles serían el bueno y el malo de la película, el tonto y el despierto. Pero nada más desatinado. La Iglesia los ha reconocido desde siempre, como las columnas de la Iglesia.
Es verdad que alguna vez se enfrentaron, como cuenta san Pablo en la carta a los gálatas. Pero todo se debió a su distinta comprensión de los planes del Maestro. Sin embargo, ambos amaron con entusiasmo a Jesús, ambos se entregaron en cuerpo y alma a la tarea del Evangelio.
La tradición afirma que murieron en Roma, hacia el año 67 de nuestra era, durante la persecución de Nerón.
Hombre distintos, es verdad. Pedro venía de Betsaida, de la «dulce y bronca Galilea», como dice Martín Descalzo. Experto en las peripecias del lago. Cerrado de mente algunas veces, pero siempre de abierto corazón.
Pablo, aunque judío y adoctrinado a los pies de Gamaliel, ciudadano romano. Celoso como el que más de su fe y de su raza, versado en la cultura griega y quizás en los negocios. Sus cartas nos revelan que conocía de veras el mundo de entonces.
Que Pedro haya sido el primer obispo de Roma, no le quita nada a Pablo. Que éste tenga el título de apóstol de los gentiles, nada le merma a su compañero.
San Mateo cuenta la fervorosa confesión de Pedro ante Jesús, en Cesarea, cuando el Señor les pregunta a los Doce: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». El apóstol revela su experiencia de Jesús: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios».
Unos meses más tarde aquella declaración se opacó, ante una criada del pontífice, que lo señaló como discípulo del Galileo. Pero, luego de la resurrección, Pedro tuvo la oportunidad de enmendar su cobardía, al declarar: «Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo».
Pablo, quien persiguió a los seguidores de Cristo, llena las páginas de Los Hechos, con sus hazañas. Y al escribir a los corintios, enumera sus penalidades por el Evangelio: «Peligros en los ríos, de los salteadores, de los de mi raza, peligros en la ciudad y en despoblado. Peligros entre los falsos hermanos». Y añade: «Trabajo y fatigas. Noches sin dormir, hambre y sed, muchos días sin comer. Frío y desnudez».
La tradición cristiana ha llamado a estos santos, los príncipes de los apóstoles. Un término contaminado del entorno político, a no ser que lo entendamos como principio, sillar o fundamento. Ellos con su vida, y su predicación pusieron las bases de la Iglesia.
Un escritor imagina que Pedro y Pablo se presentaron una vez a la oficina del sumo pontífice: Y Pedro preguntó a su sucesor: ¿Qué piensas de la Iglesia de hoy?. El papa, un poco nervioso ante visita tan inesperada, respondió: Hay cosas maravillosas.
Sin embargo muchos cristianos, enfrascados en peregrinas devociones, han descuidado el seguimiento de Jesús. Otros más, llevan una vida correcta, pero continúan siendo insolidarios. Otros nada revelan en su conducta que traduzca al Maestro.
Pablo que escuchaba en silencio, repitió entonces: «Jesucristo ayer, hoy y siempre».
3. ¿Quién tiene las llaves?
«Entonces Jesús dijo a Pedro: A ti te daré las llaves del Reino de los cielos». San Mateo, cap.16.
Era el lenguaje del Señor siempre diáfano y simple, repleto de mensaje en sus parábolas, directo y grave en sus sentencias, hermoso y lleno de pedagogía en las metáforas.
Nos habló de las semillas y las perlas, de las viñas y los pájaros, de la roca sobre la cual se edifica una casa segura y de las llaves para abrir y cerrar el Reino de los Cielos.
Al celebrar hoy la fiesta de San Pedro y San Pablo, recordamos aquel pasaje de san Mateo, cuando Jesús promete al jefe de los Doce esas llaves, con el poder atar y desatar.
Expresiones bíblicas que hablan de autoridad y de poder. Poder sin embargo que debería ser sólo espiritual. Es decir, capacidad de ayuda y salvación para todos los hombres. Lástima que en ciertas etapas de la historia, la Iglesia haya tomado para sí otros poderes no muy santos, apartándose del proyecto ideal que quiso Jesús. Épocas de oscuridad y desconcierto que a muchos apartaron del Evangelio.
Hoy veneramos a Pedro y Pablo, fundamentos de toda la Iglesia. Y a la vez recordamos al sumo pontífice, cabeza visible de la comunidad cristiana, quien ha heredado de sus antecesores el poder de las llaves.
La Iglesia toda confía en él. Le mira como a un padre, como a un hermano mayor, un amigo leal, en su valiente fe, entusiasta y contagiosa. Cristo le ha confiado, en estos días que corren, las llaves de su Iglesia.
Sin embargo, este poder entregado a Pedro no es exclusivo de Pontífice romano. Su encargo de enseñar, de promover a la humanidad, de conducir la Iglesia a través de la historia, lo ejerce en compañía de todos los obispos de la tierra.
Algo que hoy se llama la colegialidad. Así se perpetúa el colegio apostólico, cuya cabeza es «un hombre vestido de blanco».
Cada obispo es ayudado a su vez en su Iglesia particular por los presbíteros, los diáconos y los demás ministros. Esta es la jerarquía: Los diversos grados del sacerdocio que se interrelacionan armónicamente y comparten la responsabilidad de servir a todos los hombres.
Los bautizados que no hemos recibido ningún ministerio oficial de la Iglesia, tenemos también un poder y unos deberes.
Los hemos de cumplir con dedicación y eficacia en beneficio de la comunidad. Pensemos en los gobernantes de las naciones, los responsables de una empresa, los líderes sindicales, políticos o deportivos, quienes orientan la opinión pública en los medios de comunicación, los científicos, los artistas. Cada uno de ellos tiene un don, una extraordinaria cualidad que en lenguaje cristiano se llama carisma. Una capacidad de iluminar el mundo, de sembrar la belleza, de unir a los hombres, de dar la mano a los más necesitados.
Entonces todos tenemos en nuestras manos - nos lo ha confiado Cristo — «el poder de las llaves». Podemos atar y desatar, abrir a todos la verdad o guardarla con avaricia, trazar caminos de superación, o encerrar a muchos dentro de su propia miseria.
Los noticieros nos presentan a tantos miserables, tantos ignorantes y oprimidos, desesperados cansados de aguardar su liberación, que se preguntan: ¿Quién tiene las llaves?
Con razón interpelaba Gandhi a los cristianos: «Vosotros que decís tener la luz, ¿qué habéis hecho de la luz?».
* * *
Asunción de
Nuestra Señora
1. Los pies de la Señora
«En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel». San Lucas, cap. 1.
«Para gloria de la Santísima Trinidad, honra de la Bienaventurada Virgen María y alegría de la tierra…declaramos y definimos que Ella, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial»…
Era el 1º de noviembre de 1950. En Roma, ante una multitud que colmaba la plaza de san Pedro, el papa Pío XII rodeado de numerosos obispos, proclamaba el dogma de la Asunción de la Virgen María.
Desde siglos atrás, muchas comunidades cristianas sabían que la Madre de Jesús ya gozaba en cuerpo y alma en los cielos. Lo aseguraban su cariño por Nuestra Señora y de otro lado, esa esperanza que todos llevamos dentro de una vida feliz y perdurable.
Todo ello estaba escrito en la «Mariología del corazón» que el pueblo llano se ha fabricado desde siempre. Una teología que señala a la Virgen María como la primera cristiana, la primera que culminó ya el viaje hacia la bienaventuranza. Una certeza que lanzó a los artistas a pintar frescos y a tallar estatuas. En mosaicos y vitrales nos dibujaron el rostro sonriente de María. Representaron cómo había sido la «Dormición» de la Señora y la forma en que los ángeles la llevaron al cielo.
En aquel año el papa respaldaba con su autoridad aquel otro magisterio del pueblo creyente: «Sobre los altos confines del más levantado cielo, subisteis, Virgen, del suelo en hombros de serafines», como canta un poeta religioso.
San Lucas nos cuenta del viaje de María a las montañas de Judá. Allí visitó a su prima que, ya anciana, iba a dar tener un hijo.
Allí escuchó de labios de Isabel, la mejor alabanza que se haya dicho a una madre: «Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre».
Meses después ella iría hasta Belén, con motivo del censo promulgado por César Augusto. Luego llegaría a Egipto, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Más tarde volvería a Nazaret. Y durante la vida pública del Señor, estaría cerca de Jesús sólo algunas veces, pues su prudencia mantenía a raya el amor.
Pero no podría faltar en el Calvario, donde Jesús nos la entregó por madre.
Cuando el Hijo regresa del sepulcro, María se convierte en al madre del Resucitado, Nuestra Señora de la esperanza.
Ahora sus pies se han detenido en Éfeso, según cuenta la tradición. Habiéndose dormido a esta luz temporal, la madre de Jesús y nuestra madre atraviesa los umbrales de la gloria. «Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén», cantaban los judíos al llegar a la ciudad santa.
La Asunción de Nuestra Señora nos asegura que es posible volvernos inmortales. Porque todo el que ama, o es amado, quiere situarse más allá del tiempo y del espacio, en una dimensión estable y feliz.
A un pensador creyente un día le preguntaron: ¿Cree usted en el cielo? Y él respondió con los ojos iluminados: «El cristianismo es una institución donde aspirar a la felicidad no es una mera verdad, o un consejo, ni una promesa abstracta. Es una obligación».
2. Así tenía que ser
«Dijo entonces María: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo». San Lucas, cap. 1.
Se llama silogismo. Un método para llegar a conclusiones ciertas, mediante la presentación de previas afirmaciones. Como cuando decimos: Todo hombre es mortal. Pedro es hombre, luego Pedro es mortal.
De igual modo, cuando confesamos que María gestó al Salvador en sus entrañas, todas las maravillas realizadas por el Señor en su vida nos parecen perfectamente lógicas: Ella es Madre de Dios, siempre Virgen, Inmaculada, Asunta al cielo. Son los dogmas marianos que la Iglesia nos ha presentado en el transcurso de los siglos.
Pero de otro lado, desde los pocos datos que nos da el Evangelio, descubrimos que María de Nazaret fue una mujer común y corriente de su tiempo, aunque escogida por Dios para una imponderable vocación.
Cuenta san Lucas que Nuestra Señora, ya encinta de Dios, se fue de prisa a las montañas de Judea, donde su parienta Isabel mujer entrada en años, iba a alumbrar por aquellos días un hijo. Allí, en una aldea que la tradición señala como Ainkarim, nombre que significa la fuente del viñedo, María recitó un himno de acción de gracias, el Magníficat, donde se proclamó bienaventurada. Algo del todo correspondiente al saludo del Ángel en Nazaret, quien la llamó Llena de Gracia: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha hecho obras grandes en mí».
Así tenía que ser y así sucedió también en el momento de su muerte, cuando fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Un hecho que el papa Pío XII nos presentó, como verdad fundamental de nuestra fe, el 1º de noviembre de de 1950.
Pero además la Asunción de María nos pone delante nuestro destino final. Aquello que la Iglesia define como la resurrección de la carne. Sólo que María ha logrado esta meta, en un tiempo anterior a nosotros. Aunque al decir tiempo, volvemos a mirar a esta tierra y no al cielo, el cual se ubica en la eternidad.
Jesús, en su predicación nos prometió una vida perfecta más allá de la muerte. Sin embargo nunca explicó a sus discípulos el cómo de esta futura existencia. Nos pedía creer en él, sabiendo que estas cosas no podíamos comprenderlas todavía. Vale entonces que nuestra fe se convierta en irrebatible confianza. Que nuestras inquietudes se trasformen en filial seguridad. Que en nuestra marcha vayamos aligerando el equipaje, porque somos peregrinos hacia la patria.
Sin embargo, hombres y mujeres de este mundo pragmático que todo quiere averiguarlo, desearíamos saber en detalle cómo fue asunta a los cielos la Señora. Qué cualidades tendrá nuestro cuerpo, luego de la resurrección. Como será la vida de los bienaventurados y sus maneras de comunicación.
Lo cual, yo me imagino, hace a Dios sonreír. Porque Él no quiere darnos explicaciones todavía. Sería inútil, como hablarle de astrofísica a un niño, o enseñarle a un campesino los verbos irregulares del inglés.
Y san Agustín advierte: «No hagas más preguntas sutiles sobre esto. Te basta saber que resucitarás de una forma semejante a aquella en la cual apareció el Señor, luego de su Resurrección. Y no busques más sobre el tema, pues en vez de encontrar la verdad, hallarías solamente tus propias imaginaciones».
3. Nuestro compañero inseparable
«Dijo María: Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho en mí maravillas». San Lucas, cap. 1.
«Oh cuerpo, manso asnillo, tan dulce junto a mí por la vereda». Así comienza José María Pemán un hermoso poema, en alabanza de nuestro cuerpo mortal. Cuerpo tan calumniado por quienes olvidan la dignidad que consiguió desde que Dios se hizo carne.
En cambio Jesús de Nazaret, durante su vida mortal, valoró enormemente nuestro cuerpo. En su favor realizó numerosos milagros: Cuando cambió el agua en vino, curó enfermos, resucitó muertos, multiplicó el pan y los pescados. Era la manera de expresar su interés por toda nuestra persona, que se compone de materia y espíritu.
Es maravilloso nuestro cuerpo. Su contextura, sus funciones, la relación de sus huesos, sus nervios y sus músculos.
A él llegan como a un puerto los Sacramentos, para luego adentrarse por todo nuestro ser, hasta nuestra más honda intimidad.
El es nuestro instrumento y nuestro signo. Por él conocemos, palpamos, olemos, gustamos, miramos y escuchamos el universo.
Es nuestro documento de identidad. Se nos distingue por los rastros de un rostro, por un tono de voz, por una manera de gesticular, por el rumor de unos pasos.
A través de nuestro cuerpo se expresan de inmediato los gozos y los dolores del alma. Puede reír y llorar, lo cual para ella es imposible.
Es nuestro compañero inseparable. Es una herejía entonces afirmar que solamente él peca y hacerlo culpable de todos nuestros males. Es parte integral de nuestro yo. Es nuestro hermano gemelo, más débil, pero fiel, humilde y generoso cuando sabemos motivarlo.
Hubo en el comienzo de la Iglesia una secta que despreciaba el cuerpo y prohibía el matrimonio. Para ellos la perfección cristiana consistía en ser como ángeles. Pero esto ni es cristiano, ni es posible. La santidad humana es santidad de hombres, metidos en materia.
Adoramos el cuerpo de Cristo que ha subido a los cielos. Veneramos el cuerpo de María en la Asunción. Era apenas lógico que ese cuerpo que, como dice un autor, «limita físicamente con Dios», al ser llevado al cielo, anunciara nuestra futura transformación.
La Iglesia nos enseña a respetar nuestro cuerpo: Lo unge con aceite bendito en el Bautismo y en la Confirmación y lo honra cuando, ya separado del alma, es un recuerdo apenas de nuestro paso por la tierra.
Por lo tanto, es cristiano educar nuestro cuerpo: Orientar sus instintos, moldearlo en el deporte y en la disciplina, adornarlo con sencillez, cuidarlo con esmero, respetar su individualidad, sembrar en él semillas de vida eterna.
También en favor de nuestro cuerpo, el Señor se propuso hacer maravillas. Pero las realizó especialmente en Nuestra Señora, quien ha subido al cielo en cuerpo y alma.
* * *
Día Universal
de las Misiones
1. A orillas del río Níger
«Dijo Jesús: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra: Id por todo el mundo y haced discípulos de todos los pueblos». San Mateo, cap.28.
Sabemos de un fraile que pasó la mitad de su vida en África, predicando contra el Islam. Según él, Mahoma habría sido un instrumento de Satanás y Alá sería un antidios. Pero una tarde, desde su vivienda a orillas del río Níger, empezó a ver las cosas de otro modo: Aquel grupo de pordioseros mahometanos, postrados allí cerca en oración, no podrían estar contra el Señor. Su plegaria tendría que agradar al Dios del cielo.
De repente se estremeció toda su historia misionera. Sintió que su trabajo de tantos años exigía un replanteamiento. Su fe cristiana y el porqué estaba allí, lejos de su patria, pedían una nueva explicación.
Algo semejante sucedió a la Iglesia, misionera por naturaleza, después del Concilio Vaticano II.
Antes, la fe cristiana desconocía los valores de las otras religiones. Hoy «no rechaza nada de cuanto hay en ellas de santo y verdadero. Considera con sincero respeto sus modos de obrar y de vivir. Sus preceptos y doctrinas, que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres».
Antes, los misioneros llegaban a otros países con marcado complejo de superioridad religiosa y política. Hoy llegan en actitud fraternal, valorando cada cultura, para acompañar en el camino a aquellos grupos humanos que también, «aunque a tientas», buscan al Señor.
Antes, desde Europa, se llevaba el cristianismo como un todo que debía ser aceptado por los nuevos cristianos. Hoy los heraldos del Evangelio descubren las «semillas del Verbo» plantadas por el Espíritu Santo, en todos los rincones de la tierra.
Brotan entonces nuevas comunidades cristianas, que conservan su propia identidad, que protegen la riqueza de sus tradiciones y costumbres, cuando no contradicen el mensaje de Jesús, embelleciendo la multiforme variedad de la Iglesia de Cristo.
Antes la razón de ir más allá de las fronteras, era solamente salvar a otros hermanos. Hoy surge a la par un segundo motivo: Salvarnos. No viviremos plenamente el Evangelio si no compartimos la fe con muchos otros.
Nuestra tarea como enviados se sintetiza entonces en aquella frase de San Juan: «Que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo».
La misión de toda Iglesia consiste en revelar a todos los hombres, de todas las culturas y de todos los tiempos, el verdadero rostro del Padre por medio de su enviado Jesucristo.
«Vayan por todo el mundo» fue el mandato de Jesús a sus discípulos, antes de subir al cielo.
Se les abría entonces la mente a aquellos galileos, que continuaban entendiendo de forma estrecha la salvación, traída por Jesús. De ahí en adelante abandonarían Jerusalén, traspasando las fronteras judías hacia el mundo grecorromano, donde esperaban muchos que nada conocían del Maestro.
Ese fervor, sin embargo, ha decaído en muchos estamentos cristianos. Razón por la cual es necesario volver a los inicios de la Iglesia, cuando todo bautizado era a la vez un enviado, que anunciaba con su palabra y su testimonio a Cristo Salvador.
Verificamos entonces que lo cristiano y lo misionero son inseparables. Porque aquí y allá las multitudes aguardan el mensaje de salvación, para vivir según los valores del Evangelio.
2. Más allá de las fronteras
«Dijo Jesús: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». San Mateo, cap. 28.
Cuando se habla de la Iglesia misionera por naturaleza, es decir de la vocación misionera de cada cristiano, nos preguntamos: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién nos toca compartir la fe?
Porque el sentido de la palabra Misión ha cambiado sustancialmente después del Vaticano II.
Antes era un concepto geográfico: Los destinatarios de la misión de la Iglesia se situaban en determinados territorios, donde se ignoraba el Evangelio. Hoy estamos ante un concepto antropológico: Repartidos por toda la tierra, existen numerosos grupos que esperan con urgencia la acción misionera de la Iglesia.
Muy cerca de nuestro entorno podremos encontrar grupos humanos que no conocen a Jesucristo. Así hayan sido marcados algún día con el signo del Bautismo.
Se nos habla entonces de «Situaciones Misioneras», las cuales superan las demarcaciones jurídicas de diócesis, vicariatos, prefecturas apostólicas.
En primer lugar estaría el mundo infiel. Aquella muchedumbre del 73% de la humanidad, que todavía no ha escuchado el Evangelio.
Enseguida encontramos aquellos países, en todos los continentes, con un mínimo porcentaje de cristianos. Hoy la Iglesia nos invita a mirar con ilusión y responsabilidad hacia los pueblos de Asia.
Luego las minorías étnicas: Indígenas, morenos, emigrantes, desplazados por el hambre, las guerras o por diversas situaciones políticas.
Las «Situaciones Nuevas» de la humanidad que aguardan una primera evangelización: Los medios de comunicación, la política internacional, la informática, los marginados, el mundo de la droga, etc.
Las «Situaciones Difíciles». En tiempos del Papa León XIII, el mundo obrero aparecía como una realidad antropológica que desconcertaba a la Iglesia.
Hoy continúa siendo un área difícil para la evangelización. Lo mismo que el mundo universitario, la prostitución, los homosexuales, los divorciados…
Otros campos para la Misión son aquellas Iglesias con escasez de agentes pastorales. Numerosas regiones del mundo necesitan urgentemente sacerdotes, religiosos, laicos que anuncien el Evangelio y construyan la comunidad cristiana.
Finalmente, encontramos aquellos grupos ya evangelizados que están urgidos de una renovación en la fe. Este trabajo se denomina pastoral de conservación la cual, como enseñó Juan Pablo II, ha de convertirse en una Nueva Evangelización. Nueva por el ardor, nueva por sus métodos, nueva además por sus expresiones.
Cuando comprendemos que toda Iglesia es misionera, entendemos que ese misionerismo nace de cada Iglesia local, es decir de cada diócesis. El anuncio del Evangelio no es privilegio o deber solamente de las comunidades religiosas. Es patrimonio de cada comunidad cristiana con sus pastores, sus presbíteros, sus religiosos y sus laicos.
Nuestras Iglesias ya empiezan a dar pasos seguros, para llevar la fe más allá de nuestras fronteras. Este avance es un servicio fraterno de Iglesia a Iglesia.
Cuando el amor de Dios y el prójimo son grandes no caben en límites estrechos, rebasan todas las fronteras.
Pero la comunión entre los seres humanos, se ve impedida por múltiples obstáculos: Se dan fronteras culturales, lingüísticas, económicas, geográficas, étnicas. También las eclesiásticas, muchas de ellas difíciles de superar. Pero el Señor nos llama a un ambicioso proyecto: Convertir este mundo en un solo rebaño bajo un solo pastor.
Es la utopía que subyace en el corazón de cada creyente y se va haciendo realidad, poco a poco, mediante el anuncio gozoso de la salvación.
3. Ir
«Jesús les dijo entonces: Id y haced discípulos de todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». San Mateo, cap. 28.
El Evangelio no puede consistir únicamente en ideales expresados con sustantivos: Fe, amor, compromiso, fraternidad, mansedumbre, confianza. Ni menos aún lo podemos reducir a simples adjetivos: Pobres, mansos, sufridos, hambrientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón.
Si así fuera, el mensaje de Jesús podría quedarse en algo accidental. O nos conduciría a cierto narcisismo peligroso y antievangélico.
El seguimiento del Señor ha de expresarse vigorosamente con verbos. Estos sí denotan una vida, un actuar, una fuerza transformante. Consistiría entonces en: Amar, creer, esperar, confiar, compartir, perseverar…
Pero nos quedaría faltando un monosílabo, de un valor insustituible en el programa del Señor. Aquel que nos presenta san Mateo, en el capítulo 28, al final: Ir.
En los inicios de su predicación, cuando el Señor envía a sus discípulos a una primera excursión pastoral, les encarece: «No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos». Así leemos en San Mateo, 10. El mismo Señor nunca traspasó los linderos de Palestina, sino cuando se retiró pocos días al norte, a la región de Tiro y Sidón.
Ahora, antes de subir a los cielos, les abre a sus seguidores el panorama de un mundo universo, donde irán a contar «cuanto hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos, y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de Vida».
Si bien, el mundo conocido hasta entonces era bien pequeño: Asia Menor, el norte de África, el sur de Europa, a donde podía llegarse por el Mediterráneo, el «Mare Nostrum».
Cristo ordena a sus apóstoles que vayan por todas las regiones del mundo, prediquen el Evangelio a toda creatura, hagan discípulos de todos los pueblos, les enseñen cuanto han escuchado de sus labios.
En este programa se resume toda la acción misionera de la Iglesia, desde el siglo I hasta nuestros días.
América conmemoró hace unos años tiempo los quinientos años de su evangelización. Por obra y gracia de muchos misioneros de Europa que arribaron a nuestras costas, tenemos ahora fe, cultura, Iglesia establecida. Ellos cumplían el mandato de Cristo: Ir por todo el mundo.
Nosotros tal vez nos quedamos entendiendo el Evangelio en sustantivos o en meros adjetivos. Aún no hemos tenido la osadía de ir.
Cada comunidad cristiana está llamada a mirar más allá de su horizonte. Para descubrir los numerosos pueblos, que esperan el anuncio de Jesús.
Pero esta vocación universal de cada diócesis, de cada grupo apostólico, es todavía demasiado tímida. Llega hoy el momento de abrir el corazón, de mirar hacia toda la tierra. Este mundo globalizado es a la vez un reto y una oportunidad. Ha llegado la hora de «dar desde nuestra pobreza», como escribieron los obispos reunidos en Puebla.
Sin embargo, conocemos muchas Iglesias particulares que padecen otro gran problema: Nunca podrían dar desde su pobreza. Porque abundan en vocaciones, en agentes pastorales, en dinero, en medios técnicos para anunciar a Jesús. Y así continúan moviendo fervorosamente sus mecanismos pastorales. Les convendría recordar lo que nos dijo Juan Pablo II: «La fe se fortalece dándola».
Este domingo universal de las Misiones, todos nos sentimos interpelados: Obispos, sacerdotes, religiosos y fieles, redescubrimos nuestra vocación de anunciadores. Para ir más allá de las propias fronteras, contando a muchos, con la palabra y el testimonio, que Jesús es el Salvador.
4. Misión es compartir
«Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Id y haced discípulos de todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». San Mateo, cap. 28.
De madrugada, donde termina la ciudad, un niño se muere de hambre silenciosamente. Desconcertada ante las discusiones de sus padres, una joven abandona el hogar. Vaga, minada por las drogas y los vicios, para terminar luego en la sala de algún hospital.
En una vereda distante, la gente carece de escuela, de energía eléctrica, de salud, de esperanzas. Nadie les da la mano. En la remota selva, una tribu indígena está próxima a desaparecer por la desnutrición, el subdesarrollo, las epidemias. Una aldea, a la orilla del mar, agoniza en la incomunicación y en la ignorancia.
Los llamados cinturones de miseria se extienden y se multiplican en nuestras ciudades. Allí miles de hermanos nuestros pierden la dignidad humana, la fe en Dios y el sentido de la vida.
Numerosos jóvenes al terminar su bachillerato, no logran iniciar una carrera. En una sociedad donde hacen falta técnicos y profesionales, muchos no logran ubicarse.
Por otro lado, las posibilidades económicas de muchas familias aumentan día a día. Con frecuencia acumulan riqueza inútilmente. Ya no saben cómo gastar sus caudales. Otras más viven hastiadas, sin saber cómo emplear sus capacidades y su tiempo.
Pero hay gente de buena voluntad que descubre en todas estas situaciones un angustioso y común denominador: Ausencia de Evangelio. Tratan entonces de ahondar en la vocación misionera, que recibieron en el bautismo.
Comprenden muy bien que «misión es compartir». Tomar lo que hemos recibido del Señor y ponerlo en común con otros hermanos.
Dios nos regala la vida, la fe, el hogar, los bienes de fortuna, invaluables capacidades de transformar el mundo, poder de decisión ante la industria, ante el gobierno, en los negocios. Compartamos. Así seremos misioneros.
Muchos cristianos aportan generosos recursos para financiar los programas misioneros en diversas regiones del mundo. Aquí surge entonces un puesto de de salud. Allá, unas religiosas mejoran las aulas de su escuela rural. Allí el misionero ha podido comprar un carro nuevo, que sirve de ambulancia para los enfermos de la aldea Más allá se ha restaurado el techo de una elemental capilla. La planta de energía solar ya ofrece luz a los niños pastores, que estudian al comienzo de la noche. Habrá Biblias para los grupos apostólicos y hasta un teléfono satelital remedia necesidades sobre insospechadas distancias.
lgunos de nosotros, como san Pedro ante el paralítico de la Puerta Hermosa, diremos: «No tengo oro ni plata». Y allí nos detenemos, sin pensar en la enorme riqueza que nos acompaña: La fe en Jesucristo. «Pero lo que tengo te lo doy», añadía el apóstol.
Por medio de nuestro respaldo afectivo y orante, es posible compartir la experiencia cristiana con numerosos hermanos de remotos países. «En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda», podemos decirles. Dejarán entonces su ignorancia, su pobreza, su resignación, para comenzar una vida nueva iluminada por el Señor Jesús.
Durante el rezo del Santo Rosario muchas familias tienen presente la obra misionera de la Iglesia. Muchos educadores explican como una opción valedera el compartir la con grupos humanos que no conoce a Jesucristo. En fin, la Iglesia de hoy va comprendiendo que creer de veras en Jesús equivale a compartir. Hasta que todos formemos un solo rebaño bajo un solo pastor.
5. Jerusalén, año I
«Entonces dijo Jesús: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes». San Mateo, cap. 28.
No creemos ofender a los apóstoles si imaginamos que, de entrada, no comprendieron el mandato de Jesús, de ir por todo el mundo. Permanecían arropados en sus miedos. Además su tradición religiosa les impedía entender que la salvación de Cristo era para todos. En consecuencia, las primeras comunidades cristianas se mostraron herméticas ante los paganos que deseaban recibir el bautismo.
El acontecimiento de Pentecostés pretendió, con sus signos del fuego y del viento, abrir la mente de aquellos discípulos a todo el mundo. Como lo deseaba el Señor cuando les dijo: «Id pues y haced discípulos a todas las gentes».
Se celebraba en Jerusalén la fiesta de las cosechas, cuando el Espíritu Santo estremeció la casa y el corazón del grupo de los Once. Pudiéramos decir que ese día tuvo lugar la primera Jornada Universal de las Misiones. No habría obviamente festivales, rifas y colectas, pero la Iglesia comenzó entonces a respirar un ambiente universal.
San Lucas consigna con esmero los pueblos representados aquel día, ante el grupo asustadizo de los apóstoles: «Partos , medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, romanos judíos y prosélitos, cretenses y árabes».
Pero además se dieron otros signos para reafirmar que por Jesús, Dios ofrecía su amor a todos los hombres. Pablo, un judío integrista dedicado a perseguir a los cristianos, se transforma de pronto en un fervoroso discípulo de Cristo. Su conversión la cuentan el libro de Los Hechos y el mismo apóstol en la carta a los gálatas
Desde entonces Pablo es el Apóstol de los gentiles, a quienes defiende delante de Pedro y de otros discípulos. Anuncia a Cristo en regiones donde todavía no ha sido anunciado. Visita las principales ciudades para predicar el Evangelio a viajeros y comerciantes de todos los pueblos. Trabaja en quipo con presbíteros , diáconos y laicos en la evangelización de los no judíos.
Integra a las mujeres en su trabajo pastoral. Más tarde un centurión romano llamado Cornelio, movido por Dios durante una visión, invita al apóstol Pedro a su casa. Y un grupo de gentiles que escucha allí a Pablo, apóstol se siente inundado por el Espíritu Santo. Por lo cual nos apóstoles comprenden que Dios quiere integrar a la Iglesia gentes de todos los credos y naciones.
Hoy ya no discutimos este llamamiento universal a la fe que ha hecho Jesucristo. Pero estudiamos cuidadosamente cómo ha de realizarse un anuncio adecuado a todo el mundo. Desde 1926, por obra y gracia del papa Pío XI, la Iglesia celebra una jornada especial, el penúltimo domingo de octubre, para reflexionar en su deber misionero. Sin embargo comprendemos que todos los días y todas las horas de un cristiano, han de estar contagiados de un celo ardiente que proyecte la fe cristiana a toda la tierra.
«Vayan por todo el mundo», dijo el Señor Jesús a sus discípulos antes de subir a los cielos. Una tarea que cada cristianos puede realizar de verdad. Si no de modo físico, sí con el corazón. Por el poder de la oración. Mediante sus generosos aportes que financien tantos proyectos pastorales, indispensables en los lugares de misión.
* * *
Todos los Santos
1.Ciertas vidas de santos
«Viendo Jesús la muchedumbre, subió a un monte, se sentó y les decía: Bienaventurados los pobres, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón…». San Mateo, cap.5.
Todos hemos leído ciertas vidas de Santos que en vez de enaltecer al biografado, lo desfiguran. Nos lo presentan disminuidos, extravagante, completamente distinto a los demás y con frecuencia inverosímil.
En cambio, nos entusiasman las vidas de los santos que aún van en camino tratando de vivir las Bienaventuranzas, cada uno dentro de sus limitaciones y de sus propias circunstancias.
Podrían escribirse entonces historias muy reales, colmadas de peripecias y aún llenas de humor, comenzando según se usa, por describir una casa paterna parecida a la nuestra. En un segundo capítulo se contarían los defectos del santo: tenía muy mala letra y carecía de oído musical. Desde pequeño se vio afectado por miopía y no era de muy buen genio. Demostraba memoria para las ofensas ajenas y una notoria ineptitud para las finanzas. Por otra parte algunos períodos de su vida fueron bastante borrascosos.
Se añadirían sus vacilaciones, las deficiencias síquicas de su personalidad, los condicionamientos que le imprimieron la época, el lugar de nacimiento, la clase social y cada uno de los cargo desempeñados. A renglón seguido se contarían sus triunfos, las épocas luminosas de su vida, la forma admirable como orientó su carácter y modeló sus cualidades.
Su fe en Dios, amenazada muchas veces por la desconfianza. Su fidelidad, quizás no inquebrantable pero sí perseverante. En fin, la obra maravillosa de un Dios artesano, orfebre y paisajista que nos modela, nos pule y embellece con su fuerza sobrenatural. Esta se apoya sobre todo lo natural que poseemos y nos proyecta a una dimensión más excelente.
Como resultado, admiraríamos a un santo de carne y hueso, pariente cercano nuestro, vecino de nuestra parroquia y por lo tanto capaz de motivarnos y por alentarnos. Sería la historia de alguien que buscó ser feliz y lo logró por los métodos paradójicos pero eficaces que predicó Jesús en la Montaña.
Convendría tener también en cuenta aquellas pequeñas historias de santidad que no alcanzan a un volumen; ni siquiera a un opúsculo. Tal vez llenen a medias una página. Las que narran nuestros elementales esfuerzos por perseguir al Señor: la plegaria de un niño, un deseo sincero de cambiar de conducta, aquel mirar a Dios desde nuestra conciencia atormentada, el rechazo esporádico de alguna tentación, una acción generosa sin que nadie se entere.
Todo esto podría configurar una microcolección de santidad, la cual tendría la ventaja de incluirnos a muchos de nosotros que apenas hemos empezado a convertirnos. Además nos presentaría unidos, en grupo, como un pueblo que busca a su Señor.
2. Camino de la felicidad
«Al ver Jesús el gentío, subió a una montaña y se puso a enseñarles: Dichosos…». San Mateo, cap.5.
Nadie tal vez como los verdaderos santos, ha tenido tan mala prensa. Los hemos deformado, presentándolos como seres extraños a su propio mundo, o convirtiéndolos en superhombres, alejados de nuestra vida y de nuestros problemas, pero los santos canonizados, como aquellos otros cristianos que brillan por su ejemplo y también los santos de hoy, con quienes nos codeamos a cada paso, han sido hombres y mujeres comunes y corrientes. Fabricados de nuestra misma arcilla y viajeros por un camino semejante en todo al que nosotros pisamos.
¿Qué los hace distintos? Su decisión de buscar a Dios. Su voluntad de realizarse por los caminos de las bienaventuranzas. El Sermón de la Montaña suena para algunos como un mensaje que trasciende nuestra lógica, pero quizás logre abrir puertas o mover corazones. O lo interpretamos como un poema oriental. Lo hubiera escrito Tagore o Jalil Gibrán unos siglos más tarde.
O bien, acercándonos más a su contenido, lo aceptamos como una promesa de futuro. Se trataría de contradecir todos los mecanismos humanos aquí en la tierra para lograr la plenitud en el cielo.
Sin embargo todas estas interpretaciones son anticristianas.
Jesús nos dice que los caminos de la felicidad son ocho. Aparentemente contradicen los ideales del hombre. Pero mirando más despacio y comprendidos en el verdadero contexto del Evangelio, nos llevan a una plena realización. Por ellos muchos han cambiado.
Ser pobre significa preocuparse más de las personas que de las cosas. Mantener el corazón abierto a los verdaderos valores. Ser manso es ser equilibrado, correcto en sus relaciones, sin dejarse vencer por el pesimismo o derribar por los reveses de la vida.
Llorar equivale a preocuparse, quizás de pronto hasta las lágrimas, por los males del prójimo y luchar por ayudarlo. Tener hambre y sed de justicia es igual a poner todas las fuerzas personales en favor de lo verdadero y de lo justo. Ser misericordioso es dar más de lo que se recibe y dar con alegría, haciendo que el otro crezca y se sienta bien.
Ser limpios de corazón es desterrar la hipocresía y la malicia. Esto nos hace capaces de admiración y de comunión con todo el mundo y de alegría. Construir la paz se logra de muchas maneras. Algunas simples y elementales. Tras más difíciles y complejas. Pero todas colmadas de esperanza y de gratificación.
Sufrir por la justicia significa soportar las incomprensiones y aún los golpes de muchos que no entienden nuestra buena intención. Luego comprenderán nos alegraremos en compañía.
Jesús, Maestro y Dios verdadero, nos señala caminos eficaces para encontrar la felicidad. Pero la mayoría no tenemos el valor de emprenderlos.
3. Una multitud de intercesores
«Dios todopoderoso y eterno: Concédenos por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón». Colecta de la solemnidad.
Para señalar a alguien como santo, la Iglesia exige de antemano algún favor, obtenido por su intercesión. Es lo que llamamos milagro. Un tema sobre el cual la verdadera teología se muestra cautelosa.
Milagro se define, ante todo como un hecho que admira. Admiración que puede darse o no, de acuerdo con los grupos humanos y los tiempos.
De otro lado, sabemos que solamente Dios tiene poder sobre las leyes naturales. Los santos serían entonces mediadores ante Él. Así lo dice la oración de este día. «Concédenos, Señor, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón».
Sin embargo, lo esencial de los santos no es alcanzar que Dios nos dé salud, mejore nuestros negocios, solucione nuestros problemas. Una devoción restringida únicamente a pedirles favores no sería muy correcta. Ellos son ante todo modelos de vida.
En el capítulo quinto de san Mateo, aprendemos que Jesús presentó a sus discípulos un ideal, elevado por cierto, pero a la vez posible. Y lo explicó en ocho propuestas. Muchos hermanos nuestros, de ayer y de hoy, se matricularon en la escuela de las Bienaventuranzas y ganaron el curso. En este seguimiento de Cristo consiste la verdadera santidad.
Los papas, a través de la historia y de modo especial Juan Pablo II han elevado a los altares a numerosos santos y santas. De todos los estados, edades y clases sociales. Querían presentarlos como ejemplos cercanos a nosotros, por la cultura y la situación geográfica. Pero a la vez deseaban expresar que todo cristiano está llamado a la santidad.
El secreto para llegar a la cima estaría en cumplir nuestros deberes, bajo la luz del Evangelio. Lo extraordinario pudiera darse, o no darse. Pero lo ordinario, realizado con amor y esperanza, se vuelve extraordinario.
San Juan en su Evangelio prefiere hablar de signos para indicar los prodigios realizados por Jesús. Porque en verdad, un hecho extraordinario lo que prueba es una continua presencia de Dios entre nosotros. Presencia orientada por un plan general, que desea a todas horas nuestro bien, conduciéndonos además a la vida eterna.
De algunos que han sido canonizados oficialmente por la Iglesia, se cuenta que aún en vida realizaban cosas maravillosas. En cambio, de otros nada dice su historia.
De la Virgen María y de san José muy pocos datos aporta el Evangelio y no señala que durante su peregrinación mortal hubieran realizado algún prodigio. Sin embargo, nadie podrán negar la importancia de Nuestra Señora y del Patriarca san José en el contexto de la Iglesia.
Además de los santos oficialmente hay otros, muchos más, desconocidos. Todos ellos lucharon en la tierra, igual que nosotros, por unos valores evangélicos. Fueron también de carne y hueso. Vivieron las equivocaciones y las crisis propias de todo mortal. Pero en cada uno de ellos, la gracia no trabajó en vano, como escribía san Pablo a los fieles de Corinto.
Hoy los miramos con lícita envidia, sentimos su compañía y confesamos con el prefacio de esta fiesta: «Aunque peregrinos en un país extraño, nos encaminamos alegres hacia la ciudad del cielo. Y guiados por la fe encontramos ejemplo y ayuda en los mejores hijos de la Iglesia».
* * *
Conmemoración
de los fieles difuntos
1. El cómo y el qué de morir
«Dijo Jesús: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere dará mucho fruto». San Juan, cap.12
«Uno murió con fuego, otro con hierro, otro de peste, otro pereció a manos de ladrones y así la muerte es fenecimiento de todos y la vida se pasa rápidamente, igual que una sombra». Lo dice Tomás de Kempis con su acostumbrado pesimismo.
Pero es cierto. Se dan muchas formas de morir. Y parece que nuestro horror a la muerte nace más de las condiciones que la rodean, que de la muerte misma. Por esto convendría distinguir entre los modos de morir y el hecho de morir.
Aquellos son variados y múltiples. Cada quien muere su propia muerte, en circunstancias que nos crean los demás o brotan de nuestra propia historia. El poeta Rilke se negó a recibir medicamentos en su última hora, para no morir «la muerte de los médicos, sino la suya propia».
Pero todos estos modos son deleznables, transitorios. Duran apenas unas horas. De pronto un poco más. Y aún los más crueles y dolorosos luego se desvanecen.
Nos queda solamente el hecho de morir. Sírvase, señoría, despojarse de todos sus títulos y arreos. Cuando su noble corazón se detenga, todos - el rey y el zapatero, el gerente y la ascensorista, la diva y el mendigo - todos seremos perfectamente iguales.
La muerte no es lo contrario de la vida. Es más bien uno de sus componentes. Todos la llevamos por dentro, como las frutas guardan su semilla. ¿Y quién no quisiera desaparecer mansamente, para alcanzar de inmediato una vida perfecta?
Esa vida es la que Jesucristo nos promete: «Si el grano de trigo, les dice a sus discípulos en la última cena, no cae en tierra y muere, permanece solo. Pero si muere, dará mucho fruto».
La noche inunda aquella sala donde Jesús se despide, mientras los discípulos se miran desconsolados. Allí se enfrentan el amor y la muerte. Una muerte que el Señor ve ya próxima y el amor inmenso a sus amigos. Recordamos entonces a Marcel: «Amar es poder decirle al otro: Vivirás para siempre».
Jesús apoya su mensaje en una experiencia campesina. El trigo que no llegó al molino, regresa al surco para la multiplicación de las espigas. Es un morir que se convierte en vida.
El cristianismo es la aplicación práctica de la palabra de Cristo a Nicodemo: «Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que cuantos creen en El tengan vida eterna». Y el amor es más fuerte que la muerte.
Queda sin embargo una pregunta: ¿Qué nos espera a todos más allá?.
Discurrir sobre el modo y estilo de la vida futura es inútil. Como intentar volar hacia el espacio, sobre las tijeras podadoras de casa. Basta saber que quien prometió resucitarnos sabe a cabalidad su oficio.
Mientras tanto vivamos con humildad y esfuerzo. Con todo nuestro cuerpo y nuestra alma.
El deseo quejumbroso de morir, la reiterada letanía sobre la brevedad de la vida, no son elementos evangélicos. Y alguno añade: «Toda interpretación optimista de la existencia, de la realidad, de la historia es un acto de esperanza y supone una opción de fe».
2. Pasado mañana, a las cuatro
«Hermanos: no queremos dejaros ignorantes acerca de los muertos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza». 1 Tesalonicenses 4,13.
Alguien se propuso realizar una encuesta entre los agonizantes de un hospital. Se trataba de recoger las impresiones de los enfermos, ante la proximidad de la muerte.
Venciendo muchos obstáculos, se acerca a uno de los moribundos y le pregunta:
— ¿Quiere usted hablarme de la muerte?
— Sí, con mucho gusto, responde el paciente. Venga pasado mañana a las cuatro.
A todos nos asusta la muerte. A los cristianos de Tesalónica, hacia el año 50 de nuestra era, también los angustia este problema.
San Pablo, quien se halla entonces en Corinto, les escribe varias cartas, de las cuales conservamos dos en el Nuevo Testamento. Les explica el tema en forma sencilla, pero a la vez profunda: «Si Cristo murió y resucitó por su fuerza, nosotros también seremos resucitados».
Antes se predicaba sobre las postrimerías: Muerte, juicio, infierno y gloria, generalmente dentro de un contexto de miedo y amenaza.
Hoy esta visión ha cambiado. Pero todavía son escasos los predicadores que presenten en forma adecuada estas verdades.
Tradicionalmente, hemos entendido la vida y la muerte como dos fuerzas contrarias que se enfrentan. Al final siempre vence la muerte.
Se añade que la certeza de Cristo resucitado y de nuestra resurrección no ha calado muy hondo en los cristianos. Muchas veces se queda en doctrina abstracta que no produce vivencias, ni crea convicciones.
Por otro lado la fe cristiana de hoy, más vecina al padre Theilard que a Aristóteles, entiende la vida como algo infinitamente superior a toda muerte.
Sabe que morir es prolongar nuestra vida en un espacio más amplio que esta tierra. Proyectar lo que somos hacia un más allá desconocido, pero siempre maravilloso.
Frecuentemente preguntamos: ¿Fulano sí tiene con qué vivir? ¿Cuenta con un futuro asegurado?
Si morir es eternizar todo lo que vale la pena acá en la tierra, preguntémonos: ¿Tenemos ya con qué morir? O, como escribe alguno: ¿Tenemos con qué amoblar la eternidad? ¿Qué hay en nosotros, en todas las áreas de nuestro ser, de nuestra actividad, que merezca ser eternizado?
A los cristianos la muerte nos llega desde afuera: Un accidente, la vejez, la enfermedad. Se madura desde dentro, como un fruto. Cuando nuestros valores crecen y se depuran hasta el punto de exigir ser inmortales.
3. Como el grano de trigo
«Dijo Jesús: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto». San Juan, cap.12
Muchos temas dejaron hoy de ser tabú. No así la muerte. Nuestra sociedad la disfraza y maquilla, la oculta de mil modos. A nada teme tanto el hombre contemporáneo como a la muerte. El hombre primitivo pensaba de distinta manera. Para él la muerte era algo natural y familiar. Comprendía que la vida es esencialmente evolución.
El agua se convierte en vapor, éste se transforma en nube que enseguida cae en lluvia generosa. Se cambia la oruga en crisálida y ésta en mariposa.
Muere el grano de trigo bajo la tierra húmeda y oscura, pero luego reverdece en los tallos, se levanta en la espiga, se trueca en blanca harina en el molino y en el horno se cuece en pan.
La vida presente, pobre y peregrina, se cambia más allá de la muerte en vida perfecta y segura.
O en otras palabras: el amor viajero e incierto halla una patria, toca un puerto definitivo, alcanza una dimensión absoluta.
Cristo, en aquel paisaje palestino, surcado de senderos que iban del río al mar, por entre viñas y trigales, no encontró otra manera para revelarnos el misterio de la muerte: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere da mucho fruto».
Nosotros somos la angustia ante la vida presente, que resbala más veloz que un navío cargado de frutas, como dice el libro de Job.
Sin embargo, es condición de toda vida el morir a cada instante. Morimos y vivimos en los hijos, en el amigo que se va, en cada elección que significa una ruptura. Morimos en cada viaje que emprendemos y concluimos.
Cristo resucitado es nuestra piedra segura, es nuestra esperanza. El nos conduce a una vida donde la síntesis perfecta nos dará una felicidad perdurable. Allí no se opondrán ni los términos del silogismo, ni los cuatro elementos primigenios, ni el día ni la noche, ni tampoco los puntos cardinales, ni el tiempo y el espacio, ni mucho menos el bien y el mal.
Quizás la Resurrección del Señor no haya calado muy hondo en nosotros. Vivimos en continua incertidumbre frente al futuro que nos aguarda.
Podríamos leer nuevamente lo que nos dejó Walt Withman:
«Dime: ¿Qué piensas tú que ha sido de los viejos, de los jóvenes, de las madres, de los niños que se fueron?».
En alguna parte están vivos esperándonos. La hojita más pequeña de hierba nos enseña que la muerte no existe; que si alguna vez existió fue sólo para producir vida; que no está esperando ahora el final del camino para detener nuestra marcha; que cesó en el instante de aparecer la vida.
Todo va hacia adelante y hacia arriba. Nada perece. Y el morir es una cosa distinta de lo que algunos suponen y mucho más agradable».