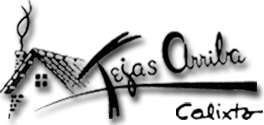La Inmaculada Concepción
1. Bendita entre las mujeres
«El Ángel dijo a María: El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». San Lucas, cap. 1.
Cuando lleguemos al cielo, como lo esperamos confiando en el Señor, pudiera ocurrir que algún arcángel nos saliera al paso, saludándonos: Bienvenido fulano de tal, sin pecado original. Una extraña alabanza que sería sin embargo una verdad teológica. Porque al culminar esta vida terrena, y traspasar la aduana de la muerte, la bondad del Señor nos convertirá en criaturas nuevas.
Ya el bautismo nos marcó como hijos de Dios. Los sacramentos alimentaron esa vida superior. El hecho de morir asociados a Jesucristo, fue un agua regia que destruyó en nosotros toda mancha.
La Iglesia nos presenta a la Virgen María como la criatura más santa de la humanidad: «Bendita entre todas las mujeres». Un privilegio que se explica porque para madre de Dios convenía una mujer perfecta. Y Ella lo fue en verdad. Si bien bajo la simple apariencia de una campesina de Nazaret.
La aldea tendría entonces unas cincuenta casas, agrupadas en torno a una fuente. El Antiguo Testamento nunca la menciona, ni es citada por Flavio Josefo y el Talmud. Su única razón de ser era servir de descanso a los viajeros, que cruzaban hacia el norte y buscaban agua para sus cabalgaduras. Rodeada de trigales y rebaños se asentaba sobre una explanada, vecina a un barranco. Por el cual unos paisanos de Jesús quisieron despeñarlo, cuando les echó en cara su cerrazón de mente.
Allí trascurrió Nuestra Señora la mayor parte de su vida. Allí realizó el encargo de ser la madre de Dios, en la rutina de un pueblo desconocido. De aquel rincón del mundo brotó la salvación para todos los hombres.
En la fiesta de la Inmaculada Concepción leemos en san Lucas sobre un ángel llamado Gabriel, enviado por Dios. Le anuncia a una joven que el Señor ha puesto en ella sus ojos. Y la llama «llena de gracia, bendita entre las mujeres». Expresiones que motivaron a los creyentes a tejer una hermosa teología, que resalta a María como la criatura más perfecta que haya pisado la tierra. En ella se asentaron todos los dones que el Señor pueda obsequiar a una mujer.
Luego de dos concilios realizados en Éfeso y en Nicea, los teólogos y catequistas fueron señalando que si María era Madre de Dios y siempre Virgen, no habría cabido en ella esa imperfección original, que envuelve a todos los mortales. Igualmente la piedad popular reflejó esta verdad en sus plegarias: «Sois concebida, María, sin pecado original».
Sin embargo, una cosa es la Virginidad de María y otra distinta es su Inmaculada Concepción. Pero estos dones conservan entre sí una honda relación. Más tarde los artistas, cada uno según su estilo y su época, presentaron a María como una mujer sin igual. Fuera de serie en nuestro linaje.
Nosotros la miramos limpia y santa, «concebida en gracia desde el primer instante de su purísimo ser natural», como aprendimos del Padre Astete. Nos alegramos con ella y le confiamos también nuestros pesares.
Y en nuestro camino hacia el cielo, bajo su poderosa intercesión, nos vamos purificando de todo mal. Hasta lograr la meta. «Entonces seremos para siempre semejantes al Señor, como expresa la liturgia de los difuntos, cantando eternamente sus alabanzas».
2. María, pura y limpia
Y dijo Dios: Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza». Gn, cap. 3.
El libro del Génesis recoge las tradiciones religiosas de un pueblo, mezcladas con variadas leyendas. Influenciadas además por una cultura, que ha bebido de los pueblos circunvecinos. Allí se nos cuenta la desobediencia de Adán y Eva, cuando Dios maldijo la serpiente, anunciando que una mujer le quebrantaría la cabeza.
Estos relatos comenzaron a elaborarse en el desierto, donde el gran peligro para los peregrinos eran los reptiles venenosos. Por lo cual los biblistas han leído este pasaje como un anuncio del papel de Nuestra Señora, que vencería el mal, simbolizado en la serpiente. La fe, sin embargo avanza más allá de los símbolos y la devoción a la Virgen Inmaculada se ha estructurado, siglo a siglo, en el corazón de los creyentes.
Los cristianos creemos y confesamos que la madre de Jesús no fue tocada jamás por el pecado. Que su vida mortal se inició sin que el mal salpicara su ser.
Hoy sabemos que hay un mal realizado por nosotros, que nos devalúa y contamina nuestro entorno. Pero existe además un mal radical. Algo que condiciona nuestro ser. Lo contrario de una perfección total de alguien o de algo. Y ese elemento misterioso que sentimos, aunque no alcanzamos a describirlo en forma suficiente, lo llamamos pecado original.
Es claro, sin embargo, que tal elemento tiene que ver con el don de la libertad. El Señor hubiera podido crearnos predestinados al bien. Lo cual, podría considerarse maravilloso, pero descartaría de plano nuestra libre colaboración en los planes de Dios.
Pero el Altísimo quiso hacernos libres. Luego, según aprendimos en la Biblia, nuestros primeros padres rompieron la alianza con el Creador, orientando por caminos errados su conducta. Lo cual, de alguna forma, repercutió en todos los mortales.
Los peritos en la materia miran desde diversos ángulos este acontecimiento y lo explican con variados matices. Algunos exageran el estado de mal al cual condujo aquel acontecimiento.
Otros procuran obviar el tema, o minimizan nuestra condición negativa, luego del pecado de Adán y Eva.
Es un tema sobre el cual se puede teorizar indefinidamente. Sin embargo cada uno de nosotros, aún sintiéndose intensamente hijo de Dios y agradecido de serlo, verifica en lo profundo de su ser un elemento deletéreo que le impide comprenderse como ser perfecto. Que lo ataja hacia una conducta sin mancha ni arruga.
Alzamos entonces los ojos a María, la Madre de Jesús, a quien la fe cristiana nos presenta como Inmaculada y entonces nos alegra infinitamente que alguien de nuestro linaje, haya empezado a existir sobre la tierra, libre toda sombra y mancha.
La miramos como ejemplo de vida, modelo del seguimiento a Jesús. Y le rogamos que nos ayude a purificarnos, paso a paso, de todo mal. Es el programa de cada creyente, es el camino seguro hacia la santidad.
La colecta de la Misa de hoy recoge una clara reflexión sobre estas verdades: «Dios todopoderoso que, por la inmaculada concepción de la Virgen María, preparaste una digna morada para tu Hijo y, en previsión de la muerte de Jesucristo, preservaste a su madre de toda mancha, concédenos también a nosotros por intercesión de esta madre inmaculada, que lleguemos a ti limpios de toda culpa».
3. Virgen transparente y cercana
«Dijo el ángel a María: No temas. Concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, el cual será llamado Hijo del Altísimo». San Lucas, cap. 1.
Los misioneros franciscanos que vinieron a América nos legaron una hermosa costumbre: La víspera de la Inmaculada, las familias se reúnen a la puerta de sus casas, para encender velas en honor de Nuestra Señora mientras recitan el Rosario.
Hay aquí una reminiscencia de lo ocurrido en Éfeso en el año 431, cuando se definió el dogma de María, Madre de Dios. Los fieles, con candelas encendidas, rodearon el recinto que albergaba a los obispos y luego los acompañaron en procesión hasta la basílica, donde se clausuró la asamblea.
Su santidad Pío IX, al declarar solemnemente en 1854 que Nuestra Señora había sido concebida sin mancha de pecado, se apoyaba en el texto de san Lucas. El ángel le promete a la Virgen que sería daría a luz al «Hijo del Altísimo». Y en la bula «Ineffabilis Deus» leemos: «Declaramos y definimos que la beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios omnipotente, en atención los méritos de Cristo Jesús, fue preservada inmune de la culpa original. Es esta una doctrina revelada por Dios y debe ser creída por todos los fieles». Igualmente el papa tenía en cuenta la tradición cristiana de muchos siglos.
Los humanos no alcanzamos a seguir paso a paso la tarea de Dios en nuestra historia. Sin embargo, captamos por la fe trazos de su revelación que la Iglesia en su magisterio nos descubre. Por ejemplo: María fue pura y limpia desde el primer instante de su historia mortal. Algo que la misma Señora destacaría en el cántico del Magníficat: «Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí».
Cabría entonces de nuestra parte una actitud de asombro que es válida, pero que luego podría volverse inútil. Ante Nuestra Señora conviene más un esfuerzo por imitarla, si no en su concepción inmaculada, lo cual es imposible, por lo menos en una vida santa. Y el Evangelio se ha encargado de presentarnos a la Madre de Jesús muy cercana a nosotros.
En el relato de la visitación de María a su prima, lo comprendemos claramente. La Virgen, encinta ya de Dios, recorre un camino de varios días por las montañas de Judea, para ayudar a su parienta, que siendo ya mayor, espera un hijo. Al encontrarse aquellas dos mujeres elegidas por el Señor, el evangelista consigna un saludo profético y muy laudatorio de parte de Isabel.
A renglón seguido la respuesta de Nuestra Señora, en un cántico de acción de gracias. Pero enseguida todo es simple y ordinario. La madre de Jesús se queda en Ain —Karim durante tres meses, dedicada a las tareas de un hogar: La cocina, la ropa, la atención a los visitantes, el cuidado de los animales domésticos y de algunas eras. Porque la verdadera grandeza, la santidad auténtica no necesitan de coronas ni cetros. Porque nuestras faenas diarias nos acercan a Dios y califican a los discípulos de Cristo.
Nuestro cariño filial hacia Ella nos garantizará su amable presencia. Su maternal intercesión. Entonces, aunque concebidos en pecado como todos los mortales, iremos ascendiendo por un camino de gracia e inocencia, hasta parecernos, así sea de lejos, a la Madre Inmaculada.
* * *
San José
1. San José, maestro de espíritu
«Sus padres encontraron al niño en el templo, sentado en medio de los doctores. Luego él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad». San Lucas, cap. 2.
En el lenguaje religioso, se ha puesto hoy de moda una palabra, que expresa nuestra relación Dios, la calidad de nuestra fe, el nivel de nuestro seguimiento al Señor: Espiritualidad.
Equivale al proyecto de vida que acostumbramos enfrentar a tantas cosas que, con razón o sin ella, solemos denominar materialismo.
Mientras tanto, los autores y los maestros de espíritu se esfuerzan en señalar las etapas, los contenidos, los métodos, los ideales de esta espiritualidad, invitándonos a vivir como auténticos discípulos de Cristo.
Pero el problema radica en la diversidad de opiniones sobre el tema: Aquí cabría, a la maravilla, el proverbio latino: «Tantas cabezas, tantas interpretaciones».
Sin embargo a algunos nos convence una presentación más simple, más humana y más práctica de la espiritualidad cristiana.
La cual ha hecho carrera últimamente. Aquella que la define, sin más alamares, como «la resonancia de la persona de Jesús en el creyente».
Cuando decimos resonancia, pensamos de inmediato en las variadas vibraciones de un instrumento musical, bajo el impulso sabio del artista. Y a la vez entendemos que el pecado sería todo aquello, que impida o desmejore esta resonancia.
Cabe entonces pensar cómo en la vida de san José, Jesús de Nazaret resonaba a todas horas. Hacía eco en su mente, se escuchaba en cada latido de su corazón, orientaba todos los pasos de su vida.
Podemos imaginar aquellos años de la vida oculta del Señor. No solamente la presencia de esa familia santa en la sinagoga, o en el templo, cuando los tres visitaban Jerusalén con motivo de la Pascua.
Apacibles y gratas aquellas tardes, cuando José pondría en orden su taller, para iniciar una conversación informal, de esas que ocurren en todas las familias, coloquios sin ningún orden, sin principio ni fin, solamente impregnados de amor y de alegría simple.
Ningún novelista nos ha pintado estas escenas, ni ha transmitido esos diálogos. Y así está bien, pues estaría profanando lo inefable y
devaluando aquellos encuentros humanos y divinos a la vez, entre personajes tal altos.
De manera eminente José, quien siendo el menor en jerarquía, era el superior en aquella familia, nos enseña a vivir la espiritualidad cristiana. Que en resumidas cuentas es dejarnos invadir por la presencia del Señor Jesús en todo momento.
Según los autores, la persona del Maestro ha de resonar en nuestra vida afectiva, en nuestra capacidad de liderazgo, en nuestra relación con los bienes materiales. Si Ortega y Gasset se definió como «yo y mi circunstancia», hemos de hacer resonar la persona de Jesús en cada una de nuestras circunstancias.
Esa presencia modificará todos nuestros mecanismos interiores, orientándolos además hacia el reino de Dios.
Entonces comprendemos bien aquella súplica que, durante la celebración eucarística, se repite varias veces: «Por Nuestro Señor Jesucristo», etc.
Cuando todo lo nuestro tenga esa razón de ser y ese aliciente. Cuando ninguno otro ideal nos opaque el horizonte, entonces sí seremos discípulos de Cristo y podremos gozarnos de una espiritualidad de suficientes quilates.
A quienes habitamos este mundo de hoy, tan complejo y ambiguo, se nos invita a peregrinar hasta la casa humilde de Nazaret. Allí el santo patriarca nos dará cátedra de una espiritualidad sólida, contagiosa y gratificante.
2 .Teologías sobre san José
«Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo». San Mateo, cap. 1.
De san José los evangelistas no recogen ni una sola palabra. Sin embargo él nos enseña con sus actitudes y sus gestos. Nos habla de modestia, de silencio.
Según los peritos, la palabra griega que designa el oficio del santo patriarca pudiera traducirse por carpintero, albañil, tejedor, curtidor, alfarero. La mayoría de los autores se inclinan por alguien que trabaja la madera, para construir casas y elaborar muebles.
Pero ningún texto sagrado lo presenta como un anciano de venerables barbas, apoyado en un bastón, que milagrosamente floreció al igual que una azucena. Fue más bien un joven corriente.
Vestiría la túnica normal que a veces se alzaba a las rodillas con un cinto.
Calzaría las sandalias de cuero de los pobres. Y usaría también el «kuffiyéh», un lienzo para cubrirse la cabeza, que se ataba con dos vueltas de un cordón negro.
Los teólogos se han visto en apuros, para definir su relación virginal con María y la otra relación de obediencia al Padre de los Cielos. Entonces acumularon adjetivos: Padre legal, putativo, adoptivo, nutricio, virginal. Abundante letanía que denota buenas intenciones, asombro y de otra parte, no poca ingenuidad.
Porque la teología que se ha tejido sobre el santo patriarca no deja de ser una de las más inexactas. Lo cual no impide que nos motive a imitarlo y nos obtenga su intercesión.
Otro misterio en la vida del santo patriarca fue la fecha de su muerte. Parece claro que al iniciar Jesús su predicación, ya el santo había fallecido. De lo contrario, los evangelistas nos habrían dado alguna referencia.
Cierto escritor señala como «último gesto de dolorida humildad del patriarca, haber dejado sola a María durante la pasión de Cristo».
Vea, usted, sentimentalismos.
Por todo ello, quienes presentan una teología muy completa de san José no hacen otra cosa de que tratar de explicar lo inexplicable. Asuntos sobre los cuales al Señor poco le ha interesado revelarnos.
A fines del siglo XIX, un devoto sacerdote español, el padre Domingo Corbato dio a luz una extensa obra: «El inmaculado San José, apuntes vindicativos de su concepción purísima». Con un doloroso, aunque lógico resultado: Su trabajo fue incluido en el índice de libros prohibidos en 1907.
De otro clérigo cuenta la leyenda que llegó al cielo con un grueso volumen, de su autoría, bajo el brazo. Lo había titulado «Teología de san José». Allí agitaba temas tan profundos como «Relaciones del patriarca con el orden hipostático», y otras maravillas.
San Pedro creyó lo más prudente llamar al santo patriarca en persona, para examinar al recién llegado.
Y entre charla y sonrisa, san José guió al josefólogo — que así él se nombraba — a las praderas celestiales, pero advirtiéndole que en su vida todo fue más sencillo.
Que no pasó por Nazaret como un extraterrestre. Que él nos enseña a todos, hoy y siempre, que la salvación, no huele únicamente a incienso, ni se fabrica con plumas de arcángel.
Se teje en esta vida dolorosa, abrumada de polvo y de lágrimas, pero donde Dios aflora a cada paso. Para eso Él se hizo hombre.
Por lo tanto que la josefología pase a buen retiro y que viva el Evangelio, o sea la luz del Señor, encarnada en esta gris historia de los hombres.
3. San José obrero
«El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: La madre de Jesús estaba desposada con José». San Mateo, cap. 1.
Hoy, en la fiesta de san José, nos preguntamos: ¿Quién era este hombre? Pocos datos tenemos de la vida de Nuestra Señora, antes de su presencia en los evangelios. Mucho menos sabemos de un hombre llamado José, «de la estirpe de David», como apuntaría san Lucas. Aunque más tarde los apócrifos acumulen fantasías sobre su persona.
La economía judía de entonces era esencialmente agropecuaria: Labradores, pastores de rebaños y pescadores integraban los principales gremios laborales. Pero a estos se añadía un cuarto grupo, de los que llamaríamos artesanos. Entre ellos, carpinteros, leñadores, albañiles y oficios cercanos, como fundidores del hierro, o fabricantes de tejas y ladrillos.
A san José, de acuerdo a las palabras griegas que designan en qué se empleaba, debió ser carpintero y también albañil, tareas que estaban continuamente unidas en aquel tiempo.
El «Protoevangelio de Santiago», un texto apócrifo ya conocido por Orígenes en el siglo II, nos presenta a un José anciano. A los hombres de ese tiempo y también a los de hoy, nos es difícil imaginar un matrimonio virginal entre dos jóvenes. Entonces se inventaron un carpintero viudo y mayor, que aceptó a la Virgen Madre, más como un tutor que como esposo.
Y la vez nos presentan a un José milagroso, que superaba todos los obstáculos del camino con el poder de lo alto. No entienden, como dice un autor, el enorme milagro que fue la vida de Cristo, donde los milagros se redujeron a lo imprescindible.
Pero nosotros preferimos acercarnos a José real, cuya personalidad, según frase de Daniel Rops, «más que comprenderse a través del Evangelio, se adivina».
Y un poeta coloca esta apostilla a la historia del patriarca: «No hay término medio: Lo cierto no es claro, lo claro no es cierto».
Sin embargo, desde esa penumbra, el papa Pío IX ha puesto a san José como Patrono de Iglesia universal y el primero de mayo lo miramos como ejemplo de todos los obreros de la tierra.
Adoctrinados por Carlos Marx, comprendimos un día, que además del capital y de la ciencia, el trabajo es factor indispensable en la construcción del mundo. De allí la importancia de quienes ganan el pan con el sudor de su frente.
Lo cual la Iglesia ha reconocido por medio de invaluables documentos como «Rerum Novarum» - León XIII, «Quadragesimo Anno» - Pío XI, «Octogesima Adveniens» - Paulo VI. Allí además se reivindican los derechos de los trabajadores.
Los peritos en Biblia nos pueden acompañar al Nazaret de aquel tiempo para visitar la casa de José. Un solo cuarto donde se integran dormitorio, cocina y comedor. En un rincón un molino artesanal donde se muele el trigo y hornilla de barro para cocer el pan. Hay además un baúl para la ropa. Y sobre una repisa reposa la lámpara de acite que se enciende al anochecer. Recostadas en un rincón se guardan las esteras que se tienen por la noche en el piso.
Por una escalera exterior se llegaba a la azotea, para gozar la brisa que llegaba del mar. Y también para orar en familia, vuelto el rostro hacia Jerusalén.
En esa casa humilde de un obrero, se fraguó el porvenir de toda la humanidad. Allí Dios hecho hombre, comenzó a reorientar la historia del universo.
* * *
San Juan Bautista
1. Los verbos del Benedictus
«Entonces Zacarías, el padre del niño, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel». San Lucas, cap. 1.
Según el primer libro de las Crónicas, en tiempos del rey David los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron divididos en veinticuatro clases. Y san Lucas señala que Zacarías, el padre del Bautista estaba inscrito en la de Abías. Por ser tan numerosos, los servidores del templo ejercían su oficio apenas unas semanas durante el año. Luego cada quien regresaba a su tierra y a sus negocios.
Por esta razón Juan el Bautista no nació en Jerusalén. Su patria chica fue un pueblo de Judea, al cual una tradición anterior a Las Cruzadas, señala como Ain-Karim, cinco millas al suroeste de Jerusalén y cuyo nombre significa «La fuente del viñedo».
Los peregrinos que hoy visitan el lugar pueden ver una fuente, que los guías indican como la misma de tiempos remotos. También señalan los evangelistas el parentesco entre Jesús su precursor.
Sus madres eran primas, aunque no es fácil precisar el sentido del término en el contexto hebreo.
Pero si el anuncio del arcángel a María, sobre su futura maternidad fue manso y gozoso, éste de otro mensajero celestial a un sacerdote del templo, fue rudo y amenazador:
«Te vas a quedar mudo hasta que sucedan estas cosas». Los biblistas hacen notar la humilde aceptación de nuestra Señora y tal vez el escepticismo del padre de Juan.
Queda sin habla todo el tiempo que dura el embarazo de su esposa, la cual como anota san Lucas, «era estéril y los dos de avanzada edad».
Pero todo esto se enmienda y se ilumina cuando, a los nueve nace el niño prometido. Anota el mismo evangelista que los vecinos y parientes, al saber la noticia se congratulaban con sus padres, porque Dios había tenido con ellos misericordia.
En los primeros capítulos de san Lucas encontramos tres cánticos, que no fueron pronunciados al pie de la letra, como el evangelista los consigna, pero en los cuales se resumen los sentimientos que conmovieron a Zacarías, a la Santísima Virgen, y al anciano Simeón, ante la acción del Señor. Cantos tejidos con versículos tomados de los salmos y de las tradiciones rabínicas, que iluminan la coyuntura histórica que los inspiró.
Cuando nace el futuro precursor, san Lucas anota que Zacarías se llena del Espíritu Santo, e improvisa un himno de alabanza que la Iglesia repite en la oración mañanera de las Laudes: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Es una historia de la salvación en miniatura, donde el viejo sacerdote del templo nos descubre una faceta importante de Dios: El Señor promete y cumple fielmente. Nunca se queda ocioso en la el proyecto de realizar nuestra salvación.
Característica especial del Benedictus es la sucesión de verbos, doce y más, que lo integran. Porque Dios actúa a cada paso entre nosotros. Más tarde san Mateo señalará: «Mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo».
Y ese trabajo de Dios no sólo se refiere al mundo físico, el cual según la ciencia, necesita una fuerza superior que lo mantenga en el ser y lo rija, sino también en el área de los valores espirituales. El Señor trabaja sin descanso y aguarda nuestra colaboración responsable, humilde y colmada de esperanza.
2. Las entrañas de Dios
«Zacarías, su padre, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, quien por su entrañable misericordia nos visitará». San Juan, cap. 1.
En aquel cántico que improvisa el sacerdote Zacarías, cuando su hijo fue circuncidado, nos habla de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Una expresión que recalca muchas veces el libro de los salmos y resuena en las páginas del Nuevo Testamento. La podemos relacionar con el Abbá, esa palabra de confianza y ternura, con la cual Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios.
San Mateo, en el capítulo VI de su Evangelio, ofrece sobre el tema una valiosa explicación. Allí se guarda como un tesoro, el texto más amplio, y quizás más auténtico, del Padrenuestro. Y aquella página magistral sobre el abandono en la providencia que hemos de practicar los discípulos del Señor: «Mirad las aves del cielo; no siembran ni cosechan». «Observad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan, ni hilan».
Igualmente esas entrañas que Zacarías menciona, evocan las actitudes maternales que el profeta Isaías le atribuye al Señor: «¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pero yo nunca me olvidaré de ti».
A su vez el Benedictus señala tres tareas que la ternura y la bondad de Dios han realizado entre nosotros: Nos ha visitado, «para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz».
A Juan se le encargó preparar el ambiente para esa visita salvadora. Fue ese su mérito y esa es su lección para nosotros: Hemos de desglosar la historia de hoy, esa que a todos nos concierne, para que muchos descubran que allí actúa el Señor de forma constante y silenciosa. Vale entonces preguntarnos si sentimos esta presencia del Señor entre nosotros, o vivimos en la inconciencia respecto a la persona de Jesús.
Pero esta visita tiene dos objetivos próximos: Iluminar a los que viven en tinieblas y conducirnos a la paz. En el lenguaje bíblico se dice con frecuencia que quienes ignoran al Señor son los habitantes de las sombras. Una comparación que san Juan emplea con frecuencia en su Evangelio. Al Bautista lo llama «testigo de la luz».
San Mateo, cuando comenta que Jesús ha iniciado su ministerio, repite una proclama del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí…el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una luz grande».
En nuestro entorno encontramos a muchos que buscan siempre lo bueno y verdadero. Que construyen un mundo más justo y feliz. Pero además otros muchos persiguen lo contrario. El discípulo de Cristo procura siempre las obras de la luz.
«La noche está avanzada, el día se avecina, escribe san Pablo a los fieles de Roma. Despojémonos de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz».
Además Cristo ha venido a «guiar nuestros pasos por el camino de la paz». «El es nuestra paz», leemos en la carta a los efesios. Y san Agustín la definió como la tranquilidad en el orden. Así el conocimiento de Cristo, el tomar sus valores e injertarlos en nuestra vida, hace que todo vaya bien. Que el alma se nos llene serenidad y de alegría.
Todo esto nos llega por «la bondad de nuestro salvador y su amor a los hombres», carta a Tito, desde las entrañas de Dios.
3. ¿Qué debemos hacer?
«Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días». San Lucas, cap. 1.
Difíciles tiempos aquellos en que apareció el Bautista. Roma y la dinastía idumea de Herodes tiranizaban al pueblo escogido, mientras aquí y allá algunos se alzaban en armas, proclamándose además profetas. Entre ellos Simón, quien incendió el palacio de Herodes en Jericó. Judas Benezequías, que asaltó el arsenal romano de Séforis. Judas el Galileo, fundador de los zelotes. Teudas y otros más.
Todos ellos atizaban el sentido patriótico y las ambiciones sectarias. Pero ninguno pretendía cambiar el corazón de sus seguidores. Ni menos aún les exigía, como el Precursor, convertirse a la práctica de la justicia y la caridad.
Los evangelistas señalan el atuendo de Juan y su menú ordinario: Algo chocante para nosotros, pero común para la gente que vivía por aquellas soledades vecinas al Jordán: «Tenía un vestido hecho con pelos de camello con un cinturón de cuero y su comida eran langostas y miel silvestre».
Juan era un profeta distinto. Predicaba algo nuevo, la cercanía de Alguien más poderoso que él, que los bautizaría en Espíritu y fuego. En cambio apenas bautizaba con agua. Un rito que a algunos pudo parecer extraño.
Entre los judíos eran frecuentes las abluciones de manos y de pies, pero aquel baño de todo el cuerpo en el río, acompañado por la confesión de los pecados era absolutamente novedoso.
¿Quiénes acudían a escuchar al nuevo profeta?
El Evangelio dice que eran muchos. Por lo cual lo importantes del pueblo comenzaron a preocuparse. ¿Sería este el esperado de las naciones? ¿O sería un nuevo falsario?
Juan se cura en salud increpando a los curiosos: ¡Raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente. Pero luego aclara para quienes tuvieran buena voluntad: »Dad frutos de conversión, les decía a sus oyentes. No basta con decir: Somos hijos de Abraham. Porque Dios es capaz de sacar otros tantos de las piedras».
Este ideal de honradez que se afianza en lo interior del hombre ya lo había anunciado Zacarías en su cántico. El futuro Salvador nos alcanzaría que «libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días».
Pero Juan no era un pensador teórico. Era alguien que motivaba a un cambio radical. Por esto desciende a un nivel práctico ante sus discípulos, como leemos en san Lucas. A quienes preguntaban: ¿Qué debemos hacer?, les respondía: El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer que haga lo mismo». A los recaudadores de impuestos les señalaba no cobrar más de lo establecido. A los soldados: Que evitaran extorsionar al pueblo, haciendo falsas denuncias. Que se contentaran con su paga.
Hoy podemos invitar al Bautista para que hable en nuestras comunidades cristianas. Nos diría algo muy semejante. Lo central en nuestra fe es una purificación interior, que de inmediato invita a compartir con los más necesitados. Que motiva a cumplir nuestros deberes con justicia y responsabilidad. A evitar toda codicia que lleva a la corrupción.
Con mucho gusto vendría Juan a visitarnos, deseando comprobar si su anuncio y, mucho más, el mensaje de Jesús ha producido resultados satisfactorios en la Iglesia de hoy.
* * *
San Pedro y San Pablo
1. Tú, Señor, sabes todo
«Dijo Jesús a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará». San Mateo, cap. 16.
Algún autor se pregunta si el pecado de Pedro, cuando traicionó a su Maestro, fue mayor o menor que las fallas de aquellos papas del renacimiento. Y responde que las superó en culpabilidad. ¿La razón? El apóstol gozaba de la presencia física del Señor.
San Marcos recoge la tradición oral que circulaba entonces sobre Jesús, pero también los testimonios de un testigo ocular, el mismo apóstol Pedro. Verificamos entonces que aquel oscuro episodio, la noche en que juzgaban a Jesús, era algo conocido de muchos. Y el jefe de los Doce no procuró disimularlo.
El evangelista cuenta el hecho tres veces, una manera de darle importancia y de aleccionar a las primeras comunidades cristianas. Como aquel «Cave ne cadas», (cuida de no caer) que repetía en Roma un esclavo a cada triunfador, invitándolo a no envanecerse.
Pero san Juan en el capítulo XXI de su Evangelio, describe, en forma detallada la rehabilitación del apóstol.
Esto tiene lugar, luego de la resurrección, sobre el mismo paisaje donde ocurrió el llamamiento a Pedro y Andrés: El lago de Galilea, el horizonte, las barcas y las redes.
Varios apóstoles han pasado toda la noche en el lago y al tocar tierra, encuentran que el Maestro les tiene preparados pan y pescado a las brasas.
«Después de haber comido, leemos en san Juan, Jesús le dice a Pedro: Simón, ¿me amas más que éstos?»
La pregunta del Señor y su consiguiente respuesta también la consigna tres veces el evangelista. Ante el grupo de discípulos que rodea al Maestro, Pedro quizás pensó: Si respondo afirmativamente, alguno de estos que conoce mi reciente historia, me podrá contradecir. Si respondo que no, me dirá mentiroso mi propio corazón.
Entonces el pescador avezado, el perito en capear tempestades, echar la red en el momento oportuno y otear el cielo para avizorar el tiempo, encuentra la respuesta precisa: «Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo».
Esta declaración de Pedro prolonga en la historia cristiana aquella confesión fervorosa que tuvo lugar en Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó a los discípulos: «Vosotros quién decís que soy yo?». Jamás se había eclipsado del todo el amor de Simón. Era una llama acosada por los vientos, pero nunca extinguida.
Aquí el apóstol parece destruir aquel principio filosófico de no contradicción: Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. En la fe de Pedro se han podido juntar dos realidades plenamente opuestas.
Ante la confesión del apóstol, Jesús hubiera podido despedirlo de manera elegante: Creí encontrar en ti una roca firme y sólo eras piedra caliza. Regresa a las faenas del lago, continuaremos como buenos amigos.
Imaginamos también que el grupo ya habría presentado un candidato para remplazar a su jefe.
Pero los pensamientos de Dios van en contravía de los nuestros. Una y otra vez y también una tercera, el Señor le dice a Pedro: «Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos». Es decir: A pesar de todo, te vuelvo a confiar el rebaño.
El amor de Cristo, unido al de su discípulo restauró su pecado. Porque la penitencia cristiana no es otra cosa que una inocencia con experiencia. Experiencia de la propia fragilidad, experiencia del poder misericordioso del Señor.
2. Para atar y desatar
«Jesús le dijo a Pedro: Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo». San Mateo, cap. 16.
Entre las fórmulas que emplea la liturgia bizantina para el Sacramento de la Reconciliación, algunas hacen referencia a personajes de la Biblia que reconocieron sus culpas: «El Dios que perdonó a David cuando confesó sus pecados y a Pedro cuando lloró amargamente y a la pecadora y al fariseo y al pródigo, os perdone»…
Luego de la ferviente declaración de Pedro en Cesarea, Jesús lo nombra jefe de la futura Iglesia, dándole el poder de atar y desatar. Lo cual hemos entendido tradicionalmente como el perdón de Dios, que se concede y manifiesta mediante la confesión sacramental.
Sin embargo ese don de Cristo tiene, para sus discípulos, un sentido más amplio. Allí se integra la capacidad de vencer tantas fuerzas negativas, que impiden nuestro avance en el camino del bien.
También algunos biblistas enseñan que estos verbos de atar y desatar corresponden, en la literatura rabínica, a prohibir y a permitir.
Jesús deseaba entonces traducir su proyecto de salvación por medio de signos, para hacerlo más comprensible a nosotros. Se explica así la metáfora de las llaves que el Señor entrega a Pedro. Luego, en las primeras comunidades cristianas, se acude a él cuando se trata de aclarar situaciones o dirimir conflictos. Como ocurrió durante aquella reunión de Jerusalén, de la cual nos habla el capítulo 13 de Los Hechos.
Pablo y Bernabé tenían una visión más amplia, en relación con los gentiles que deseaban integrarse a la Iglesia. Por el contrario Pedro y otros discípulos, pretendían convertirlos primero al judaísmo, como condición previa para aceptarlos al bautismo.
La tensión entre los dos evangelizadores fue notable. San Pablo, en su carta a los Gálatas, nos cuenta: «Cuando vino Cefas a Antioquía me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de represión». Pero enseguida añade: «Luego Santiago, Pedro y Juan nos tendieron la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión».
Comprendemos entonces que san Pedro y sus sucesores mantienen en la Iglesia la autoridad que Jesús les confió. Una autoridad que, como bien dice en otras partes el Maestro, no ha de servir para oprimir a nadie. Debe ser una presidencia en la caridad.
Igualmente, en los demás estamentos de la Iglesia, se participa a muchos esta autoridad. Para apoyar a los débiles, sanar a los enfermos, orientar a los extraviados, iluminar a los ignorantes, animar a los desalentados hacia la meta del Reino de Dios.
Cuando recibimos el bautismo, el sacerdote nos ungió dos veces con aceite bendito, por el cual recibimos la fuerza de Cristo Salvador. Tal vez los padres y padrinos y el mismo celebrante no lo recordarían con claridad. Pero entonces se nos marcaba como miembros de la Iglesia, con poder contra las fuerzas del mal, en orden a la salvación de nuestros hermanos. Esto hace parte del poder de atar y desatar, que un día Jesús confió a Simón Pedro.
Al honrar la memoria de san Pedro y san Pablo, fundamentos de nuestra Iglesia, reavivamos también nuestra pertenencia a ese pueblo escogido. Mientras reconocemos nuestra capacidad de transformar el mundo con el poder de Jesús.
3. Tú, Señor, eres el Mesías
«Entonces Simón Pedro tomó la palabra en nombre de los Doce y dijo: Tú, Señor, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». San Mateo, cap. 16.
Los conocimientos teológicos de Pedro serían muy inferiores frente al amor que profesaba a su Maestro. Pero le convencían la palabra y los milagros de quien lo había llamado a seguirle.
Un día llega el momento de confesar en público su adhesión a Cristo. Cuando Él pregunta a sus discípulos: «Vosotros ¿quién decís que soy yo?». Pedro se adelantó en nombre del grupo, para confesar en voz alta: «Tú, Señor eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».
Más tarde, la teología elaboró esa fe de Pedro y de sus compañeros, compartida ya en las primeras comunidades, dentro de unos moldes griegos que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, cuando rezamos cada domingo: «Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos», estamos en sintonía con el jefe de los Doce.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta también esa fe del apóstol: «Creemos y confesamos que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, quien con su muerte nos ha librado del pecado».
Pero aquella confesión no fue un reconocimiento especulativo solamente. Fue una entrega vital de Pedro al Señor Jesús.
Así lo vivieron además muchos santos y santas que la Iglesia nos ofrece como modelos. De modo especial numerosos obispos de la sede romana, que cumplieron a cabalidad su compromiso con el Maestro.
El Padre Astete en su maravilloso catecismo, salido a la luz pública en 1591, señala como ideal para un cristiano: «Conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra».
Sin embargo, hoy no urgimos esa distinción entre la vida presente y la futura. Nos lo prohíbe la actual visión del mundo, la forma como hoy analizamos las verdades religiosas. No poseemos sino una sola vida, la que nos dio el Señor al crearnos, aunque ella discurre por diferentes estadios. El presente, mientras caminamos unidos a un cuerpo material y deleznable y otra próxima etapa, cuando ya libres del tiempo y el espacio, gocemos de una existencia más perfecta.
Por lo tanto, además de conocer, amar y servir a Dios en esta vida, ya hemos de verle y gozarle, mediante la fe y la esperanza.
Podríamos afirmar que todo esto lo realizó San Pedro, durante su vida mortal. Igual programa llevó a cabo san Pablo, a quien llamamos el Apóstol de los Gentiles, por haber abierto las puertas de la Iglesia a quienes no eran judíos de raza ni de credo.
Convendría entonces hoy examinarnos sobre el proyecto cristiano de «Conocer, amar y servir a Jesucristo». Conocer: Sí conocemos al Señor, pero de una forma elemental y precaria. Poco sabemos de los evangelios. Nunca hemos participado en un curso, que fortalezca y madure nuestra experiencia religiosa.
Amar: Vale de pronto nuestro amor a Dios. Pero con frecuencia es teórico, no desciende a la vida ordinaria. Servir: Tal vez es más notoria nuestra actitud servil, colmada de temores.
¿Qué nivel presenta nuestra capacidad de oración? ¿Mantenemos el alma libre de todo rencor? ¿Cómo nos proyectamos hacia los más necesitados?
Por todo ello quizás no descubrimos todavía a Cristo en nuestras vidas, ni gozamos aún de su presencia.
* * *
Asunción de
Nuestra Señora
1. Cosas grandes y maravillosa
«En aquellos días María se puso en camino, fue a prisa a la montaña de Judea y entró en casa de Zacarías. Allí se quedó unos tres meses y después volvió a su casa». San Lucas, cap. 1.
Ese lugar en las montañas de Judea, donde Nuestra Señora visitó a su prima Isabel, lo han llamado Ainkarim. Nombre que significa «La fuente del viñedo».
Se encontraba a unas cuatro o cinco jornadas de fatigoso camino desde Nazaret.
Imaginamos que María emprendió ese viaje, acompañada de algunos peregrinos que irían al sur. Aún la Señora no habitaba con José y el trayecto ofrecía frecuentes peligros.
En la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, la liturgia nos presenta la visita de la Virgen a aquella parienta que iba a tener un hijo. Primer viaje que realiza María cuando se estrena como Madre de Dios. Luego vendría una última peregrinación, para ser coronada «como reina universal de todo lo creado». Así reza la piedad popular, asimilando la Asunción de Nuestra Señora, a las prácticas de las antiguas cortes.
El arte cristiano, a su vez, encomendó a los ángeles aquella travesía hacia el cielo de la santa Madre. Ellos harían de custodios y acompañantes, o le darían fuerza y ritmo a esa elevación desde la tierra.
El texto de san Lucas: «María fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá», pone un fundamento teológico a la Asunción de Nuestra Señora. Fue entonces saludada por alguien que explica quién es ella.
«Bendita tú entre las mujeres. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Isabel, su parienta, la que ahora está en el sexto mes, se deshace en alabanzas ante Nuestra Señora.
La Virgen, por su parte, hace una presentación personal:
El Altísimo ha mirado la humillación de su sierva y ha hecho en mí «cosas grandes y maravillosas».
Nosotros, desde la fe, también podríamos hacer un elenco de cosas admirables que Dios realizado en favor nuestro. El Señor, al morir, ha vencido nuestra muerte. Con su resurrección nos ha abierto el camino del Reino.
Tal vez hoy no apreciamos de modo suficiente la fe en Jesús de Nazaret, la cual no es solamente antídoto contra los problemas. Es ante todo una inserción en el corazón de Dios. Porque Él ha elevado de rango nuestra pobre condición, para hacernos, como dice san Pedro, «partícipes de su naturaleza».
Y ante el enigma de la muerte también descubrimos cosas grandes y maravillosas. Una de ellas es esa ansia de inmortalidad de todo ser humano, que no podría caer en el vacío, ante un Padre todopoderoso.
De igual modo, será asombrosa la transformación de nuestro cuerpo, luego de morir a este mundo. Lo han confesado todos los credos desde tiempo muy antiguo: Confesamos la resurrección de los muertos. Creemos en la resurrección de la carne.
En este contexto, la Asunción de María nos dice a todos los creyentes en Cristo: Morir no es el final. El término feliz de cada hijo de Dios es el cielo.
La religiosidad popular lo canta con mucha razón durante el rito de exequias, cuando entregamos en manos de Dios a algún ser querido: «Mas la meta no está en esta tierra, es un cielo que está más allá».
2. El cántico de la misericordia
«Dijo María: El Dios, mi Salvador ha mirado la humillación de su esclava. Porque su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El hace proezas con su brazo». San Lucas, cap. 1.
El cielo nos lo dan gratuitamente. Se deduce de muchas palabras y parábolas de Jesús. Sin embargo desde siglos atrás, ciertas teologías hurañas invadieron el territorio de la bondad de Dios y comenzaron enseguida a tarifar su misericordia. A ordenarla en esquemas de compraventa.
Se habló entonces de prologadas penitencias para ablandar el corazón de Dios, de indulgencias y de méritos. También otros pensadores se desvelaron, tratando de averiguar hasta dónde llega el poder del Señor y hasta dónde nuestra personal capacidad de salvación.
Todo lo cual contradice las variadas formas con las cuales el Evangelio presenta al «Dios de Nuestro Señor Jesucristo»: Un Padre rico y generoso, que no acostumbra usar contabilidades.
Cuando María recita el Magníficat, hace énfasis en ese Dios misericordioso, que gratuitamente «ha mirado la humillación de su esclava». Que «hace proezas con su brazo». Es decir, se compromete de forma real con quienes ama. Un Dios cuya misericordia se proyecta «de generación en generación».
Nos asomamos aquí a la mentalidad judía, donde era algo sagrado la transmisión de propiedades y derechos, de padres a hijos y aún más allá.
Y el cántico de María prosigue con una alusión guerrera: Las proezas que hace el brazo del Señor. Los guerreros fuertes vencían siempre, con la espada o la lanza, a los más débiles.
En la Asunción de Nuestra Señora a los cielos descubrimos una obra portentosa de la misericordia del Señor, quien escogió a una campesina de Nazaret para hacerla Madre de Dios.
Quiso luego que esta admirable mujer fuera llevada al cielo en cuerpo y alma, mucho antes de la consumación de los siglos.
También nosotros esperamos que, por la infinita misericordia del Altísimo, seamos acogidos un día acogidos en su Reino. «Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, como reza la liturgia, porque al contemplarte como Tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas».
El papa Juan Pablo II, entre sus encíclicas, nos dejó una, titulada «Dives in Misericordia».
Señala allí cómo proyecta Dios su corazón hacia los necesitados. Hacia los míseros, que esta es la etimología del vocablo. Jesús, dice el pontífice, «hace de la misericordia uno de los temas principales de su predicación. Baste recordar la parábola del Hijo Pródigo, o la del Buen Samaritano y también —como contraste— la parábola del Siervo Inicuo. Recordemos al Buen Pastor en busca de la oveja extraviada, a la mujer que barre la casa buscando la dracma perdida.
El evangelista, que trata con detalle estos temas en las enseñanzas de Cristo es san Lucas, cuyo Evangelio ha merecido ser llamado «el Evangelio de la misericordia».
Conviene entonces examinar, con renovada esperanza, nuestra hoja de ruta hacia la muerte y hacia la vida eterna. Una vida de la cual ya se nos da una muestra y garantía en la Asunción gloriosa de Nuestra Señora.
No somos hijos del absurdo, nuestra vida no es un grito en la noche, como algunos pensaron. Un día el Señor ha de reunir «a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, donde brille para siempre su paz».
3. Aquel mar del morir
«Cristo ha resucitado, primicia de los muertos. Él tiene que reinar hasta que el último enemigo que es la muerte, sea aniquilado. Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies». I Corintios, cap. 15.
Golpeado por la muerte de su padre, Jorge Manrique un poeta español del siglo XVI, nos dejó aquellas coplas que lamentan la vanidad y brevedad de esta vida presente: «Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar, e consumir».
Pero si reflexionamos sobre la Asunción de Nuestra Señora, comprenderemos que poetas y teólogos han pecado muchas veces de pesimistas y de idealistas.
Los primeros, abrumando de rimas y lamentos el hecho de morir, cuyo misterio todavía nunca entenderemos. Y los segundos, ofreciendo argumentos demasiado elevados, para mitigar los corazones afligidos.
Respetamos tales actitudes, pero nos parece más conducente dejar a Dios sencillamente que, en su momento, realice en nosotros ese cambio trascendental que es la muerte. Porque confiamos en su amor misericordioso. Si es Padre, si es todopoderoso, no podrá defraudar nuestra esperanza.
Al celebrar la Asunción de María santísima a los cielos, tenemos delante a una mujer de nuestro linaje, quien al aceptar el plan de Dios en su historia, cumplió el ciclo vital de todo hombre. Pero de un modo más luminoso, más veloz, pudiéramos decir. Porque todos hemos de resucitar al final de los tiempos. Una fecha sin embargo, sobre la cual los pensadores cristianos no se han puesto de acuerdo.
La piedad popular presenta este acontecimiento como «el dichosísimo tránsito de la Santísima Virgen María, de esta vida mortal a la eterna».
Algunas formas de devoción mariana se han preocupado solamente de enumerar los privilegios y prerrogativas de la santa Madre de Dios.
También nosotros podemos hacerlo. Pero además podemos admirar en Nuestra Señora la acción viva y eficaz de Dios en una hermana nuestra. Y alentar una firme esperanza.
Así como ella fue llena de gracia. Así como ella vivió unida indisolublemente a Jesucristo. Así como ahora vive glorificada en los cielos, eso mismo lograremos nosotros un día, por la bondad infinita del Señor. Tal es el ideal de todo viandante por la tierra.
Por todo ello, los discípulos de Cristo procuramos vivir nuestra fe en un clima de amor y de confianza hacia la madre de Dios.
San Bernardo, en aquellos calamitosos tiempos del siglo XI, se aferraba al amparo de Nuestra Señora, mientras motivaba al pueblo a acudir a ella sin cansancios:
«Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de la tentación, mira a la estrella, llama a María.
Si turbado con la memoria de tus pecados, confuso ante la fealdad de tu conciencia, temeroso ante la idea del juicio, comienzas a hundirte en la sima sin fondo de la tristeza, o en el abismo de la desesperación, piensa en María.
No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y para conseguir su ayuda intercesora no te apartes tú de los ejemplos de su virtud. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas.
Si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás, si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si Ella te ampara».
* * *
Día Universal
de las Misiones
1. Amor internacional
«Dijo Jesús: Padre, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo para que ellos sean santificados en la verdad». San Juan, cap.17
«Mayor felicidad hay en dar que en recibir». Una corta frase de San Pablo en Los Hechos, que más parece un slogan publicitario. Nosotros lo hemos comprobado al compartir en familia, con los amigos.
Pero existe además otra forma de compartir, otro manantial de alegría: Comunicar nuestra fe. Porque el gozo se acrecienta en la medida del don que se comparte. Sucede, sin embargo, que casi siempre enfocamos nuestra vida cristiana dentro de una geografía recortada. Quizás no carecemos de entusiasmo, pero sí de imaginación.
Ignoramos que en muchas regiones de nuestra América se encuentran numerosas poblaciones, a donde sólo llega el sacerdote una vez por año. Que en diversos países del África, los misioneros luchan por implantar la iglesia en medio de la pobreza y la ignorancia, bajo un clima inclemente e infinitas dificultades.
¿Sabemos que en la próspera sociedad japonesa, el porcentaje de cristianos, pese al valeroso esfuerzo de los evangelizadores es tan sólo de un 0.37%? ¿Que en este nuevo siglo infinidad de niños sigue muriendo de hambre, sin que los poderosos remedien tal situación? ¿Que los cinturones de miseria que rodean nuestras urbes, albergan multitudes desprovistas de todo, e ignorantes de Dios?. Hemos mantenido una visión muy reducida en relación con la Iglesia Misionera.
Mientras tanto y sin pensarlo mucho, levantamos muros artificiales alrededor de nuestros problemas, blindamos nuestros recintos familiares. Olvidamos que la verdadera fe cristiana irradia amor internacional. Nuestra comunidad cristiana - obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, nuestra valiosa juventud - será más viva y auténtica, en la medida en que comparta su fe.
«Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado». Así oraba Jesús al Padres Celestial, durante la cena de despedida. Y ese envío apostólico nos concierne a todos nosotros.
Todos somos misioneros en virtud del Bautismo. Lo repite la enseñanza de los últimos papas a favor del anuncio del Evangelio a toda la tierra.
Algunos preguntan si el ser misionero es un carisma, un don especial en beneficio de los demás, como explica san Pablo en su primera carta a los corintios. Pero no. Esta proyección evangelizadora se define más bien como un propio. Es decir, es una cualidad indispensable: La blancura en la leche, la dulzura en la miel, la frescura en la fuente.
Por lo cual, quien haya alcanzado un suficiente grado de cristianismo ha de preocuparse irremediablemente, por la gran mayoría de la humanidad que todavía no conoce a Jesucristo.
Ahora bien, ser misioneros dentro de determinadas estructuras, mediante una especial metodología, en lejanas tierras, etc. esto sí podría llamarse un carisma.
Distinguimos así la actividad misionera de la Iglesia hacia dentro de su ámbito territorial y hacia afuera.
Por todo lo anterior, señalaríamos dos metas para nosotros los bautizados, para nuestros grupos apostólicos, comunidades religiosas, parroquias y diócesis:
En primer lugar: Identificar los diversos grupos humanos que, en nuestro entorno, todavía no conocen a Jesucristo y crear las convenientes estructuras para un adecuado anuncio.
Y además: comprometernos con la tarea misionera más allá de nuestras fronteras, prestándole todo nuestro apoyo mediante la oración, la promoción vocacional, los aportes en dinero. Y si el señor nos llama, por un servicio personal ya temporal, ya más estable, en otros lugares del mundo.
2. El sermón de los cinco todos
«Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre santo, como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo». San Juan, cap. 17.
Confucio nos dejó un pensamiento que, aplicado a nuestro compromiso cristiano, explica muchas cosas: «Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y aprendo».
Muchos no hemos comprendido qué es la fe y menos aún qué es el Evangelio, porque es pobre nuestra práctica cristiana. O, muchas veces, nula. Lo que oímos en nuestra educación cristiana, ya lo hemos olvidado. Sería entonces necesario mirar a nuestro alrededor para recordar muchas cosas. Y actuar de modo decidido. Lo cual sería un constructivo aprendizaje.
Todas las comunidades cristianas se examinan hoy sobre su deber misionero. La Iglesia no puede continuar existiendo en dos facciones: Quienes se comprometen a anunciar el Evangelio y aquellos que permanecen mano sobre mano, viviendo pasivamente su fe.
Porque todos los bautizados hemos sido enviados, cuando Cristo envió a los apóstoles. Para toda la Iglesia pronunció Jesús el «Sermón de los cinco todos», que encontramos en el capítulo 28 de San Mateo y en el 16 de San Marcos: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo. Anuncien el Evangelio a toda la tierra. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos».
En este sermón vale la pena reflexionar, de modo peculiar, sobre el primero y el último «todo»: «Se me ha dado todo poder», dice Jesús: Apoyo decidido del Maestro a nuestras iniciativas apostólicas. «Yo estaré con ustedes todos los días»: Seguridad de la presencia del Señor en nuestros proyectos.
El proceso de maduración de una comunidad cristiana no termina en la cosecha de vocaciones para el sacerdocio, y la vida religiosa.
No se agota en las estructuras eclesiales, las obras de beneficencia, la suficiente atención pastoral a las parroquias, o en los movimientos apostólicos. Culmina cuando rompemos nuestro tradicional egoísmo y vamos más allá de las fronteras.
Entonces inauguramos la tarea cristiana de dar y recibir. Un flujo y reflujo de vida entre Iglesias más estructuradas y otras más necesitadas, para compartir fraternalmente los valores del Evangelio. Diástole y sístole del corazón cristiano, dos mecanismos que aseguran su buena marcha.
La madurez de una comunidad, de una parroquia, de una diócesis se expresa en la ayuda generosa, aún dando desde la pobreza, a quienes aguardan el anuncio del Señor Jesús.
Antes la evangelización brotaba en aras de la salvación eterna para neutros hermanos que no han recibido el bautismo. Se creía y predicaba sobre su segura condenación. Hoy los esfuerzos misioneros de una actitud generosa hacia toda la humanidad. Vivir el Evangelio es el camino más apto hacia la salvación. Y es además de elemental nobleza hacer conocer a Cristo, el Salvador.
Los actuales documentos de la Iglesia y especialmente la encíclica Redemptoris Missio de Juan Pablo II, nos señalan un derrotero.
Es necesario que nuestros laicos ocupen el lugar que les pertenece en la tarea apostólica. Es necesario que nuestras comunidades cristianas sean más vivas y responsables. Es necesario darle a nuestra pastoral una dimensión universal.
Así habrá recursos humanos y económicos para las necesidades domésticas y, para el hambre de Dios de todo el mundo.
3. Ha llegado la hora
«Dijo Jesús: Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo para que ellos sean santificados en la verdad». San Juan, cap.17.
Los fieles de aquella parroquia rural se han juntado en el templo. Despiden a una religiosa de su comunidad cristiana que se va a un país asiático. Allí permanecerá muchos años al servicio de las comunidades cristianas que empiezan a organizase paso a paso.
¿Pero qué pensaríamos de una diócesis que enviara a su obispo y a su vicario general a un remoto lugar de misión? Sería un hecho insólito. A las misiones van los misioneros. Los «otros cristianos» permanecemos en lo «nuestro»: En nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestra Iglesia.
Sin embargo, en las primeras comunidades cristianas, el recibir el bautismo encarnaba de inmediato un compromiso misionero. Para ir más allá, a los pueblos vecinos y remotos, compartiendo la experiencia del Resucitado. De esta manera el Evangelio pudo ser anunciado por todo mundo conocido hasta entonces.
-Eso era en los primeros tiempos, dice alguno.
-Cosas del Espíritu Santo, agrega otro.
-Eran cristianos de verdad, comenta un tercero.
Hoy la Iglesia, por todas las regiones del mundo, está en búsqueda de sus raíces. Por esto repasa con estremecida devoción las páginas de Los Hechos de los Apóstoles. Y aspira con ilusión el soplo del Espíritu Santo, quien hoy también realiza cosas grandes entre nosotros.
Sin embargo la Iglesia ante un observador desprevenido aparecemos adormecidos y cobardes. Algunos procuran las conservación de la fe en los ya bautizados y a veces con metodologías arcaicas. Y los llamados misioneros: Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, comprometidos a anunciar el Evangelio a quienes no lo conocen todavía.
Lo grave del asunto es que Jesús fundó una Iglesia única que es «por naturaleza» misionera. De ahí el gesto de los cristianos de Antioquía. Prescinden de sus mejores pastores para cumplir el mandato del Señor: Ir por todo el mundo y anunciar a todos la buena noticia.
Las estadísticas nos dicen que sólo la cuarta parte de la humanidad ha recibido el anuncio de Cristo. ¿Qué hemos hecho nosotros por esa gran masa que representa el 75%?
Tradicionalmente la tarea misionera encomendaba a grupos especializados: Los misioneros. Pero el Concilio Vaticano II nos recuerda que el compromiso misionero es algo propio de cada bautizado. Que toda la Iglesia ha de anunciar el Evangelio, hasta los confines de la tierra.
Dice el párrafo 368 del documento de Puebla: «Finalmente ha llegado para América Latina la hora de proyectarse más allá de sus propias fronteras. Es verdad que nosotros mismos necesitamos misioneros. Pero debemos dar desde nuestra pobreza».
Algún comentarista hace énfasis en ese adverbio «finalmente». Luego de cinco siglos empezamos a comprender que nuestra fe ha de compartirse so pena de irse muriendo de inanición, dentro de nuestras familias, de nuestras comunidades.
Ya el papa Pío XII, al convocar para Río de Janeiro la primera Conferencia General del episcopado latinoamericano, decía en carta al cardenal Piazza: «Abrigamos la gozosa esperanza de que América Latina se dispondrá en breve con vigoroso empeño a cumplir la misión que la Divina Providencia le ha confiado a ese inmenso continente, que se enorgullece de su fe católica, de tomar parte preferente en la tarea de comunicar también en el futuro a otros hermanos, los dones de la salvación». (Ad Ecclesiam Christi, 29 de junio de 1955).
4. Discípulos y misioneros
»Dijo Jesús: Padre, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo para que ellos sean santificados en la verdad». San Juan, cap.17.
La V Conferencia General del CELAM, (Consejo Episcopal Latinoamericano) que tuvo lugar en Aparecida (Brasil), en mayo de 2007 se propuso reafirmar la experiencia cristiana de todo el pueblo de Dios, renovando así el ímpetu misionero del continente. Su objetivo central se enunció así: «Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida en Él».
Sin embargo, alguien afirmó que quienes escogieron este lema cometieron sin duda un pleonasmo. Si tú eres verdadero discípulo de Cristo, automáticamente tienes que ser misionero. Y si te reconoces misionero, es porque has conformado tu vida, tus criterios, tus actitudes de una manera viva con el Señor Jesús.
Lo cual se confirma en muchas Iglesias particulares del continente, donde, al avivar su compromiso cristiano, crece a la vez su proyección misionera. Sin embargo, en muchos ámbitos eclesiales comprobamos que lo misionero brilla por su ausencia. Nos preocupan ante todo la pastoral social, las estructuras educativas, la liturgia, el rendimiento económico de cada parroquia. Como afirmó el documento de Santo Domingo (125):
- «Nos encerramos en los propios problemas locales, olvidando nuestra vocación apostólica hacia el mundo no cristiano.
- Descargamos el compromiso misionero en algunos de nuestros hermanos y hermanas, que los cumplen por nosotros».
Sobre estas realidades, podríamos recordar lo siguiente: El número 33 de la encíclica Redemptoris Missio afirma que la Misión de la Iglesia es única, pero se diferencia en cuanto a los destinatarios de su anuncio. Y señala tres áreas muy concretas. «En primer lugar, aquella a la cual se dirige la actividad misionera de la Iglesia: Pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales, donde Cristo y su Evangelio no son conocidos, o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras, para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos.
Esta es propiamente la misión Ad Gentes.
Entendamos también, a la luz de una verdadera teología, que ser misionero no es un carisma, entre tantos que distinguen las comunidades creyentes. Desde la filosofía tradicional, podemos definirlo como un propio, una cualidad indispensable: La blancura en la leche, la dulzura en la miel, la frescura en la fuente.
Por lo cual quien haya alcanzado un suficiente grado de cristianismo ha de preocuparse, irremediablemente, por la gran mayoría de la humanidad que todavía no conoce a Jesucristo.
Ahora bien, ser misioneros dentro de determinadas estructuras, mediante una especial metodología, en lejanas tierras, etc. , esto sí podría llamarse un carisma. Por todo lo anterior, señalaríamos dos metas para nosotros los bautizados, para nuestros grupos apostólicos, comunidades religiosas, parroquias, diócesis:
- Identificar, en nuestro entorno, los diversos grupos humanos que todavía no conocen a Jesucristo y crear las convenientes estructuras para un adecuado anuncio.
- Integrarnos en la tarea misionera más allá de nuestras fronteras, prestándole todo nuestro apoyo mediante la oración, la promoción vocacional, los aportes en dinero. Y si el Señor nos invita a un proyecto ya más estable, escuchar su llamado.
«La misión de Cristo Redentor, nos dijo también Juan Pablo II en su encíclica misionera, está aún lejos de cumplirse . Una mirada global a la humanidad demuestra que este programa está todavía en sus comienzos, por lo cual hemos de comprometernos con todas nuestras fuerzas en su servicio».
5. Enviados por Cristo Jesús
«Padre, como tú me enviaste también los voy a enviar yo al mundo. Estos han conocido que tú me enviaste». San Juan, cap.17.
Los Hechos de los Apóstoles — primer manual de misionología — nos presenta una comunidad cristiana en la cual, aunque parezca extraño, no existen misioneros.
No encontramos allí un grupo especial, encargado de anunciar el Evangelio a los paganos. Era éste el programa normal de cada cristiano, luego de recibir el bautismo.
San Pablo llena el final de sus cartas de cariñosos saludos para esos numerosos colaboradores: «Saludad a Aquila y a Prisca, quienes trabajan conmigo en el servicio de Jesús. Saludad a Urbano y a los de la casa de Narciso, que creen en el Señor. Saludad a Rufo y a su madre, la cual también lo es mía en el amor». Nombres que también consigna San Lucas a lo largo de su relato: Presbíteros, diáconos, esposos, jóvenes, nobles y esclavos, hombres cultos y gente del pueblo.
Todos ellos se sentían enviados por Cristo. Habían conocido al Señor y querían anunciarlo a todos los pueblos.
Hacia el siglo IV, cuando Constantino le dio a la Iglesia carta de ciudadanía, muchas cosas cambiaron en la comunidad cristiana. Ésta creció en número, pero a la vez decreció en calidad, disminuyendo en consecuencia su impulso misionero. En los años siguientes nació una nueva manera de ser cristianos: La vida religiosa. San Benito en occidente y san Antonio abad en oriente, fueron los protagonistas de esta aventura. Deseosos los papas de evangelizar el norte de Europa, poblado casi todo por pueblos bárbaros, envían entonces a los monjes. Los hijos de San Benito llevan la fe y la cultura a lugares distantes, transformando las culturas a la luz del Evangelio.
Agonizaba entonces el imperio romano y la Iglesia institucional no estaba incondiciones de arriesgarse más allá de su fronteras.
Tal situación duró hasta hace poco tiempo. Durante la evangelización del continente americano, la voz cantante la llevaron los frailes. Sólo algunos sacerdotes diocesanos cruzaron el océano.
Después de muchos siglos, el Concilio Vaticano II quiere que revivamos el espíritu de aquella Iglesia de los Hechos. Nos recuerda que anunciar el Evangelio no es oficio privativo de sacerdotes y religiosos, ni algo exclusivo de un grupo. Es la proyección normal de todo bautizado que está convencido de su fe.
Por lo cual se nos invita a remontarnos hasta el corazón de Dios, hasta el amor del Padre, «que quiere que todos los hombre se salven y lleguen al conocimiento de la verdad», como leemos en la primera carta a Timoteo. Así encontraremos nuestro propio espacio de comunión y participación en la comunidad creyente.
La Misión universal ya no es encargo de unos pocos. Regresa solemnemente a su lugar de origen, la Iglesia particular. El obispo y todos sus colaboradores empiezan a preocuparse activamente por esa multitud de hermanos que no conocen todavía el Evangelio. Y una conciencia nueva transforma todos los estamentos diocesanos. Porque la dimensión misionera no se ofrece como un postre en la cena. Es como la sal en la sopa.
Ese espíritu transforma de inmediato la comunidad creyente. Renueva al vivencia cristiana del presbiterio. Despierta la capacidad anunciadora de los agentes pastorales. Quiebra la rutina del ministerio sacerdotal. Expresa la madurez de una Iglesia particular. Promueve las vocaciones especificas. Muestra al mundo un nuevo rostro de Iglesia, encendida en amor universal.
* * *
Día de todos los Santos
1. Para ser dichosos
«Entonces Jesús les dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos». San Mateo, cap. 5.
Cuando un grupo de sabios judíos vierte al griego el Antiguo Testamento, unos dos siglos antes de Cristo, la palabra «macarios» se aplica unas 100 veces a personas que al parecer, han alcanzado la felicidad, o están en su búsqueda. Ya en el Nuevo Testamento, encontramos que el término se emplea, en el mismo sentido, unas 50 veces. Aclaración lingüística que nos ayuda a entender un poco más, el Sermón de la Montaña.
Jesús se encuentra rodeado de sus seguidores, sobre una colina próxima a Cafarnaúm, donde llama dichosos, bienaventurados, a quienes se matriculan en su escuela. Prometiéndoles a la vez una recompensa, la cual llegará en esta vida y luego, de modo más total, en la eterna.
Los evangelistas usaron el término «macarios», que en el texto latino equivale a «beato». El título que da la Iglesia a ciertos cristianos cuya vida nos propone como ejemplo. Pero al hablar de santidad, se nos aclara también que el vocablo significó al comienzo, exactitud. La exigida en pesas y medidas.
Sin embargo, la fiesta de todos los santos no se agota en un día para honrar a quienes ya gozan del cielo. Es una fecha para reflexionar que los santos canonizados y además otros desconocidos que ya están en el cielo, fueron en su vida mortal iguales a nosotros.
También a ellos les pesaron sus deberes. Su entorno social les produjo incomprensiones y persecuciones. La fuerza del pecado que anida en cada corazón, los inclinó hacia el mal.
Aún más, en muchas ocasiones pecaron. Recordemos los episodios que en sus «Confesiones» cuenta san Agustín.
No fueron ellos santos desde el seno materno, ni ejemplares en todo momento. Pero un día se decidieron por Dios y su constancia los condujo a las alturas.
Se cuenta de san Ignacio de Loyola que mientras convalecía, luego de ser herido en una pierna durante el sitio de Pamplona, no encontró en qué entretenerse sino algunas vidas de santos. Al comienzo le desagradaron tales historias. Pero luego le tocaron el corazón, hasta hacerle decir: «Lo que éstos y éstas hicieron, ¿por qué yo no?»
A nosotros también nos llama el Señor a imitar a los santos. Mucho más a aquellos más próximos. Todos ellos vivieron bajo este común denominador: Nuestra naturaleza frágil, pero entregada a la persona de Jesús.
No se trata entonces de cambiar nuestra vida de improviso. De realizar vistosas maravillas. La santidad, según el plan ordinario del Señor, se ubica y se traduce en el cumplimiento sereno y amable de nuestros deberes. Por lo cual no ha de preocuparnos tanto lo que hacemos, sino el sentido de lo que hacemos. Con qué amor a Dios servimos a nuestros prójimos. Con qué talante superamos las dificultades diarias, las penas, los fracasos. Cómo cultivamos la alegría y la esperanza.
San Pablo, escribiendo a los fieles de Filipos les presenta un programa de santidad, hermoso de una parte, pero además actualizado para el mundo de hoy: «Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud o cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Y la paz de Dios estará con vosotros».
2. Los amigos de Dios
«Entonces Jesús, tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Alegraos y regocijaos conmigo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos». San Mateo, cap. 5.
Por tradición se nos ha enseñado que cuantos hemos recibido el Bautismo conformamos tres grupos definidos: Iglesia triunfante, purgante y militante. Los dos primeros ya han pasado de esta vida mortal a la eterna. Algunos ya gozan de Dios, mientras los otros se purifican para entrar en la gloria. Aunque sabemos que la doctrina actual sobre el purgatorio exige ciertas clarificaciones.
Los demás conformamos la Iglesia militante. Si bien con un estilo distinto al de los caballeros de pasados siglos, nos ejercitamos cada día contra los poderes del mal. Ya Job nos había dicho: «Milicia es la vida del hombre sobre la tierra».
En la fiesta de Todos los Santos agradecemos a Dios poder honrar a quienes ya han logrado el premio. Y leemos en san Mateo el sermón de las Bienaventuranzas. Un programa que Jesús nos presentó a sus discípulos, prometiéndonos felicidad. Pero indicando a la vez cuál es el camino hacia la santidad.
A veces se ha distorsionado el sentido de esta palabra, señalando como santidad únicamente las excentricidades de algunos que se dieron a exageradas penitencias, alejados totalmente del mundo y jalonando su vida con frecuentes milagros.
A esto contribuyeron además los hagiógrafos, pues toda historia sufre las consecuencias de un determinado contexto y los condicionamientos del escritor.
Vale aclarar que en ciertos santos se descubren incluso defectos sicológicos, que pueden coexistir con una búsqueda sincera del Señor. Sin embargo ellos al estilo de Cristo, trataron de ser pobres, mansos, justos, misericordiosos, limpios de corazón. Lo cual sí constituye el núcleo de una auténtica vida cristiana.
¿Entonces qué significa santidad? Podríamos aportar una definición tan simple que puedan entenderla aún los niños: Ser santos es mantenerse como amigos de Dios a todas horas. Y un autor antiguo enseñaba: «La amistad o encuentra personas semejantes, o poco a poco las va haciendo iguales».
Para esta transformación el Maestro nos presenta un modelo universal: «Sed santos como mi Padre celestial es santo». Un ideal muy ambicioso que nunca podremos alcanzar.
Sin embargo, el Señor presenta las facetas en las cuales, paso a paso, podemos parecernos a Dios. Hoy corregiremos algún rasgo, mañana enmendaremos una costumbre. Luego trataremos de hacer algo que el egoísmo nos estorba.
Si pudiéramos entrevistar a los santos y santas del cielo, ellos nos dirían con inmensa alegría: Yo aprendí de Jesús a ser pobre. Él me enseñó a ser misericordioso. Traté de copiar en mi vida su mansedumbre. Cuando trabajé por la paz, sentí que Cristo apoyaba mi esfuerzo. A su ejemplo, padecí persecuciones por la justicia.
Pero conviene recordar que las Bienaventuranzas incluyen además una promesa de plenitud. No imitaremos a Jesús por razones morales solamente, por motivos estéticos. Su programa apunta a modelar nuestra persona hacia sus mejores posibilidades. Y este ideal regala felicidad. Por lo tanto, si volvemos a leer el Sermón del Monte, encontramos una promesa continuada del Maestro. La cual no se realizará únicamente en el cielo. También desde ahora.
Quizás hayamos conocido cristianos y cristianas que alcanzaron la paz del corazón. Que mantienen como fuente de dicha hacer el bien. Que se gratifican diariamente poniendo lo suyo al servicio de los necesitados. Ahí está la marca de Jesús. Estos son los santos.
3. Un piropo de San Pablo
«Después vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos». Apocalipsis, cap. 7.
Extraña un poco el saludo de san Pablo, cuando escribe a la comunidad de Corinto: «A los santificados en Cristo Jesús». «A todos los santos que están en Acaya».
Parece que el apóstol gradúa de cristianos a estos fieles, que según los reproches contenidos en el texto, no eran tan ejemplares. Aunque de otro lado sabemos que San Pablo los amaba con predilección.
Pero esto nos descubre el marco teológico de la Iglesia primitiva. Quienes habían oído la noticia de Jesús, confesaban su resurrección y trataban de conformar con él sus vidas, eran considerados santos.
No existían entonces las actuales instituciones que examinan a hombres y mujeres virtuosos, para un proceso de canonización.
Hoy entendemos que cuando Dios nos crea, esconde en lo más íntimo de nuestro ser una semilla de santidad. La cual ha de vencer muchos obstáculos hasta dar buenos frutos. Pero si al principio dijo el Señor: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», poseemos entonces una santidad que llamaríamos natural. Y una segunda que vamos adquiriendo, Dios mediante, en el transcurso de la vida.
Sin embargo, han existido moralistas que exageraron la fuerza del pecado de origen en nosotros, presentando una ascética triste y desalentadora. El papa Paulo VI ilumina tal situación: «Toda persona humana es capaz de lo mejor y de lo peor».
Al celebrar la fiesta de Todos los Santos, reflexionamos que para ascender a aquel segundo nivel de santidad, hay un método proclamado por Jesús en el monte de las Bienaventuranzas. Esas formas de ser que el Maestro presenta, acompañadas de una atrayente promesa, han logrado que muchos transformen su vida.
Algunos de manera expresa, iluminados por el Evangelio. Otros dentro de un cristianismo que llamaríamos implícito, en el cual también brilla la acción salvadora de Jesús.
Unos y otros conforman esa «muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, con vestiduras blancas delante del Cordero», de la cual nos habla san Juan en el Apocalipsis.
San Mateo ofrece ocho propuestas de Jesús, todas ellas con una promesa incluida: Dichosos seréis…Felices…Bienaventurados vosotros. Pero enseguida el Señor enuncia una tarea, que se orienta esencialmente a la construcción del Reino: Ser pobres, mansos, misericordiosos, limpios de corazón. Luchar por la justicia.
No nos llama el Maestro a reprimir nuestros mecanismos naturales en aras de un ignoto ideal, apto únicamente para extraterrestres. De ninguna manera. El proyecto de Jesús es posible, es humano, es del todo constructivo.
Diríamos que es un programa antropológico de calificados quilates. Ante el Sermón de la Montaña, comenta un autor, reconocemos que, aunque Jesús no fuera Dios, nos enseña un camino cierto de equilibrio, de perfección humana.
De muchos santos se cuenta que una circunstancia particular de su vida los motivó a iniciar su conversión. Ese día para algunos de nosotros, pudiera ser hoy. Entonces san Pablo, desde la eternidad, nos enviaría también su piropo: A los santos de la Iglesia que peregrina en tal ciudad, en tal parroquia, en tal familia, aporreada por tantas dificultades, pero que mantiene una amistad indestructible con el Señor. A los santos de la familia de fulano de tal, «amados, elegidos, santificados».
* * *
Conmemoración
de los fieles difuntos
1. Viviremos para siempre
«Dijo entonces Jesús: Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre». San Juan, cap. 6.
En Antioquía, en Filipos, en Éfeso, los primeros cristianos reunidos en torno a apóstol, escuchaban su enseñanza. Y al recordar a Jesús resucitado, lógicamente se preguntaban sobre el problema de la muerte.
El Señor había prometido que cuantos comieran su Carne no morirían para siempre. Sin embargo ayer y hoy, como dice el poeta, «la muerte con pies iguales mide las chozas pajizas y los palacios reales».
¿Qué sentido tendría entonces aquella palabra del Maestro? ¿Sería acaso una frase literaria que adornó sus discursos? ¿O una exageración oriental que ofrecía algunas gotas de consuelo?.
Para clarificar la enseñanza de Jesús, tendríamos que resaltar la parte final de aquella frase: «Para siempre». Porque «está establecido que los hombres mueran una sola vez» como nos dice la carta a los Hebreos. Un hecho del cual nada ni nadie puede librarnos. Pero a la luz de la fe, comprendemos que morir no es algo definitivo y absoluto. Es un acontecimiento transitorio.
Todos los credos religiosos han indagado sobre el tema. Aunque da la impresión que en esta búsqueda contaron más las angustias ante lo desconocido, que la realidad íntima del hecho.
Que Jesús se haya alzado del sepulcro nos motiva a comprender la muerte como un tránsito a una vida superior. Él vació de su anterior contenido este indeseable suceso, dándole un nuevo contenido promisorio y gozoso.
En Adviento leemos una frase de Isaías, donde se nos promete que en los tiempos mesiánicos, las gentes «forjarán de sus espadas azadones y de sus lanzas podaderas».
A la par, podríamos entender que la muerte ya no tiene ese poder deletéreo que nuestros miedos le asignan. Para los creyentes en Cristo morir equivale a desmaterializarnos. Un proceso que nos capacita para el abrazo definitivo con Dios.
Ya por la tarde cuando los niños están cansados de jugar, comentaba el beato Juan XXIII, papá o mamá salen de casa invitándolos a entrar, en busca de cariño y descanso. Así es el paso de esta vida temporal a la eterna.
Pero Jesús ligó este cambio positivo, el de la muerte temporal hacia la vida perdurable, al hecho de comer su Cuerpo y de beber su Sangre. Un gesto físico que significa nuestra adhesión a Él.
Si cada sacramento es de verdad una transfusión de Dios al creyente, mucho más lo es la Eucaristía en la cual nos alimentamos del Hijo de Dios, el Santo, el Inmortal.
Cuando oramos por los difuntos le recordamos al Señor cómo estos hermanos que han terminado su viaje en esta tierra, se alimentaron frecuentemente de la mesa del altar. Le pedimos entonces que se digne ahora «admitirlos a la mesa del cielo, en compañía de los ángeles y los santos para siempre».
Pero bien sabemos que comulgar la Eucaristía traduce nuestro deseo de vivir como enseñó el Maestro: «El que ama, guardará mis mandatos». Comprendemos que comulgar significa vivir en sintonía con el Maestro. Orientar nuestra vida bajo sus criterios. Amar a su estilo, a Dios y a los prójimos más necesitados. Todo ello con la viva esperanza de que al final de nuestra vida, por el poder de Cristo, no muramos para siempre.
2. Estaremos con Cristo
«No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a prepararos un lugar». San Juan, cap. 14.
Nosotros, «los desterrados hijos de Eva» según la desconsolada expresión, nos esforzamos por comprender el misterio de la muerte, iluminados por la fe. Pero no poseemos datos muy precisos sobre el estilo, la forma, las circunstancias de la vida que Jesús nos promete.
Por lo cual ciertas frases del Evangelio, donde el Señor afronta el tema, las valoramos como oro en paño. Por ejemplo aquel párrafo del capítulo 4 de san Juan, donde el Maestro dice: «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a prepararos un lugar». Y añade Jesús: «Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde yo esté, estéis también vosotros».
Un párrafo que hace parte del extenso discurso de despedida, donde el Señor se detuvo en varios temas, mientras el desconcierto y la tristeza envolvían a los discípulos. Era pesado el clima del cenáculo. Tras repetidos anuncios de Jesús, su final estaba próximo.
Pero Él garantiza a sus amigos que no dejará de acompañarlos. Y a la vez les explica qué sentido tiene la muerte para los creyentes. Sus palabras revelan un suave tinte maternal. Nos promete que estaremos con él en la casa del Padre, la cual por cierto tiene muchas habitaciones. Nos da a entender la amplitud de su generosidad y la posibilidad de ese futuro encuentro, si ahora nos esforzamos en seguirle.
Esa objetiva explicación, de «un cielo en palabras terrenas» como diría José María Cabodevilla, nos consuela. Aunque deseáramos que Jesús continuara explicándonos un tema tan fundamental. Pero quizás nuestra pequeña mente no podría comprender cosas tan altas. Así como un maestro que empezara a enseñar un idioma, comenzando por los verbos irregulares.
Igualmente el Señor puntualiza que Él se compromete a prepararnos el sitio donde viviremos para siempre: «Me voy a prepararos un lugar».
Discuten los teólogos si el cielo es propiamente un lugar o es un estado. Cualquiera de esas dos teorías, a los cristianos de a pie, nos dejan sin cuidado. No alcanzamos a saber en qué consiste un cuerpo glorioso. Qué dimensión tiene y qué accidentes. Si necesita de veras espacio. Caeríamos entonces en un vicio que han tenido tradicionalmente muchos cristianos: Querer averiguarlo todo.
Encasillar en fórmulas exactas las cosas de Dios. Pretender que la razón suplante la fe para explicarlo las verdades religiosas.
A nosotros nos basta, repetiríamos con el Padre Astete, estar seguros de Dios que nos ha prometido una vida nueva y feliz más allá de la muerte. Y mantener alerta la esperanza.
El Maestro nos dice que en el cielo «estaremos con Dios». Y esto nos remite a las palabras que Jesús ya agonizante le dijo a Buen Ladrón: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso». Cuatro palabras de absoluta seguridad, como dice san Agustín: Hoy. Estarás. Conmigo. Paraíso. Y alguien señala con mucha precisión que la más importante de ellas cuatro la tercera: Conmigo.
De otra parte, muchos de nosotros podríamos llamarnos colegas del Buen Ladrón. Sólo que nos falta, como lo hizo Dimas, presentar al Señor un arrepentimiento sincero y profundo.
3. Un cielo humano, pero maravilloso
«Entonces a la orden dada por un arcángel y por la trompeta de Dios, los que murieron en Cristo resucitarán. Después los que quedemos, seremos arrebatados al encuentro del Señor en los aires». 1 Ts, 4, 16 — 17.
La enseñanza de san Pablo a los tesalonicenses sobre la vida eterna, que a veces leemos en las exequias, está tocada del estilo apocalíptico de entonces: Grita un arcángel, suena la trompeta de Dios. Los muertos se levantan de la tumba y quienes todavía permanecemos en la tierra somos arrebatados en los aires. En resumen, el poder de Jesús resucitado nos traslada de esta patria mortal a la eterna.
Pero al profesar esta verdad de nuestro credo: «Creemos en la resurrección de los muertos», confesamos que allá en la gloria seremos nosotros mismos, con nuestra propia identidad.
Muy poco nos diría una vida futura, masiva, despersonalizada. Y de ahí se concluye que, para el cristiano, resucitar supone la plena recuperación de su ser individual. Cada uno de nosotros continuará siendo «yo y mi circunstancia», luego de superar esa honda ruptura de la muerte.
Llevaremos también en nuestra alforja los recuerdos de esta vida presente. Sin ellos no seríamos nadie, ni podríamos gozar verdaderamente las alegrías futuras. Todo lo nuestro se nos devolverá en estado perfecto, como una fuente de gozo continuado. Revivirán nuestros pecados, para probarnos el amor que el Señor nos tiene a cada uno. Un autor los señala como cicatrices obtenidas en esta guerra de la vida mortal. Y además nuestros sueños renacerán, pero no vestidos de fracaso, sino como semillas que prometen florecer.
Igualmente gozaremos de un cielo humano, a nuestra medida. Algo distinto sería un premio inalcanzable, inútil para nuestros anhelos.
Todos los pueblos han relacionado las propias condiciones de vida con sus aspiraciones para después de la muerte. Lo cual tiene bastante de caricatura y además de fantasía. Según el Talmud, cada una de las vides del paraíso tendrá diez mil sarmientos. Cada sarmiento diez mil racimos y cada racimo diez mil uvas.
Pero recordemos dos sentencias de la ascética cristiana: «El Señor concede a sus hijos mucho más de lo que podemos imaginar». Y además: «Dios nos regala aun aquello que no nos atrevemos a pedir».
De otro lado, la recompensa del cielo ha de ser esencialmente comunitaria. Nos dice la experiencia que no es suficiente el goce de algún bien, si no lo hacemos en compañía. Y el símbolo de una ciudad celeste, no apunta a un tedioso reducto de soledad.
Durante muchos años se presentó la bienaventuranza como una vida eterna con el Señor. Se quería recalcar que Dios es todo para todos. Pero si la Iglesia es anuncio y figura de la Jerusalén celestial, no habrá razón para que esta comunidad se desintegre y adelgace, dejando a un lado nuestra naturaleza comunitaria.
Advertimos sin embargo que en la vida presente, ocurren muchas formas de compañía no muy gratificantes. Lo cual se debe a la condición imperfecta de quienes vamos de camino. Pero el cielo será una comunidad de gente transformada. Donde actuaremos como personas verdaderas y donde la excelente calidad de cada uno redundará en la felicidad de todos.
«Amaremos»: Una de las palabras en las que san Agustín resume el cielo. Pero León Bloy nos completa: «Seremos arrebatados en aquel inmenso torbellino que la liturgia llama descanso».