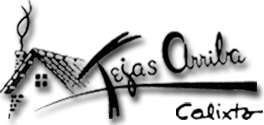Natividad del Señor
1. En el principio era la Palabra
«En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios». —San Juan, cap. 1.
El Evangelio de San Juan es muy distinto de los tres primeros. Mateo, Marcos y Lucas prefirieron contarnos lo sucedido en torno al Maestro. A Juan le interesó más que todo la persona de Jesús.
Posiblemente su Evangelio fue escrito hacia el año 95 de nuestra era. Algunos años atrás había muerto Filón de Alejandría, filósofo de origen judío, cuyo pensamiento iba a influir hondamente en la filosofía cristiana de los primeros siglos.
Filón nos habló de la Palabra, el Verbo, el Logos, la manifestación de un Dios Absoluto que desciende hasta los hombres. San Juan nos muestra a Jesucristo como esa Palabra de Dios hecha carne y acerca su doctrina a nuestra vida ordinaria, afirmando que Jesús es el Pan, la Luz, el Agua Viva, la Unidad, el Amor.
Este prólogo del cuarto Evangelio que hoy leemos en la celebración de la Eucaristía es una doble escalinata, con la cual se une la tierra con el cielo. Al comienzo ascendemos, peldaño a peldaño, para acercarnos a Dios, que existe desde el principio y quiso revelarse por su Hijo: «En el principio ya existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios». El versículo sexto muestra a Juan Bautista como una piedra firme, sobre la cual descansa la escalera: «Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz. Para que por él todos vinieran a la fe».
Y desde el verso nueve, comenzamos a descender al mundo con esa Luz verdadera, que alumbra a todo hombre, que nos da, a quienes hacemos caso de su amor, la capacidad de ser hijos de Dios: «Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció».
¿Por qué san Juan habla de Cristo como de una Palabra, del Verbo de Dios? Puede extrañarnos la metáfora: «La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros».
¿Pudo ser influencia de la doctrina de Filón? Aunque en el Evangelio este Verbo tiene una fuerza mayor. Está más cerca de la inmensidad de Dios. Y también de la pequeñez de los hombres. Pero además san Juan quería decirnos cómo es Jesús: una Palabra eterna que convoca a la humanidad a otra manera de vivir, de entender el mundo y de buscar la plenitud. Como la palabra de alguien, a quien no vemos todavía, nos anuncia su presencia, así Cristo es la manifestación visible de Dios que permanece aún invisible: «A Dios nadie le ha visto jamás».
La palabra encierra todos los matices del amor: es grito, gemido, reclamo, rechazo. Puede modular la ternura, traducir el gozo, reforzar la esperanza, consolar la angustia. Jesús es Palabra de Vida para el hombre. Por ella el mundo empieza a transformarse, en ese proceso admirable que se llama la Salvación.
Finalmente, la palabra es aliento, calor y vida que proceden del corazón. Jesucristo es el amor del Padre, hecho visible.
Pronto comenzaremos un nuevo año. Una alegría y al mismo tiempo una responsabilidad. ¡Qué bueno que este fuera el tiempo señalado para acoger a Jesucristo! «Pues de su plenitud todo lo hemos recibido, gracia tras gracia».
2. Cuando Dios no responde
«Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria». —San Juan, cap. 1.
Desearíamos que Dios hablara, que Dios respondiera de inmediato a nuestras súplicas.
De acuerdo: Él no responde. O por lo menos no lo hace en la forma y manera como nosotros lo esperamos.
Pero la fe cristiana explica que el Señor respondió de antemano a todas nuestras peticiones.
Nos dio su Palabra. El Verbo se hizo carne. La Palabra de Dios apareció entre nosotros.
Antes de todas nuestras palabras, de todas nuestras preguntas, antes de que formuláramos todas nuestras quejas y dolores, Dios envió su Palabra para responder a todos los hombres. Por eso llamamos a Jesús el Verbo del Padre.
En este diálogo entre Dios y el hombre, que llamamos revelación, Dios habló antes, porque como enseña san Juan, Él nos amó primero.
«En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final nos ha hablado por el hijo, al cual ha nombrado heredero de todo. Él es reflejo de su gloria, e impronta de su ser». Así nos explica la carta a los hebreos el misterio de la Encarnación.
Nuestras preguntas, en todos los idiomas de la tierra, se convierten entonces en respuestas, en resonancias del Verbo. En ecos que regresan hasta Dios, después de haber golpeado las montañas de la tierra, todas la páginas de la historia.
Dios ya habló. La síntesis de todo su discurso es que nos ama. Su amor entonces es la respuesta total a todos nuestros interrogantes posibles e imposibles.
Jesús que nace, sufre, muere y resucita es la respuesta definitiva para nosotros.
Vuelvo a expresar mi angustia y mi desconcierto, y la respuesta de Dios ya había resonado en mi horizonte: Dios nos ama y por esto nos ha dado a su Hijo.
San Juan elabora su Evangelio a finales del siglo i. No es una historia de Jesús, ni la crónica ordenada de su vida. Cuenta hechos y luego empieza a explicarlos desde su experiencia personal, desde la fe de las primeras comunidades cristianas.
Es la reflexión teológica sobre la persona de Cristo, que viene del Padre y trae un mensaje especial a los creyentes. En un contexto marcado por la filosofía helénica y en un griego culto nos escribe: «En el principio existía la Palabra. Y esta Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y así hemos visto la gloria de Dios». Y en su primera carta nos dirá más tarde: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de Vida —pues la Vida se manifestó—, y nosotros damos testimonio y os anunciamos la Vida eterna».
Es decir: hemos percibido y escuchado su mensaje. Dios se ha mostrado en nuestra tierra. Se ha encarnado en todos nuestros idiomas y dialectos. En todos los signos de los tiempos. Bastaría aprender a mirar hacia el cielo. A un cielo que se nos ha vuelto transparente.
3. Navidad, ¿para qué?
«Hoy nos ha nacido un Salvador». —San Juan, cap. 2.
En un establo, sobre unas pajas solloza un niño. Olor a hierba seca… El mundo está en silencio, mientras por las colinas de Belén la madrugada se despereza. El buey y el asno, compañeros de hospedaje, olfatean el amanecer. José y María, alegres y angustiados a la vez, contemplan en la penumbra al Mesías recién nacido, al Salvador.
Nos lo ha dicho un escritor: «Si Cristo nace mil veces en Belén, pero no en ti, seguimos eternamente perdidos».
Cristo nace en nosotros por la fe. Pero ésta nos la han definido de tantos modos, que al fin y al cabo comprendemos muy poco. Es claro, sin embargo, que se parece mucho al amor. Quien ama, cree. Y en Navidad todos removemos los escombros del pasado y suspiramos por un poco de fe, esa fe sin culpa ni remordimientos, que tuvimos antaño.
Volvemos a mirar a Dios como a un amigo, que viene de visita para comunicarnos muchas cosas. Volvemos el corazón hacia la Iglesia, rememoramos la infancia y nos sentimos nuevamente hijos de Dios y hermanos de ese Niño que nace en Belén.
«Nos ha nacido un Salvador». Fue el mensaje del Ángel a los pastores. Es el mensaje para todos nosotros en esta tibia Navidad.
Para algunos esta es una frase hueca sin repercusión alguna en la vida ordinaria. ¿Será que, esclavos de tantas cosas y encerrados en nosotros mismos, no hemos dejado espacio a la esperanza?
Tal vez los cristianos somos culpables de que del mundo no aguarde al Salvador. Porque ansiamos que Él venga a establecer un reino de abundancia material, de paz y de justicia social, entendidas a nuestro modo. Sin embargo, todas las cosas que puede soñar el «hombre económico» del momento no llegarán sin una conversión interior que nace de acoger a Cristo como el único Salvador.
Cristo nace en nosotros cuando vivimos plenamente el amor del hogar. Cuando somos sinceros, sin tener nada que ocultar. Cuando nos esforzamos por ayudar al prójimo. Cuando compartimos generosamente con los que tienen menos. Cuando oramos en familia. Cuando buscamos los sacramentos, no como un impuesto que se paga al Señor, sino como un encuentro con Él, nuestro Padre.
Es Navidad. ¿La lista comprometedora de aguinaldos para amigos y parientes? ¿Un tiempo gris e ineficaz como tantos del año? ¿La excursión y las vacaciones? ¿Un programa egoísta que nos dejará un balance de tedio? ¿Una fiesta más?
Existe en nuestro idioma una palabra, que encierra lo que sentimos los creyentes ante el nacimiento de Jesús: perplejidad. Hermosa palabra, además. Muy cercana al asombro, a la admiración, al no saber explicar ese algo que nos ha inundado la vida. De allí, dice un autor, puede nacer muy fácilmente la religión. Así como de la curiosidad nació la filosofía.
Es decir, el hombre perplejo está dispuesto a creer. Mucho más si lo que está contemplando es una desbordante expresión de amor.
Pero es necesario acercarnos al misterio. Bien sea ante el rutinario pesebre familiar. Mediante la lectura del Evangelio, por un cuidadoso examen de conciencia, o la gozosa celebración de los sacramentos.
Nos ha nacido un Salvador. San Pablo, en su carta a Tito, lo define como «la bondad de Dios, el amor al hombre». Pero quizás muchos de nosotros no nos hemos enterado. Y si Cristo no nace para nosotros, seguiremos perdidos… ¿Hasta cuándo?
— o o o —
La Sagrada Familia
1. Una familia como hay muchas
«El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto». —San Mateo, cap. 2.
La revista se llamaba Para ti, y se editaba en Argentina hace unas décadas. Traía una historieta dibujada, que el autor tituló «Un matrimonio como hay muchos».
Es decir, como la familia del vecino, la de los primos y la nuestra.
Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret, en una familia corriente, con sus propias circunstancias. Allí hubo amor, preocupaciones, crisis, angustias y esperanzas. San Mateo nos cuenta que luego de la visita de los Magos, el rey Herodes quiso matar al Niño.
Entonces un ángel habló a José en sueños: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye». Y él se levantó, tomó a María y al recién nacido y se marchó a Egipto. Este país, a unas cinco jornadas desde Belén, representaba entonces sitio seguro para los fugitivos.
Los evangelios apócrifos se solazan en endulzar tal acontecimiento: «Leones y panteras hacen corte a los viajeros, señalándoles el camino. Tres jóvenes y una asistenta se preocupan de los equipajes». Inútil fantasía. José, María y el Niño son simplemente una familia desplazada, bajo el miedo, la inseguridad y la pobreza.
Pensamos hoy en tantas familias que emigraron de una situación anterior, donde todo marchaba bien, hacia las dificultades presentes. Pero aquel grupo de Nazaret, en medio de su tragedia, tenía siempre al Señor. Cuando Él está presente, el hogar sigue siendo fábrica de amor y de vida, taller que forja los valores, santuario donde alumbra la conciencia, escuela del más rico humanismo.
San Pablo, escribiendo a los colosenses, les enseña: ustedes son pueblo amado y elegido por Dios. Y les sugiere un uniforme espiritual: «La misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la compresión. Lleven en común sus cargas y perdónense, cuando alguno tenga quejas contra otros. El Señor nos ha perdonado. Hagan lo mismo ustedes. Y encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad».
La mayoría de nosotros mantenemos hacia nuestro hogar una actitud resignada: no hay más remedio. Sigamos adelante, pero ya nunca habrá ternura, ni paz, ni comprensión, ni diálogo. Es cierto que en las peripecias de la vida el amor peca y se fatiga y muchos valores se resquebrajan.
Sin embargo, para los creyentes, todavía queda el Señor. Si un hogar cristiano, cualquiera sea su situación, identifica sus problemas, mira a la familia de Nazaret y siente el poder de Dios en su historia, todo podrá mejorarse.
Allí bajo el rescoldo, abrumado tal vez por las cenizas, aún pervive el amor. Ese amor que resucita en los aniversarios de familia y sobre todo en Navidad. Pero conviene encenderlo para una felicidad cotidiana, más sólida y más gratificante. Ya el ángel le aseguró a María que «para Dios nada hay imposible».
Aquel regreso de José, María y el Niño a Palestina, cuando ya ha muerto Herodes, significa también el regreso a otra forma de vivir y de amar, de una familia como hay muchas.
2. Camino de Egipto
«El ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». —San Mateo, cap. 2.
José se estaba acostumbrando a escuchar la voz de Dios entre sueños. La Biblia nos cuenta muchas veces de los ángeles, mensajeros de Dios, para dar sus recados a los hombres. Había nacido el Salvador en Belén de Judea.
Aquella primera Noche Buena la habían pasado Jesús, María y José en un establo, porque no hubo lugar para ellos en la posada.
Los peregrinos, con motivo del censo, habían colmado todas las posadas. Luego la Sagrada Familia se traslada a una casa humilde, de acuerdo con su escaso presupuesto. Allí tiene lugar la visita de los magos, como anota san Mateo: «La estrella se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron».
Pero de pronto surge otro problema. Herodes, burlado por los magos, ordena matar a todos los niños de Belén y sus contornos. La noticia que rueda entre comentarios de vecinos, por caminos y plazas, pronto llega a oídos de José.
Este comparte su angustia con su esposa. Ambos se miran en silencio y en una mirada se comprenden. Es necesario huir. ¿A dónde?
Los pueblos vecinos a Israel estaban expuestos a los espías de Herodes. Egipto podría ser más seguro, pero el viaje hacia allá significaba varios días de camino, bordeando las montañas de Hebrón por el Sur, tierras inhóspitas donde acechaban fieras y bandidos.
Pero era necesario salvar al Salvador.
La voz del ángel avisa en sueños a José: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Allí estarás hasta que yo te indique». José se levantó en la noche, cuenta el evangelista. Tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto.
San Mateo explica que así se cumplió la profecía de Oseas: «Cuando Israel era niño yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo».
La salvación de Israel había comenzado en tiempos de Moisés, con la salida de Egipto.
Cuando Jesús regrese luego a Palestina, iniciará su plan de salvación.
José obedece y calla. Confía y cree.
A la muerte de Herodes, el ángel vuelve en sueños a hablarle, y con María y el Niño, regresa hasta su tierra.
Se dirigen a Nazaret, porque al sur reinaba Arquelao, hijo de aquel Herodes que perseguía al Salvador.
3. Confiarnos al misterio
«El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel se apareció de nuevo en sueños a José». —San Mateo, cap. 2.
Nuestra vida transcurre en el misterio, aunque a veces tratemos de evadirlo. Misterio es algo que en parte podemos entender, pero que no alcanzamos a comprender plenamente. Es algo claro y a la vez oscuro. Algo cercano y al mismo tiempo infinitamente distante.
Misterio es el calor del sol, que desciende hasta el surco para que la raíz pueda sorberse los jugos de la tierra. Es el agua que trae fecundidad al suelo, salud al rostro de los niños y descanso a las manos fatigadas. Misterio son la vida, el amor, la ilusión, el viaje, la amistad, el arte, la alegría.
La Sagrada Familia de Nazaret nos enseña a vivir en el misterio: sencillos y pobres, pero confiados en el poder de Dios.
En la Biblia las grandes noticias se comunican al hombre en el misterio del sueño: un ángel se presenta en sueños a José para avisarle que Herodes busca al niño para matarlo. Cuando ya el rey Herodes ha muerto, nuevamente el ángel se aparece. Y José, tomando al niño y a su madre, regresa a Galilea y se establece en un pueblo llamado Nazaret.
Nuestra vida de familia limita continuamente con el misterio. Son misterio la fecundidad, las leyes genéticas, el nacimiento, la primera palabra del niño, la transmisión de la fe, la comunicación del amor, la educación, la salud, la vocación, la historia particular de cada hijo, resultado de múltiples factores.
Nunca alcanzamos a medir los efectos de nuestro ejemplo, la dimensión de nuestra palabra, los alcances de nuestros proyectos, la amplitud de nuestros deseos. Sembramos y muchas veces no logramos ver la cosecha. No esforzamos sin alcanzar las metas anheladas. Luchamos por la estabilidad y armonía del hogar, pero nadie puede afirmar que las haya conseguido plenamente. Confiamos más en el poder de la escuela que en nuestro ejemplo, más en la tarea del orientador que en las imágenes de padre y madre, más en la eficacia de la ciencia y del deporte… Quizás olvidamos a Dios.
Confiarnos al misterio es confiarnos al Señor. Su acción invade nuestra vida, con la sutileza de una radiación que vence todos los obstáculos. Pero a veces tenemos blindado el corazón.
Confiarnos al misterio es mantener encendida la esperanza. Es madrugar cada día con el alma limpia a amar, a cultivar, a estar presentes, a compartir.
Confiarnos al misterio es conservar la paciencia, porque el día y la hora de la cosecha no podemos señalarlo a nuestro antojo sobre las páginas del calendario.
— o o o —
Santa María,
Madre de Dios
1. Es tiempo de esperanza
«En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al Niño acostado en el pesebre». —San Lucas, cap. 2.
«Santa María, Madre de Dios…». Una súplica que hemos repetido miles de veces, desde la más remota infancia. Y ahora volvemos a invocar a la Madre de Jesús, en el dintel de este Año Nuevo. Porque nosotros, al igual que los pastores, hemos ido corriendo hasta el pesebre para encontrarla a ella con el Niño y su esposo.
Es enero. Despunta un nuevo año. Tenemos en la mano un calendario recién estrenado para escribir en él nuestros aciertos y nuestros fracasos. Es tiempo de proyectos, de propósitos y expectativas. Después vendrá el fluir de los días, con su rutina y sus desengaños. Nació el calendario por el deseo de ubicar en el tiempo las siembras y las cosechas. Así empezaron los antiguos a dividir el tiempo en días, meses y años.
El antiguo calendario romano fue reformado por el emperador Julio César en el año 45 a. C. Más tarde, en Italia, un monje llamado Dionisio el Exiguo lo adaptó a la fecha del nacimiento de Cristo. Luego, en 1582, bajo el papa Gregorio xiii, se modificó nuevamente de acuerdo con los descubrimientos astronómicos de la época.
Para los cristianos el tiempo es una sucesión de días, marcada siempre por el amor de Dios a sus hijos. Nosotros no vivimos únicamente en la historia. Todo lo nuestro es Historia de Salvación: un programa en el cual Dios sigue creando el mundo, y transformando con cariño y esmero a todos sus hijos.
Despunta un nuevo año: el niño empieza a descubrir el mundo. El adolescente se encuentra consigo mismo. El adulto se embarca en sus proyectos.
Hombre y mujer confían en el amor. El anciano prosigue acariciando nostalgias.
Es tiempo de siembra: el niño hace amistad con los libros. El adolescente entierra en su interior una ilusión. El adulto colecciona sus crisis. Los esposos profundizan en su relación. El anciano poda sus recuerdos.
Es tiempo de abono y regadío: el niño aprende de ausencia y de dolores. El adolescente, de soledad y desconcierto. El adulto, de golpes e ingratitudes. La pareja se problematiza. El anciano añora tiempos mejores. No siempre la cosecha tiene igual medida que la esperanza.
Porque la incertidumbre alcanza a deslucir toda utopía: lo económico, lo social, lo político, la salud, la familia, el trabajo, los estudios.
Sin embargo, nosotros los creyentes hemos contemplado, al igual que los pastores, al Salvador del mundo, recostado en un pesebre. Entonces regresemos a los nuestro, alabando al Señor y contando a todos lo que hemos visto y oído. Que Dios se hizo hombre para que, a cada paso, tengamos fuerza y luz. Para que nunca nos dejemos ahogar por los dolores. San Pablo les escribe a los gálatas: «Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley». Lo cual ha producido un cambio estructural en las relaciones con el Señor. Ya no somos meramente siervos del Señor, sino sus hijos, y como hijos, también herederos. Volvamos hoy a invocar María, por quien nos han llegado estas maravillas. Repitamos con el alma en los labios: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte».
2. El dulce nombre de Jesús
«Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al Niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el Ángel, antes de su concepción». —San Lucas, cap. 2.
El candelario litúrgico de hace unas décadas señalaba el domingo anterior a la Epifanía como la fiesta del «Santísimo Nombre de Jesús». Se tenía en cuenta ese corto versículo donde san Lucas señala que, a los ocho días de nacido, Jesús fue circuncidado, «y le pusieron el nombre señalado por el Ángel antes de su concepción».
Según las costumbres judías, el padre escogía el nombre para sus descendientes. Y éste además señalaba una misión, una forma de Dios de manifestarse en aquella vida incipiente. Lo cual se ve muy claro en el Maestro. Jesús quiere decir «Yahvé salva». La forma griega de Josué, abreviatura de Yahosúah.
En tiempos de Cristo este nombre se pronunciaba Jeshúah en las provincias del sur, y Yeshú en el dialecto galileo. Y era corriente entre el pueblo.
Flavio Josefo trae hasta veinte personajes contemporáneos que se llamaban así. Entre ellos un sumo sacerdote nombrado por Herodes Agripa y el bandolero hijo de Saphas, jefe de una revuelta hacia el año 67. Pero uno solo, el hijo de María, realizó a plenitud ese «Dios salva; Yahvé es el Salvador».
Treinta años más tarde, Poncio Pilatos, procurador de Judea, haría escribir ese mismo nombre en la tablilla que coronaba la cruz del Maestro: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos».
Como dice Martín Descalzo, al comentar el pasaje de la circuncisión del Niño: «Con sangre comenzaba esta historia, con sangre habría de terminar».
San Pablo indicará luego a los filipenses: «Al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, en los abismos». Una forma griega de reconocer la divinidad de Jesús.
En muchos lugares se acostumbra repetir este santo nombre, cuando un creyente está próximo a morir: «Jesúseme, le decía un moribundo a la religiosa enfermera, porque ya me voy a encontrar con Dios».
Para esa fiesta, que ya no integra nuestro almanaque religioso, se usaba un bello himno, atribuido a san Bernardo, el cual explica quién es Jesucristo en nuestras vidas. Lástima que al traducirlo del latín se desvirtúa en mucho su encanto:
«Oh, Jesús, dulce recuerdo que da al corazón verdadera alegría. Más dulce que la miel es tu presencia.
Nada puede cantarse más suave, ni oírse con mayor gozo. Nada puede pensarse más amable que Jesús el Hijo de Dios. Es esperanza para quienes se arrepienten, piedad para quienes le ruegan, bondad para quienes le buscan. ¡Inmensa alegría para aquellos que le encuentran!
Ningún idioma podrá explicar, ni tampoco podría escribirse, lo que es amar a Cristo. Señor, sé tú nuestra eterna plenitud, nuestro premio futuro, nuestra gloria para siempre. Amén».
Venerar un nombre es, en el sentido bíblico, aceptar una persona, entregarse a sus planes. A esto nos invita en sus estrofas el doctor Melifluo.
Al comenzar este año, el Señor nos invita a colocarlo en la mitad de nuestras vidas. Para que nos alumbre y fortalezca. Lo cual no es renegar de las circunstancias reales de cada quien. No es ignorar nuestra condición de ciudadanos de este mundo, ni apagar la sed de felicidad que nos tortura. Es simplemente transformar nuestra vida aquí y allá, hoy y mañana, hasta que tenga siempre sabor a Evangelio.
3. ¿Qué significa domesticar?
«Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al Niño acostado en el pesebre. Y volvieron dando gloria a Dios». —San Lucas, cap. 2.
Domesticar es un verbo que significa entrar a vivir en la casa del otro. Un día Dios entró en nuestra vida, comenzó a andar nuestros caminos, a compartir nuestra historia. Lo entendemos mejor cuando leemos aquel párrafo de El Principito:
—Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito al zorro.
—No puedo, dijo éste. Todavía no estoy domesticado.
—Perdona, replicó el Principito: ¿qué significa domesticar?
—Es algo que mucha gente ya olvidó, dijo el zorro. Quiere decir crear lazos de unión. Si tú me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí el único y yo seré para ti único en el mundo. Domestícame y tendrás un amigo siempre.
A la luz de este relato de Saint-Exupéry se nos ilumina el misterio de la Encarnación. Dios se hizo hombre en el seno de una mujer campesina, de la tribu de Judá, de la familia de David. En una aldea de Palestina.
Entre aquellos judíos del año 753 desde la fundación de Roma. Que contaban el tiempo en doce meses lunares y medían los granos con el jomer y el efá. Desde entonces Él se unió a nosotros con lazos irrompibles.
Unos pastores que acudieron corriendo aquella noche, al anuncio del Ángel, encontraron a un niño sobre un pesebre, donde se albergaban las bestias en las noches de invierno.
Dios anudaba entonces su historia con la nuestra. Su proyecto: que abandonemos nuestra condición de pecado. Como aquel zorro que necesitaba dejar sus malas mañas, para poder jugar con el Principito.
En la actualidad comprobamos las actitudes salvajes de mucha gente. No han aceptado el programa de Cristo que, según Pío xii, consiste en mudarnos de salvajes a humanos y de humanos a cristianos.
Aunque hayan pasado veinte siglos desde la venida de Cristo, pocos hombres comprenden este acontecimiento: Dios se hace hombre para que nosotros nos hagamos parecidos a Él. Los signos externos de La Encarnación fueron simples y sin brillo: un establo, una familia pobre, un niño igual a todos los niños de Belén, que duerme esa noche sobre unas pajas. Pero lo interior, lo invisible es algo deslumbrante, que transforma toda la tierra. Allí entendemos nuestra dignidad. Porque Dios corrió el riesgo de hacerse semejante a nosotros.
Comprendemos nuestra vocación: fortalecer a diario los lazos de amistad y comunión con Él.
Es un programa de superación personal y grupal.
Desde esa Noche Buena, la bondad, la mansedumbre, la misericordia del Señor comenzaron a alentar sobre la tierra. Y en todas partes renació la esperanza.
San Pablo le escribía luego a Tito, uno de sus discípulos más cercanos: «Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la aparición gloriosa del gran Dios y salvador nuestro».
Los primeros cristianos aguardaban para fecha cercana la segunda venida del Señor. Nosotros hoy sabemos que son otros los tiempos de la historia. Pero entendemos que, al iniciar este nuevo año, es tiempo de estrechar nuestros lazos con Dios que se hizo hombre. Es hora de dejarnos domesticar por Jesucristo.
— o o o —
Epifanía del Señor
1. De ilusiones y estrellas
«Entonces unos magos se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde ha nacido el Rey de los judíos? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». —San Mateo, cap. 2.
La leyenda ha retocado de muchas maneras el acontecimiento de los magos. Cuenta una antigua tradición que, cuando el Señor envió a sus discípulos por todo el mundo, el apóstol Tomás se fue al Oriente. Allí encontró a aquellos hombres que habían visitado a Jesús en Belén, guiados por una estrella, y, en su venerable ancianidad, los ordenó obispos. Algo que no necesitaban. La gran proeza de su vida había sido descubrir al Mesías, viniendo desde lejos.
De otro lado, no faltaron autores que situaran aquel astro misterioso dentro de una astronomía que la ciencia moderna desconoce. Pero tampoco es lícito afirmar que todo fue invención de san Mateo, un cuento infantil para animar a la Iglesia primitiva.
La verdad es otra. No tenemos delante una historia objetiva en todos sus detalles. Pero sí una historia teológica. Es decir, un hecho real: la manifestación del Señor a otros pueblos más allá de Palestina y la aceptación de muchos no judíos de Jesús como Hijo de Dios. Luego el evangelista narró estas cosas como se acostumbraba entonces: apoyando el relato en frases del Antiguo Testamento. La respuesta de los letrados a quienes preguntan por el Rey de los judíos es una cita mixta de Miqueas y del segundo libro de Samuel. Y además, adornando la verdad religiosa con símbolos y signos: la estrella que guió a los peregrinos. Los regalos que ofrendaron al Niño: oro, incienso y mirra.
Nuestra fe no es la adhesión a un mito, ni tampoco una alienación colectiva. Es un aprendizaje de ese lenguaje cifrado con el que Dios se comunica con sus hijos. Es el esfuerzo por descifrar los planes del Señor en este jeroglífico del mundo.
Los humanos tenemos la costumbre de inventar, a cada rato, proyectos para alcanzar el cielo. O por lo menos un trozo de dicha. Es lo que llamamos ilusiones. La mayoría de las cuales se deslíen como sal en el agua. Pero, a la mañana siguiente, improvisamos otras nuevas. Porque sin ellas vivir es imposible.
Pero a los creyentes Dios responde, iluminando cada ilusión con una estrella. Aquellos que observaban el cielo para escrutar el misterio de los astros comprendieron de pronto que Alguien los orientaba por un camino desconocido. Y emprendieron la marcha en busca de ese Rey del cual hablaban los mercaderes judíos, de paso por su patria.
La fe es un ejercicio para aprender a mirar de otra manera. Sabiendo que Alguien vela cada uno de nuestros proyectos con ternura de Padre. Sin embargo, muchos agotan los días maldiciendo su suerte. En cambio, los cristianos cultivamos con incansable esmero la esperanza.
Había una vez dos presos, cuyo tormento no menor era la oscuridad. Un día, subiéndose uno encima del otro, pudieron atisbar a su turno por una claraboya de la celda.
—¿Qué viste?, preguntó el primero que ofreció sus hombros.
—Nada, respondió el colega. Una ciudad sombría y enemiga. Y plagada de sombras.
—Yo puedo decir, dijo el segundo, que vi una noche oscura, muy oscura, pero estaba salpicada de estrellas.
2. Ciudadanos del infinito
«Entonces unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». —San Mateo, cap. 2.
Ciudadanos del infinito llama un poeta brasileño a los cristianos. Por una parte no tienen una morada estable aquí en la tierra. Por otra, están llamados a convivir como Iglesia con todos los hombres, sus hermanos. Al pueblo escogido que no capta aún el sentido universal de la salvación, Isaías le anuncia que todas las naciones caminarán a la luz del Señor y que sus hijos vendrán desde pueblos remotos.
Y el Señor, quien más que teorías nos presenta acontecimientos, apenas nacido en Belén, llama ante su cuna a unos magos de Oriente, paganos, hombres ricos y sabios, que adivinan el nacimiento del Salvador en el resplandor de una estrella.
Más tarde, san Pablo les echará en cara a los judíos que, habiendo sido ellos los primeros destinatarios de la salvación, se hicieron indignos de ella por su soberbia y su estrechez de miras. La redención sería patrimonio de todos los hombres.
Existen hoy dos clases de cristianos: aquellos que, como los judíos, se creen los únicos dueños de la herencia de Dios. Y los que viven su compromiso, compartiendo el Evangelio con todas sus gentes.
Después del Concilio Vaticano ii, la tarea misionera de la Iglesia se entiende de manera distinta.
Antes existía una diferencia absoluta entre quienes marchan a los lugares de misión y los demás cristianos.
Estos últimos permanecían tranquilos dentro de sus fronteras.
Hoy comprendemos que anunciar el Evangelio es tarea de todos y que sólo aprueba la asignatura del cristianismo quien, desde sus circunstancias, se compromete con la obra misionera.
Antes surgieron en Roma superestructuras que animaban apostólicamente a toda la Iglesia. Enviaban mensajeros, colectaban ayudas, organizaban la tarea de la evangelización.
Hoy, aunque perduran dichos organismos: Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Obras Pontificias Misionales, etc., la fuente viva del espíritu misionero brota del corazón de cada Iglesia particular.
Allí el obispo, como padre de la comunidad, y cada uno de los ministros y de los cristianos, proyecta su fe hacia otras latitudes, donde todavía no ha amanecido el Evangelio.
La visita de los Magos es una lección para que también nosotros, después de adorar al Niño, los acompañemos en su viaje de regreso hacia tierras paganas.
Cada cristiano es, por su convicción misionera, ciudadano del infinito.
3. A la luz de una estrella
«Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido»? —San Mateo, cap. 2.
Babushka era una anciana que vivía sola en los más profundo del bosque. Una tarde de invierno, mientras ponía a hervir el agua en su tetera, escuchó que tocaban a la puerta.
—¿Quién es?, preguntó asustada.
—Somos viajeros, que hemos extraviado el camino, respondió desde afuera una voz cálida.
—Sigan, dijo entonces Babushka, mientras abría la añosa puerta de roble.
Tres hombres amables entraron. El uno era muy joven y llevaba del brazo a otro mayor. El tercero tendría unos cuarenta años. Mientras la anciana ponía la sopa al fuego, los visitantes le contaron que andaban en busca de un príncipe recién nacido. «Su estrella nos mostraba la ruta. Pero la nieve ya no permite ver el cielo».
—No se preocupen, repuso la anciana. Cuando hayan comido, yo les diré el camino. Entonces ya no tendrán que preocuparse de contemplar el cielo.
—Es usted muy gentil, respondió el más joven. Pero solamente la estrella puede guiarnos a donde está ese niño.
Sobre este cuento de Chejov, aprendemos que la vida del creyente transcurre entre peregrinajes, estrellas que iluminan desde lo alto y extravíos en el bosque de nuestras preocupaciones. Pero de todos modos, es necesario avanzar a la luz de una estrella.
La narración de san Mateo nos habla de tres hombres de Oriente. Una expresión que cobijaba las naciones situadas más allá del Jordán. Sus mercaderes venían con frecuencia a Palestina.
El Evangelio nos habla de unos magos, mitad sabios, mitad hombres religiosos que observaban el giro de los astros. Se habían enterado del nacimiento del futuro libertador de Israel, del cual hablaban con frecuencia los rabinos judíos y los sacerdotes. Entonces no dudaron en ponerse en camino.
Muchos días de marcha hasta llegar a Jerusalén. El rey Herodes sería el más indicado para informarles sobre el niño. El monarca, averiguando con los letrados judíos, les dijo que fueran a Belén, mientras el miedo le apretaba el corazón. ¿Alguien habría nacido para quitarle el trono?
Aquellos peregrinos tomaron el camino del sur y la estrella continuó guiándolos a donde estaba el Niño, en un pequeño pueblo. Al llegar, se postraron y entregaron los presentes que traían desde lejos: oro, incienso y mirra. Elementos muy preciados entonces.
San Mateo resalta que Jesús ha nacido como salvador de todos los hombres. Ese encuentro con los magos rompe las barreras ideológicas del pueblo judío, que mantenía a Yahvé como propiedad exclusiva.
Pero la salvación de Cristo está condicionada a nuestra búsqueda. Es necesario, todos los días, retomar el camino, el cual no siempre es llano y espacioso. Está sujeto a errores y extravíos. Por lo tanto, nunca podemos dejar de contemplar el cielo.
De paso, como en el cuento de Babushka, muchos nos dirán que la vida puede vivirse dentro de otros moldes. Que existen muchos mapas de ruta para llegar al mismo punto.
Pero los discípulos de Cristo sabemos que todas las cosas adquieren su verdadera dimensión solamente a la luz del Evangelio. Esta enseñanza la resume el concilio Vaticano ii en una página que valdría la pena esculpir a la entrada de nuestros templos: «Cree la Iglesia que, fuera de Jesús, no ha sido dado a la humanidad otro nombre en el cual sea posible salvarnos. Igualmente cree que la clave, el centro, el fin de toda la historia humana se hallan en su Señor y su Maestro. Que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y siempre» (G. S. 10).
— o o o —
Bautismo del Señor
1. Hijos de Dios
«Apenas Jesús fue bautizado, se abrió el cielo y el Espíritu de Dios se posó sobre él. Y vino una voz del cielo: Este es mi hijo, el amado, el predilecto». —San Mateo, cap. 3.
Hay un ejercicio, en dinámica de grupos, en el cual se pide a los asistentes que escriban hasta diez de sus papeles sociales o funciones. Lo que son y lo que hacen en la vida: hombre, mujer, padre, hijo, estudiante, médico, secretaria, obrero, deportista…
Se trata luego de tachar sucesivamente aquello que nos parezca menos importante, hasta quedarnos con lo último a que renunciaríamos. Con el núcleo de nuestra existencia.
Si nos aplicáramos esta dinámica, quizás anotaríamos: promotor social, catequista, sacerdote, religioso, misionero, apóstol, seglar, cristiano de misa dominical, asesor de una entidad eclesiástica… Pero ¿se nos ocurriría escribir «hijo de Dios»? Aún más, ¿lo dejaríamos sin tachar, ya que es el núcleo esencial de nuestra fe cristiana?
Hay una historia que se repite en muchas culturas: la de aquel niño, raptado por malhechores, que vive entre los pobres, pero parece extraño dentro de aquel ambiente.
Al final, después de larga búsqueda, su familia lo recupera, y se descubre que es el hijo del rey.
Esta leyenda es nuestra propia historia. Somos hijos de Dios: es lo esencial de la vida cristiana. Es la principal consecuencia de nuestro bautismo: el Señor nos adopta por hijos.
La adopción legal integra al niño a una nueva familia, vence la soledad, remedia la falta de cariño, genera derechos.
Da un apellido y una dignidad que antes no se tenían. Todo esto y mucho más es la adopción de Dios.
Ella nos hace distintos. Ser hijos de Dios significa estar seguros de su amor, disfrutar de su compañía, tener derecho a su perdón. Vivir aquella seguridad que san Pablo explicaba a los fieles en Roma: «¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el presente, ni el futuro, ni las potestades, ni cualquier otra criatura, podrán separarnos del amor de Dios».
Como aquel niño de la historia, a veces nos sentimos extraños en nuestro propio ambiente.
Lejos del palacio real, vivimos la aventura de un mundo superficial, hostil y deshumanizado. Sin embargo, el Señor insiste, persigue, llama, investiga, acosa, hasta que un día logra recuperarnos.
Y, como dice Vicente Serrano en su libro La barca varada, nos encontramos con Él cuando nos vencen los fracasos. Y seguimos buscándole, aunque hayamos perdido sus huellas o la noche nos envuelva.
2. La paloma y la voz
«En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Entonces el Espíritu de Dios se posó sobre Jesús y se escuchó una voz de lo alto: Este es mi Hijo». —San Mateo, cap. 3.
Las catacumbas de san Calixto en Roma guardan la pintura de un niño, sobre quien desciende una paloma. Así expresaban los primeros cristianos la comunicación de Dios que se nos da en el bautismo.
Pero este sacramento cristiano no es del todo original. Muchos pueblos antiguos enterraban a los conversos bajo arcilla húmeda, cubriéndolos con ramas. Al levantarse de esa tumba se les consideraba hombres nuevos, comprometidos con la divinidad. En Egipto y en Babilonia se conocieron los baños regeneradores. Y en la India encontramos piscinas sagradas, donde los creyentes se purifican varias veces al año.
Los judíos también acostumbraron una ceremonia de limpieza para los gentiles que aceptaban la fe de Abraham. Y los esenios purificaban en alguna fuente a quienes ingresaban a su grupo de estricta observancia.
Sin embargo, el bautismo de Juan marcaba un avance sobre estos ritos anteriores. El Precursor insistía en el cambio interior, más allá de la inmersión en el agua. Aunque, como dice un autor, «el bautismo de Juan exigía mucho, pero daba muy poco». Después de invitar a sus discípulos a una vida nueva, los abandonaba a su propia suerte.
Cuenta el Evangelio que Jesús, al iniciar su vida pública, se acercó a Juan para ser bautizado. Éste se niega en un principio, pero enseguida acepta. El Señor no tenía que cambiar sus costumbres morales, pero sí empezaba entonces una vida de predicación y de signos.
De otra parte, el Señor deseaba vincular su tarea con la del Bautista. En efecto, sus primeros discípulos salen del grupo de Juan. De allí en adelante el Precursor comenzará a disminuir, como él mismo lo confiesa, para que Jesús ocupe el primer puesto.
El cuarto Evangelio pone en boca de Juan la explicación del acontecimiento: «He visto al Espíritu como una paloma que se posaba sobre él». Los demás evangelistas añaden otros signos: el cielo abierto y una voz que afirma: «Este es mi hijo muy amado». Algunos apócrifos van más allá: cuentan que brotó fuego de las aguas del río y se volvió a escuchar, como en Belén, el canto de los ángeles.
La Iglesia primitiva acostumbró purificar por medio del agua a quienes confesaban que Jesucristo es Dios. De allí nos vino el bautismo, con el cual muchos de nosotros hemos sido marcados.
Un hecho que coloca nuestra condición de cristianos frente a la vida práctica. Tal situación nos la describe san Agustín en sus Confesiones: «Yo era el que quería el bien y el que no quería también era yo. Mas porque no quería plenamente ni plenamente no quería, por eso luchaba conmigo y me destrozaba a mí mismo. Y me decía interiormente: que sea ahora. Ya casi lo hacía, pero no lo llegaba a hacer. Tal era la contienda que había en mi corazón».
Sin embargo, un día, el santo de Hipona capituló ante Dios. Cuando se decidió a vivir como alguien marcado por el bautismo.
3. Las angustias del padre Tobías
«Fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Entonces se abrió el cielo y una voz se escuchó: Este es mi Hijo amado». —San Mateo, cap. 3.
El padre Tobías está de muerte. Los años, los achaques y sus muchos pesares lo mantienen sumido en un sopor que ya no es vida. Pero tampoco es muerte todavía.
El sacerdote que le acompaña se ha ausentado, dejando junto al lecho a un pariente que estudia medicina.
De pronto, el moribundo se incorpora sobre las almohadas y le dice al muchacho:
—Oiga, hijo, ¿usted cree en Dios?
—Claro que sí, padre. Yo creo.
—¿Y Dios es muy bueno, verdad? ¿Y nos perdona?
—Claro, padre Tobías, nos perdona.
—¿Y después de todo esto tan amargo, dizque hay una vida feliz?
—Yo sí creo, padre. Así me ha enseñado siempre usted.
—Mire, hijo, prosiguió el anciano, ese vaso de agua. ¿Usted por qué no me bautiza?
El muchacho, intuyendo la angustia del moribundo, levantó el vaso y mojó lentamente la frente sudorosa del sacerdote: «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo…».
El anciano se desmadejó sobre el lecho, para expirar enseguida.
Uno piensa que este sacerdote habría luchado toda su vida contra el mal. Se habría gastado en la era del Señor, enseñando, podando la viña y abonando el trigo. Pero tal vez nunca gozó de ser hijo de Dios.
Al comienzo de su vida pública, Jesús se acerca al precursor para pedirle el bautismo. El rito con el cual los discípulos de Juan iniciaban un cambio de vida. Entonces se escuchó una voz del cielos: «Este es mi Hijo amado».
Es cierto que el Señor no necesitaba convertirse, pero empezaba entonces una vida distinta. Dejaba en Nazaret a su madre María, el taller de artesano y los parientes, para ser un profeta andariego.
Los biblistas señalan también que, con aquel gesto, Jesús le daba al futuro bautismo de los cristianos un poder especial.
Pero conviene distinguir entre el rito durante el cual el sacerdote nos baña, declarando que pertenecemos a la Iglesia, y la experiencia interior. Hijos de Dios por creación, somos entonces reconocidos por el Padre del Cielo.
Si nos quedamos únicamente con el rito y un documento de poco nos servirá el bautismo. Pero un cristiano de verdad llena el corazón de alegría y la mente de confianza. Para él la vida y la muerte, el dolor y el pecado, el presente y el futuro se tasan con medidas muy distintas.
De otro lado, los sacramentos son como miniaturas de la paternidad de Dios. Aquello tan extraordinario, tan excelente, que no puede explicarse con palabras, se hace gesto, plegaria, signo en nuestros ritos.
Pero alguien pudiera sospechar que una fe así, de hijos muy amados por el Señor, nos llevaría a vivir descuidados, ante un Dios alcahuete. Todo lo contrario: el amor verdadero es más exigente que todos los códigos y leyes. Y según los sicólogos y los ascetas, el sentirnos amados alcanza cambios insospechables en cualquiera de nosotros.
Tal vez el padre Tobías se esforzó con angustia por no pecar. Tal vez a ratos amó al Señor. Pero no imaginó que ser cristiano es sentirse infinitamente amado por el Padre de los cielos. Y en su delirio final, querría empezar nuevamente el camino de Cristo.