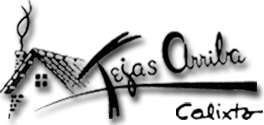Domingo de Pascua
1. Entrar, ver y creer
«Entonces Simón Pedro entró también al sepulcro. Vio y creyó». San Juan, cap. 20.
«Jesús en el sepulcro». Así titula Ernesto Renán el último capítulo de su «Vida de Cristo», afirmando además que una mujer alucinada le regaló al mundo «un Dios resucitado».
Pero nuestra fe en la resurrección del Señor se apoya en los relatos de los evangelistas. Simples como aquel de san Marcos. Detallados y sinceros como el de san Juan. Si estos amigos de Jesús hubieran pretendido engañarnos, lo habrían hecho con más técnica y artificio, ocultando las dudas de muchos testigos.
Los primeros cristianos no encontraron de inmediato la palabra que expresara este paso de Jesús, desde el sepulcro a la vida perdurable. En un comienzo hablaron de consumación, exaltación de Cristo, triunfo final, nueva vida del Señor. Habían conocido a Lázaro, quien regresó a su condición mortal. Pero entendieron que el Señor había resucitado a una dimensión distinta, al otro lado de la muerte.
San Juan transcribe su testimonio personal: El primer día de la semana varias mujeres le cuentan a Simón Pedro que el cuerpo del Señor ya no está en el sepulcro.
El apóstol y Juan se dirigen al huerto. Van corriendo, como el amor lo exige. El evangelista es más joven y por esta razón llega primero. Se asoma al sepulcro, mira las vendas en el suelo, pero no entra todavía. Aguarda al jefe de la Iglesia. Aunque ya es pública su dolorosa negación, Pedro no ha perdido la investidura. Al llegar, entra al sepulcro.
Contempla las vendas por el suelo y el sudario enrollado en un sitio aparte. Entonces Juan hace lo mismo, ve y cree.
El relato de Juan equivale a un acta notarial. Denota su emoción, pero a la vez indica una gran serenidad. Nos confiesa que en aquel momento creyó, como pidiendo excusas por no haber creído antes.
En esta página de exquisita sicología descubrimos un camino para aceptar la resurrección del Señor: Primero es necesario entrar. Y luego ver, antes de creer verdaderamente.
La fe supone que entremos en nuestro interior. He de saber quién soy. A dónde voy. Qué pretendo. He de asombrarme ante la maravilla de ser persona humana. Y esto nos empujará a ver el universo de una forma distinta.
Ver equivale entonces a descubrir la obra de Dios y cuanto Jesús ha realizado en la historia. Un conocimiento que se convierte en trampolín, desde el cual nos lanzamos. ¿Un paso en el vacío? No, en la confianza. Para entregar la propia vida en manos de ese Alguien amoroso y poderoso, al que llamamos Dios.
Creer es incluir definitivamente en nuestro inventario personal a Jesús muerto y resucitado. Entonces podremos entregarle toda nuestra vida, con su aventura de amor, con sus errores y dolores. Presentarle esos enigmas del porvenir y de la muerte.
Como en el verso de Rafael Hernández, cada uno de nosotros «con tres heridas viene: la de la vida, la del amor, la de la muerte». San Pablo nos dice: «Si Cristo no resucitó somos los más miserables de todos los hombres». Pero no hay lugar a esta miseria porque san Pedro escribe: «Con sus heridas hemos sido curados».
2. El derecho a morir
«Salieron Simón Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Asomándose Pedro vio las vendas en el suelo, pero no entró. Entró también el otro discípulo: Vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido la Escritura». San Juan, cap. 20.
Tradicionalmente la teología nos hablaba del deber de morir. Leemos en la carta a los Hebreos: «Está establecido que los hombres mueran una sola vez». Nos inclinamos sumisos ante esta ley y, aunque sin ánimos, incluimos en nuestra agenda, para una fecha incierta y distante, ese final obligatorio.
Pero la teología actual, que ha escuchado a la ciencia, prefiere hablarnos del derecho a morir. Cada uno de nosotros, en determinadas circunstancias, tiene derecho a dar ese paso definitivo, cómo un acto personal y consciente.
La medicina le servirá de enfermera, lo apoyará la, presencia de amigos y parientes, la antropología le mostrará la muerte cómo algo natural a la especie, la fe le dará fortaleza y le iluminará sus horizontes.
La muerte es un derecho hacia una transformación positiva. A una conquista, a un avance en el proceso de la vida.
De ahí deducimos que todos los valores adquiridos en la tierra: Amor de la familia, aprecio de los demás, arte, cultura, generosidad… no terminan de un golpe, sino que se transforman, adquieren otra insospechada dimensión.
Vivir es al fin y al cabo un intercambio de valores.
Nuestros antepasados negociaban oro y sal, a cambio de mantas y vasijas de barro.
Nosotros cambiamos salud por pan, y desvelos por un poco de paz y de justicia.
Pero hay gente que muere en la miseria: En absoluta carencia de valores. Es decir: Nada tiene para cambiar o permutar.
Otros mueren en una afortunada opulencia: Han conquistado metas, han realizado nobles ideales, han luchado, han amado. Sus días son aquellos que la Biblia llama «días colmados».
La muerte de Jesús es el modelo de una muerte vivida cómo un derecho.
Nadie le quita la vida. El la entrega. Su muerte es la inauguración de la Vida. De la vida de Dios que vence a la muerte.
Esta vida de Dios transforma definitivamente todos los variados y multiformes moldes humanos. Resucita al joven que muere en un accidente, al soldado inmolado por una causa ambigua, a la anciana que fallece de cáncer, a la niña mongólica que nunca pudo relacionarse con el mundo, al profesional que se va de improviso, a la madre de familia que no lamenta su partida, sino el dolor de sus hijos, a quien muere con el crucifijo entre las manos y a quien sucumbe odiando y matando.
Señor: ¿No es cierto que en todos ellos revive tu Pascua y renace la lumbre de este domingo de Resurrección?
3. Amenazados de resurrección
«En aquel primer día de la semana, salieron Simón y el otro discípulo camino del sepulcro. Y llegando al sepulcro, vieron y creyeron». San Juan, cap.20.
En un domingo luminoso, porque era Pascua, una anciana vendía sus flores a la sombra de una arcada de piedra. Sonreía gozosa, lo cual me hizo exclamar al instante: ¡Usted, señora, parece muy feliz!
— ¿Por qué no?, me respondió ella, si todo va muy bien.
Me extrañó su respuesta y le pregunté enseguida: ¿No tiene usted problemas?
— ¿Cree usted que a mi edad alguien no los tenga? Pero pienso en el día más trágico que ha tenido la humanidad, el viernes santo, y en lo que sucedió tres días después. Por eso cuando tengo un problema, sonrío, y espero el tercer día…
Esta historia se conecta, de manera espontánea, con un artículo de un periodista guatemalteco. Acosado por las dificultades y las penas, escribía: «Dicen que estoy amenazado de muerte. Tal vez sea. Pero estoy tranquilo. Porque si me matan, no me quitarán la vida. Me la llevaré conmigo, colgando sobre el hombro como un morral de pastor.
Desde muy niño, alguien sopló a mis oídos una verdad inconmovible, que es al mismo tiempo, una invitación a la eternidad: No teman a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden quitar la vida.
La vida —la verdadera vida— se ha fortalecido en mí cuando, a través del Padre Theilard, aprendí a leer el Evangelio. El proceso de la resurrección empieza con la primera arruga que nos sale en la cara; con la primera mancha de vejez que aparece en nuestras manos;
con la primera cana que sorprendemos en nuestra cabeza, un día cualquiera; con el primer suspiro de nostalgia por un mundo que se deslíe y se aleja, de pronto frente a nuestros ojos. Así empieza la resurrección, no eso tan incierto que algunos llaman «la otra vida», sino lo que es en realidad la Vida».
«Dicen que estoy amenazado de muerte. ¿Quién no lo está? Mas en todo esto hay un error conceptual. Ni yo, ni nadie, estamos amenazados de muerte. Estamos amenazados de vida, amenazados de esperanza, amenazados de amor».
La liturgia de hoy, con la luz, con el agua, el amanecer de un nuevo día y la figura inmensamente gozosa y gloriosa de Cristo Resucitado, nos lleva a descifrar el sentido de la vida y el sentido de la muerte corporal.
Para el cristiano, la muerte es el paso a la vida. El fracaso no es algo definitivo y fatal. La enfermedad es la cercanía de la resurrección, y la pena, agua regia que purifica el metal de la dicha.
Si nos tomáramos siempre el trabajo de esperar los tres días, como la anciana vendedora de flores, florecerá la esperanza cristiana sobre tantas angustias que nos desconciertan. Nuestra vida es el espacio diminuto de tres días, entre un viernes santo luctuoso y opaco y la mañana del primer día de la semana, de la Eternidad.
Conviene correr, como Simón y Juan, hasta el sepulcro. Porque las vendas dobladas aparte y el sepulcro vacío, nos prueban que el Señor, el Amigo, el Maestro y también nuestro destino y nuestro fin, están más allá de la sombra, más allá de la muerte.
— o o o —
Segundo domingo
1. Las exigencias de Tomás
«Tomás, uno de los Doce decía: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo». San Juan, cap. 20.
El amor a primera vista, aquella intuición repentina que simbolizamos con el flechazo de Cupido, no siempre lleva a una unión estable y placentera. Con frecuencia este ideal sólo se alcanza después de una ardua lucha. Luego de muchos ires y venires por el ciberespacio del amor.
Igual cosa sucede con la fe. La que perdura y da seguridad no es siempre la que brota de inmediato. Es aquella colmada de experiencias y tatuada quizás de cicatrices.
Nos lo enseña la historia de Tomás, uno de los Doce: Jesús se ha aparecido a sus amigos, en ausencia del apóstol. Cuando le aseguran que han visto al Señor, Tomás exige pruebas: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos. Si no meto mi mano en el costado, no lo creo».
Pero no sólo Tomás se resistió a creer. San Lucas nos cuenta que el testimonio de las mujeres, las primeras que vieron al Resucitado, a muchos «les pareció un delirio». San Mateo escribe que cuando Jesús se mostró en Galilea, algunos «le adoraron, pero otros dudaron». Y san Marcos añade que, estando los Once a la mesa, el Señor «les reprendió su incredulidad y dureza de corazón».
Una fe intelectual, equivalente a la aceptación en la mente de las verdades del Credo es relativamente fácil. Pero la fe que nos toca la vida, que nos compromete en un programa nuevo y exigente, nos asusta. Y por esto tratamos de esquivarla.
Suponemos que Tomas ya habría hecho sus planes, ante el fracaso del Maestro. Regresaría a la rutina de su pueblo y de su gente, ya sin motivos para aguardar otro Mesías. Volvería a vegetar en una fe ordinaria, bajo el yugo romano, para dormir luego la muerte en compañía de sus antepasados.
Pero de repente le dicen que Jesús ha resucitado y a Tomás se le viene el mundo encima. Habría que comenzar otra aventura, más desconocida y exigente. Lejos de los ciegos curados, los enfermos sanados, del pan y los pecados milagrosos. En adelante se le exigía una fe en los aires, más allá de la presencia física del Señor.
Eran lógicas las exigencias del apóstol. Y Jesús las acepta serenamente para confirmarlo en la fe. De nuevo en el cenáculo, el Señor invita a Tomás a tocar sus manos y sus pies, a meter la mano en su costado. El rostro del discípulo estaría desfigurado por el asombro. Le temblarían las manos. La voz se le ahogaría en la garganta.
El cuarto evangelista no cuenta si el apóstol se acercó a Jesús. Nos dice que solamente alcanzó a balbucir: «Señor mío y Dios mío». Una confesión de fe generosa y confiada. Jesús pronuncia entonces un elogio que nos alcanza también a nosotros: «Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Felices nosotros, si luchamos por unos valores permanentes, si construimos una familia honrada. Si contamos con El a todas horas, sin que le hayamos visto corporalmente.
2. Cicatrices
«Al anochecer de aquel día, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y les enseñó las manos y el costado». San Juan, cap. 20.
En la vida y aun más en el arte, son muy importantes los detalles. Ese pliegue de un manto, la comisura de unos labios, la luz que apenas se insinúa por encima del monte, consagran un cuadro.
El gesto de unas manos, las venas que brotan desde el mármol, la mirada que pudo expresarse en la piedra, inmortalizan una estatua.
Los disonantes realzan los arpegios, el contrapunto le da novedad a la frase musical, los matices logran efectos especiales de armonía y contraste.
El Señor también tiene en cuenta los detalles: Se escoge un nombre que quiere decir Salvador. Llama al apostolado a hombres experimentados en la pesca.
Cuando multiplica los panes, se preocupa de que no se pierdan las sobras.
Les enseña a los discípulos cómo saludar a los extraños: «Paz a esta casa».
En el huerto se detiene a curar al criado, herido por la espada de Pedro. Hace coincidir su muerte con la víspera de Pascua, cuando se inmolaba el cordero ritual. Es sepultado en un sepulcro prestado, donde ninguno había sido enterrado todavía. Y después de la resurrección, conserva las cicatrices de sus llagas.
Al llegar al cenáculo aquel primer domingo por la noche, les muestra a sus discípulos las manos y el costado.
No se avergüenza de sus cicatrices.
Las lleva cómo un recuerdo de su pasión, cómo un documento de identidad.
Jesús resucitado no es un fantasma, no es un advenedizo que se hace pasar por el Maestro. Es El mismo, nacido de María Virgen, el que padeció bajo Poncio Pilato.
Las capas geológicas enseñan en sus estratos la evolución milenaria que le dio consistencia a la tierra, fabricó los metales y preparó la cuna de la vida.
Los árboles conservan en su tronco las iniciales y los grabados que eternizan un amor, la historia en miniatura de una esperanza.
El marino ostenta sus tatuajes cómo testimonio de su valor y memoria indeleble de sus hazañas. Pero nosotros nos avergonzamos de nuestras cicatrices. Casi siempre las consideramos negativas.
Ellas son plenamente positivas: Las que nos deja el sufrimiento en el rostro y en el alma. Sin ellas valdríamos bien poco.
Son positivas las que nos dieron nuestras equivocaciones. Nos enseñan a pensar, acrecientan nuestra capacidad de búsqueda.
Son positivas las que nos grabaron los pecados. Nos vuelven más humanos, más misericordiosos, más capaces de comprender a los demás.
Son gloriosas las cicatrices de Jesús y también las propias, si nos ayudan a reconciliarnos con nuestra pequeñez, a aceptar con mansedumbre las limitaciones, a esperar con más confianza la acción de Cristo Resucitado en nuestra historia.
3. El arte de perdonar
«Entonces Jesús exhaló su aliento sobre los discípulos y le dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados». San Juan, cap. 20.
De arameo al griego. De allí al latín y luego a nuestros idiomas nacionales, ha pasado el envío que Jesús hizo a sus apóstoles después de la resurrección: «Como el Padre me envió así yo os envío a vosotros».
San Juan sitúa la escena al atardecer del día primero de la semana, estando los discípulos encerrados por miedo a los judíos.
Añade el evangelista que Jesús se presentó ante ellos y luego de saludarlos deseándoles paz, sopló sobre ellos. En las culturas orientales, el aliento significa comunicación de la fuerza personal de alguien. Jesús les entregó entones el poder de perdonar los pecados. Como quien dice: Conmigo podréis vencer el mal, y acercar a los hombres, para que Dios ejerza en ellos ese arte maravilloso del perdón.
Nosotros de pronto convertimos ese perdón del perdón de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, en un hecho jurídico. Y a la vez instantáneo. Se suspendería el castigo merecido por el pecador y nada más. Pero la reconciliación, a la cual Dios nos llama es algo más. Es un cambio interior, mediante un proceso lento que nos cambia.
Las palabras «Yo te perdono tus pecados» realizan lo que significan, ha afirmado la teología tradicional. Pero este hecho ha tenido su prehistoria, desde el momento en que alguien reconoció haberle fallado. Luego relacionamos con Dios este convencimiento. Y al instante deseamos que aquello no hubiera sucedido. La nostalgia nos invade el corazón y nos sentimos débiles hacia el porvenir.
Por todo ello verificamos la necesidad de una ayuda de lo alto.
«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». En esa frase del joven que derrochó su herencia, se inscribe todo arrepentimiento que tenga sabor cristiano.
El sacramento de la Reconciliación se ha transformado, a lo largo de la historia cristiana. En un comienzo todas las confesiones eran públicas. Pero recordemos que la Iglesia primitiva era un pequeño grupo, donde la mayoría vivía su fe a profundidad.
Sólo podría recibirse el sacramento una vez en la vida, ya que la teología de entonces los señalaba como única tabla de salvación para quienes hubieran pecaban. Por esto muchos apenas buscaban confesarse en la hora final.
La confesión frecuente comenzó en años posteriores, cuando los cristianos crecieron en número y decrecieron en calidad. Los monjes que evangelizaron el norte de Europa llevaron a los pueblos las costumbres de sus monasterios, donde el sacramento se celebraba con más frecuencia.
Pero comprendemos lo importante para un discípulo e Cristo no es confesarse con frecuencia, sino iniciar un camino progresivo de conversión. De lo contrario nos hallaríamos frente a un signo mágico que nos conmovería el sentimiento, pero en seguida se no nos dirá gran cosa.
Cabria aquí además un sentimiento filial hacia el Señor. No solamente nos persona, sino que nos da la seguridad del perdón por un signo visible. Creamos en Dios pero a la vez creámosle a El. Un día dijo: «Hágase la luz». Otro día, cuando volvemos a El, nos susurra: Hijo, yo te perdono.
— o o o —
Tercer domingo
1. Estar vivo por dentro
«Jesús se mostró en medio de sus discípulos y les dijo: Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa ellos creían ver un fantasma». San Lucas, cap. 24.
En cuanto a felicidades, afirma un autor que para conseguir la verdadera es necesario «estar vivo por dentro». Pero aquellos discípulos, encerrados en el cenáculo, morían de muchas muertes luego de la crucifixión del Señor. Los asediaban la soledad y el miedo.
El desconcierto y el fracaso les partían el alma.
San Lucas nos ha contado el episodio de aquellos caminantes que iban a Emaús. Los que reconocieron al Resucitado en la fracción del pan. En seguida nos narra que estando los Once a la mesa, el Maestro se presentó en medio de ellos, diciéndoles: Paz a vosotros. Pero ellos, llenos de miedo creían ver un fantasma.
Para convencerlos, Jesús los invita a mirar su manos y sus pies, condecorados por las cicatrices de los clavos. Los motiva a tocarlo. Aún más, les pide algo de comer y ellos le ofrecen un trozo de pescado.
Luego les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces la alegría les va llegando desde afuera a estos discípulos. Comienzan a entender su propia historia en una clave superior. Iluminan con la resurrección de Cristo todas sus amargas circunstancias.
En el mundo de hoy muchos creyentes han unido sus vidas a Jesús. Es verdad. Pero quizás únicamente a un Cristo sufriente, como un mecanismo de defensa. Faltaría que la resurrección del Señor llegara plenamente a su existencia, para hacerlos vivir desde dentro. Para alumbrar sus sombras y sus desconciertos con un Dios - Hombre que vence todos los miedos, porque ha triunfado de la muerte.
Los maestros de vida cristiana nos hablaron anteriormente de «la vida interior». Esa que anida en nuestro corazón y que se muestra de múltiples maneras. Sin ella, no se explica la caridad sencillamente heroica de muchos cristianos. Ni la fidelidad, a pesar de las crisis, ni la paz en medio de las pruebas. Tampoco se comprende que un pecador se sienta perdonado. Sin ella no entendemos por qué un hombre de fortuna relativiza todos sus bienes. Por qué alguien aguarda la muerte con ilusión serena. Sin Jesús Resucitado no hay razones para justificar la esperanza.
San Pablo llamó a esta virtud teologal con el diciente nombre de áncora. Porque ella amarra nuestra historia, zarandeada a cada momento, con la persona del Señor Jesús. Es cierto que todavía tenemos que completar en nosotros la pasión de Cristo, pero ya poseemos la vida futura que anhelamos.
El tiempo es nada más que una membrana opaca, que nos impide ahora poseer la dicha. Pero la podemos gozar a distancia, si continuamos vivos por dentro.
Cada tarde regresamos al hogar, cansados del trabajo y de la vida, cargados de angustias y temores. Volvemos al cenáculo de nuestra rutina, mientras afuera soplan vientos de duda y huracanes de muerte.
Es necesario entonces levantar los ojos, alargar nuestras manos, ofrecer al Señor Viviente de nuestra propia mesa. Así podremos sentir que El amarra todo lo nuestro a su triunfo sobre el pecado, el dolor y la muerte. Nuestra vida tendrá así otro sabor. Y una ilusión distinta.
2. El tercer día
«Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: Paz a vosotros. Ellos seguían atónitos. Pero él añadió: ¿Tenéis algo qué comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado». San Lucas, cap. 24.
La teología, con humilde insistencia, trata de averiguar cómo será nuestra vida más allá de la muerte. Pero nunca lo alcanza plenamente.
Apenas sí logra entregarnos datos aislados, rasgos borrosos, bocetos incoherentes sobre la vida del cielo.
La liturgia de los difuntos repite las lecturas de la Resurrección del Señor y luego resume toda esa maravilla de la vida eterna, en tres expresiones que todos sabemos de memoria: Paz, descanso eterno, luz perpetua.
Después de la Resurrección, Jesús permanece cuarenta días con sus discípulos. Es un Cristo distinto, pero no menos real.
Penetra en el Cenáculo estando las puertas cerradas. Pero en seguida pregunta a sus amigos: ¿Tenéis algo qué comer? Y comparte con ellos el pescado a las brasas.
Les dice a sus amigos: Palpadme y daos cuenta de que soy yo. Pero luego desaparece de su vista.
Continúa viviendo la historia con los suyos. En el camino de Emaús explica a sus compañeros de viaje las Escrituras y se deja reconocer en el partir el pan.
No es ajeno a las preocupaciones de aquellos a quienes ama. En la playa del Tiberíades se aparece, al amanecer y hace que las redes, hasta esa hora vacías, se llenen con ciento cincuenta y tres peces grandes.
Vive con sus discípulos, pero en otra dimensión, prolongando su vida anterior: Le ayuda a Pedro a borrar sus negaciones. Mira las cosas desde un ángulo distinto.
Ya no se reduce a los confines de Palestina. Envía a sus discípulos a predicar por todo el mundo.
Esta etapa del Señor sobre la tierra, nos permite entrever nuestra vida futura en el cielo.
Ante todo será una vida bajo el signo de la paz. Cristo en cada aparición llena a sus amigos de paz y de alegría.
A todos nos destruyen las guerras. No sólo las que arman unas naciones contra otras. También aquellas que resquebrajan nuestras comunidades, las que enfrentan entre sí a los miembros de una misma familia.
Cada día combaten en nuestro corazón, destrozándonos, el bien y el mal, la verdad y el error, lo presente y lo futuro, los valores aparentes y los reales.
Esa será una vida en 2compañía. Podremos amar y ser amados sin las trabas que ahora nos lo impiden, sin límites de tiempo, de espacio, de ignorancia y de pecado.
Será una vida libre. Porque ya la adhesión al Señor no exigirá preceptos ni normas, ni condicionamientos que defiendan nuestra opción.
En fin, será una vida feliz. Ahora en la tierra no logramos la felicidad sino por cuentagotas. La dicha está esparcida en cantidades infinitesimales en medio de dolores. Algo así cómo una chispa de oro que se esconde en una mole de basalto.
Jesús les había dicho: «El Mesías padecerá, pero al tercer día resucitará de entre los muertos».
Así pues, vivir en cristiano es mirar todas las cosas: El bien y el mal, la alegría, el dolor, la paz y la guerra, a la luz de ese tercer día.
3. Shalom
«Mientras los discípulos hablaban, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros». San Lucas, cap.24.
«Esta es mi paz», dijo el Señor. Y los siete colores del arco iris se curvaron sobre el horizonte. Pocos días antes había regresado hasta la diminuta ventana del arca, ya serena sobre un monte, una paloma con un ramo fresco de olivo.
La tierra comenzaba a gozar de la paz, mirando la placidez del mundo renacido.
Pero aún muchas gentes no han podido asimilar plenamente la paz. Por eso Cristo nos vuelve a decir hoy: La paz sea con vosotros. Así saludaba El, y así saludan todavía los judíos: Shalom. Una palabra suave y fuerte a la vez, como las manos de un amigo.
La Iglesia, además nos invita, en cada Eucaristía, a darnos el saludo de la paz, como un augurio de este don de Dios para cada uno de nosotros.
Sin embargo, «la paz no se encuentra, se construye». Se construye paso a paso, día a día, cuando respetamos los derechos inviolables de cada hombre.
Nuestros muchachos adornan su alcoba con afiches de paz. Pero, dentro de su alma, en las familias, en la universidad y en la fábrica, aún no existe una paz verdadera. Las naciones celebran tratados, realizan conferencias en la cumbre y hasta hacen guerra, para lograr la paz.
Pero esta no es el fruto de palabras, ni de alianzas efímeras, ni de afiches multicolores, ni de la autoridad de los hombres, ni del imperio de los fusiles: Es un regalo de Dios al hombre que decide convertirse en su corazón al bien y a la verdad.
¿Cómo se construye entonces la paz? Se construye en nosotros mismos cuando somos rectos, equitativos y honrados. Cuando desarrollamos nuestros talentos individuales y colaboramos en la promoción del hombre.
Se construye en nuestra relación con los demás, si vivimos en armonía dentro del hogar, si educamos a los hijos en el ejemplo, les brindamos amor y alegría. Los motivamos a la justicia.
Se hace siempre que luchamos para que cuantos trabajan a nuestro lado vivan en una forma acorde con su dignidad de seres humanos. Cuando valoramos sus esfuerzos y somos solidarios con ellos, en la creación de una sociedad más justa y fraterna.
Construimos la paz cuando comprendemos que hemos sido creados para vivir y trabajar en grupo, para formar comunidad.
Entonces, cada uno de nosotros se convierte en arquitecto de la paz y nuestra mano tendida hacia el otro repite con Cristo: ¡Shalom! La paz sea contigo, la paz sea con nosotros.
— o o o —
Cuarto domingo
1. El único pastor
«Dijo Jesús: Yo soy el buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí». San Juan, cap. 10.
En su «Elogio de los Oficios», Carlos Castro Saavedra nos quedó debiendo una alabanza para los pastores. Hubiera podido escribir que «ellos arropan los caminos y praderas con vellones de nieve, mientras le cuelgan a la brisa los arpegios de sus gaitas.
No conocen las horas matemáticas. Su tiempo es suave y continuo, como la piel de un recental. Son expertos en paciencia y mansedumbre, porque cultivan en el alma ternuras maternales para los corderitos recién nacidos y las ovejas díscolas».
Pero en los tiempos de Jesús, los pastores eran tenidos por seres despreciables y de mala reputación. En parte, la suciedad obligada de su tarea en regiones sin agua, en parte su vida errante y solitaria, les habían acarreado las desconfianza de todos.
Por esto el Señor se define como un pastor bueno. Le importan las ovejas y es capaz de dar la vida por ellas. Las conoce una a una, las llama por su nombre. Desea también llamar a otras ovejas que no son de su redil, para que formen un solo rebaño bajo un mismo pastor.
En esta descripción hay un rasgo que nos conmueve: El conoce a cada oveja por su nombre. Dios sabe mi historia personal, esa que llevo cosida sobre la piel del alma. Conoce de mis miedos y vacilaciones. Entre muchas, distingue mi voz cuando le pido auxilio. Y añade un autor:
«Yo sé que aunque me encontrase de noche, malherido, medio sepultado en la nieve, entre otros mil combatientes moribundos, mi perro vendría hacia mí, sin perdida de tiempo, sin confusión posible.
Yo sé también que en el último cabo del mundo, perdido entre la muchedumbre, el Señor me reconocería, llamándome por mi nombre, según las tiernas claves que guardamos en secreto».
La imagen de Jesús como pastor nos lleva a pensar en la comunidad creyente, donde muchos tienen el oficio de acompañarnos, guiándonos hacia verdes pastos y frescas aguas. Son ellos los ministros de la Iglesia, pero además los padres de familia, los educadores, los responsables de la sociedad civil.
Pero este pastoreo no se puede reducirse a las ovejas fieles, porque son numerosas las extraviadas. Sin embargo, los discípulos de Cristo nos limitamos, casi siempre, a una pastoral de conservación. Repetimos esquemas anteriores, centrados en un culto devocional y rutinario. Nuestras comunidades no anuncian, no convocan, no atraen. Sus recursos se agotan en mantener el orden establecido y las costumbres heredadas.
En cambio, el Evangelio nos enseñó desde su inicio a traspasar fronteras. Más allá de nuestra mirada y nuestra imaginación está «el hombre trágico en sus propios dramas, como nos dijo Paulo VI al clausurar el Vaticano II, el superhombre de ayer y de hoy, frágil y falso, egoísta y feroz. El hombre descontento de sí, que ríe y llora.
El hombre versátil, dispuesto a declamar cualquier papel. El hombre rígido que cultiva solamente la realidad científica. El que alaba los tiempos pasados y el que sueña en el porvenir». A todos ellos es urgente invitarlos a formar un solo rebaño, bajo el único Pastor.
2. Se cambian alegrías
«Dijo Jesús: Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y habrá un sólo rebaño y un solo Pastor». San Juan, cap. 10.
«Cambio mi vida -nos dice León de Greiff, poeta colombiano-, por lámparas viejas, por la escala de Jacob, por su plato de lentejas…». Nosotros también cambiamos nuestra vida, nuestro cansancio, por un trozo de dicha, por una onza de felicidad.
A veces lo logramos. Otras, regresamos vencidos, porque fue inútil nuestra empresa.
La juventud madruga cada día a conquistar felicidad.
Unos pretenden hallarla en territorios donde nunca crece. Solamente la encuentran quienes la buscan en el servicio a los demás.
Vemos hoy, con alegre sorpresa, cómo hay jóvenes que se orientan hacia la vocación sacerdotal, hacia la vida religiosa, hacia un trabajo laical comprometido con el Evangelio.
Cada vocación se distingue de las demás por los valores que promueve. Ser sacerdote, ser religiosa, es gastar la vida en la promoción de la fe y de la caridad.
Nos engrandece el acercarnos al hermano, sin esperar inmediata recompensa.
El sacerdote y la religiosa sirven a todos, especialmente a los más pobres, en forma desinteresada y generosa.
Su trabajo no toca solamente la periferia del hombre: Su salud, su vivienda, sus derechos, su economía, sus relaciones sociales, su ambiente físico.
Llega más allá, a su espíritu.
Trata de ayudarlo en lo más hondo de su ser y lo proyecta más allá de la muerte.
Cristo les dice a sus oyentes: «Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer». Por eso sigue llamando a quienes quieran ayudarlo.
Aquella joven que ya termina carrera, se asocia con unas religiosas que trabajan en un barrio pobre. Un muchacho sobresaliente en su universidad, busca de pronto una comunidad misionera.
A otros les llama la atención un servicio particular a la Iglesia: El sacerdocio diocesano, la ayuda a los enfermos, la enseñanza, la predicación, los medios de comunicación, la vida contemplativa.
A éstos les impresionan los barrios marginados de nuestras ciudades. Sufren en carne propia las injusticias sociales, se sienten llamados a evangelizar el mundo obrero, a llevar el mensaje a los grupos campesinos.
Dios continúa llamando. Un día invita a Andrés, a Pedro, a Felipe, a Natanael.
Hoy llama por nuestros pueblos y ciudades a Juan Carlos, a Luz Marina, a Santiago, a Cecilia, a Gabriel.
Quienes le siguen llevan a cabo, en forma inteligente y decidida, un admirable intercambio de alegrías. Entregan alegrías de todos conocidas, comunes y a veces demasiado pasajeras, a cambio de otras inefables, especiales y sobre todo, permanentes.
3. Esperanza, alegría de vísperas
«Yo soy el Buen Pastor… tengo además otras ovejas que no son de este redil; a esas las tengo que traer»… San Juan, cap.10.
Cuando el Papa Juan Pablo II iniciaba su ministerio pastoral, pudimos escuchar su voz firme y cálida, que decía a todos los jóvenes del mundo:
«Vosotros sois la esperanza de la humanidad. Vosotros sois la esperanza de la Iglesia. Vosotros sois, mi esperanza!».
Hoy podemos unir estas palabras con las del Evangelio: «Yo soy el Buen Pastor… y tengo además otras ovejas que no son de este redil; a esas las tengo que traer». En este domingo todas las comunidades católicas del mundo están orando y pensando en sus sacerdotes: Es la Jornada Mundial de las Vocaciones.
Ser sacerdote es emplear la vida en el servicio de los demás, en relación con la fe y los sacramentos.
Ser sacerdote no es una evasión, no es entregarse a un mito, a una utopía. Es ayudar al hombre a realizar su dimensión religiosa. Es vivir plenamente lo humano, iluminado por la luz de Cristo.
Yo he conocido sacerdotes felices. Su vida no es noticia, porque son modestos y callados y porque la paz no hace ruido ni golpea los teletipos de las agencias informativas. Encontraron su realización en el estudio de la palabra de Dios, en la enseñanza de la fe, en la administración de los sacramentos, en el servicio, sobre todo a los más necesitados.
He conocido sacerdotes entregados a la obra misionera de la Iglesia. También son felices. Han buscado aquellos grupos humanos en donde Cristo no ha sido anunciado. Renunciaron a una familia, a su patria, a sus propias costumbres, a su lengua,
pero hallaron otra familia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. He hablado con los misioneros, he escuchado sus historias y los he visto plenamente hombres y enteramente cristianos.
Ser sacerdote en el mundo de hoy vale la pena. Ojalá este mensaje llegue a muchos jóvenes: Bachilleres, universitarios, obreros, empleados, campesinos, soldados. Ojalá muchos sientan hoy en la posibilidad de servir a la Iglesia como ministros de los sacramentos y animadores de la fe.
Pensemos en nuestros sacerdotes. A veces están muy solos porque los seglares no entendemos su ministerio. Creemos que la Iglesia depende solamente de ellos y nos les ofrecemos nuestra colaboración. Sin embargo, ellos son sacerdotes para nosotros, y es cristiano demostrarles nuestro agradecimiento cariñoso.
¿Por qué no saludarlos hoy, aunque sea por teléfono? Cada familia tiene un párroco, o un sacerdote amigo, aquel que nos casó, aquel que ha bautizado a nuestros hijos, aquel a quien hemos acudido en nuestros problemas de hogar. ¿Por qué no hacerle comprender, este domingo, que agradecemos su servicio y su ministerio?
Ellos se han propuesto ser como el Buen Pastor. Ayudémoslos con nuestro afecto, nuestro respaldo y nuestra oración.
Recemos para que la esperanza de Juan Pablo II se cambie pronto en alegría y gozo. Para que muchos jóvenes entiendan la grandeza de la vida cristiana, la importancia del servicio sacerdotal, Para que la Iglesia abunde en buenos pastores al servicio de toda la humanidad.
— o o o —
Quinto domingo
1. Como la vid y los sarmientos
«Dijo Jesús: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada podéis hacer». San Juan, cap. 15.
La Biblia canta las excelencias del vino que alegra el corazón del hombre y junto al pan, significa prosperidad. Isaac, al bendecir a Jacob, le desea mucho trigo y abundante mosto. El vino nunca falta en la mesa judía y ni los pobres están dispensados de beber cuatro copas durante la cena pascual.
De otro lado la viña, símbolo del pueblo de Israel, le da ocasión a Cristo para presentarse a sus discípulos como la vid verdadera. Aquella que ha brotado de una buena cepa. La que da savia nueva a quienes permanezcan unidos a El.
En la antigüedad la vid se cultivaba con métodos distintos a los nuestros. Se la dejaba crecer hasta formar un árbol de numerosos sarmientos. Así entendemos la frase del profeta Miqueas: «Cada cual se sentará bajo su parra, sin que nadie le inquiete».
Jesús afirma que son muchas sus ramas, insistiendo a los discípulos en la necesidad de permanecer unidos a El. De lo contrario, como ramas inútiles, seremos arrojados al fuego.
Recordamos entonces que la palabra religión viene del verbo religar. Dios nos creó, pero luego nosotros nos unimos a El de una forma consciente y duradera. Es una unión existencial, que va más allá del conocimiento. Invade el corazón e inunda plenamente la vida. San Agustín en sus Confesiones nos dijo: «Dios es más íntimo a mí mismo que mi propia intimidad». Y el Maestro asegura: «Sin mí nada podéis hacer».
Con el Señor resucitado, dice un autor, se democratizó la salvación. Hasta entonces pocos habían gozado de Jesús.
Un reducido número había bebido su doctrina, había sentido la presencia de Dios sobre la tierra.
Pero a partir de Pentecostés todos los hombres, de cualquier color y raza, de toda lengua y tribu pueden experimentar al Salvador. Permaneciendo unidos a El, como los sarmientos a la vid.
Cuando san Pablo explica todo esto a los romanos, se vale de otro ejemplo campesino. El pueblo de Israel es un olivo, al cual le han desgajado algunas ramas, para que los gentiles sean injertados allí. Así, aunque árboles silvestres, participan de la raíz y la savia del olivo.
«San Manuel Bueno, Mártir» es un pequeño libro de Miguel de Unamuno. Cuenta de un párroco de aldea, cuyo martirio consistió en ejercer celosamente el ministerio, sin fe ninguna en la vida perdurable. Cada domingo, al recitar con su feligresía: «Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro», el sacerdote callaba discretamente, cediendo el paso al murmullo del pueblo.
Muere don Manuel en paz, pero sin esperanza, escribe Unamuno. Y en seguida «el obispo promueve su proceso de beatificación, comenzando a escribir su vida, una especie de manual del párroco perfecto».
Esta novela nos invita pensar: Mucha religiosidad exterior y aún buenas obras. Una imagen social aceptable. ¿Pero permanecemos unidos a la Vid?.
2. Como una llama al viento
«Dijo Jesús: Como el sarmiento no puede dar fruto de por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». San Juan, cap. l5.
El poeta Barba Jacob comparaba su vida con una llama al viento. Al final, después de muchas tempestades, su llama se extinguió. El Señor nos invita a permanecer en su amor. No es tarea fácil. Tantas veces lo hemos intentado…
Con frecuencia equivocamos el camino. No alcanzamos a cumplir todos los mandamientos.
Nos agobian las obligaciones del propio estado. Ser esposos perfectos es un ideal inalcanzable. La educación de los hijos rebasa nuestras capacidades: No se logra únicamente con buena voluntad. La Iglesia, a veces, no nos convence. Nos agota el cansancio. Los demás se olvidan de nosotros. Los problemas de la vida son múltiples e imprevisibles. Las enfermedades, las tentaciones, los desengaños.
¿Será posible permanecer en el amor del Señor?
Es bueno, pensamos, permanecer con Dios pero sólo de vez en cuando. Ser cristianos es agradable algunos días.
Conviene tener al Señor cómo un refugio para las situaciones desesperadas. Pero permanecer continuamente en su amor, estar injertados en El cómo los sarmientos a la vid, más parece una frase retórica o un ideal irrealizable.
Pero el Señor, al invitarnos a estar siempre con El, tiene en cuenta nuestra humana condición. Aquel día quizás iba de camino por entre los viñedos de su aldea.
El sabe que necesitamos ideales, pero que una igualdad perfecta entre la vida y los proyectos, es simplemente imposible.
Nos ve parecidos a los sarmientos: Primero una yema diminuta, luego un retoño tierno. Enseguida rama y más tarde sarmiento. A veces cubierto de hojas frescas, de flores y racimos, otras desnudo y retorcido bajo el sol, avergonzado en su pobreza.
Sin embargo, la savia trabaja a todas horas en silencio. Empuja la vida por los vasos del tallo, para preparar la vendimia. Y los viñedos sueñan con la fiesta de la uva y profetizan el mosto y el vino que alegra el corazón.
No alcanzamos a permanecer serenamente en Dios. Pero sí es posible no borrarle nunca de la memoria.
También es posible amarlo desde nuestra debilidad, desde nuestro pecado. Regresar a su casa cada tarde, aunque mañana muy temprano volvamos a abandonarlo.
Es posible decirle que lo amamos, aunque nuestras potencias inferiores permanezcan mudas o hagan señas diciendo lo contrario.
Vivimos en expectativa de perfección, y cuando comprobamos que nada ni nadie es perfecto, queremos arrojarlo todo por la borda.
Pero no. Es necesario aprender a vivir dentro de una real medianía, aunque deseando cada mañana ser mejores.
Conviene luchar por permanecer en el amor de Dios, trabajando humildemente por lograrlo.
Defendamos nuestra llama contra las tempestades. El Señor no permitirá que se extinga.
3. Para comprar un dromedario
«Dijo Jesús: Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante». San Juan, cap.15.
Un hombre deseaba comprar un dromedario. Para ello se dirigió al árabe que exhibía diversos animales, en las afueras de El Cairo. — Me gusta aquel dromedario, porque parece joven y fuerte, explicó el comprador. ¿Pero no tendría usted un dromedario sin joroba?
El árabe movió la cabeza hacia uno y otro lado, con una sonrisa burlona:
— O quiere usted un dromedario con joroba o no quiere hacer negocio conmigo, le respondió al fin, malhumorado.
Muchas veces nosotros le pedimos a la vida todas las ventajas, sin aportar ningún sacrificio de nuestra parte. En el colegio queremos avanzar todos los días, sin esforzarnos en el estudio. En los negocios ganar cada vez más, sin trabajar responsablemente. En la amistad que los demás nos acaten y nos estimen, sin ofrecer cariño de nuestro lado. En esta tierra, todas las cosas humanas tiene sus jorobas. Pero muchos seguimos suspirando por un mundo ideal que nunca ha existido.
Del mismo modo nos portamos con la Iglesia. Buscamos su ayuda pero no la entendemos como es: Divina y humana.
Cristo nos invita a permanecer en El, así como las ramas permanecen unidas a la vid. De lo contrario, no podremos dar fruto. ¿No hemos pensado que mantenernos unidos a Cristo es mantenernos unidos a la Iglesia? A esta Iglesia nuestra en continuo proceso de renovación.
A veces declaramos: Lo único que vale es el Evangelio. Para mí, nada significan las leyes, ni la jerarquía, ni las estructuras. Lo cual equivale a sostener que nada nos dice hoy la Iglesia.
Otras veces afirmamos: Me entiendo con Jesucristo, pero no admito dogmas, ni sacerdotes, ni tampoco ritos. Esto también es no aceptar la Iglesia.
Reflexionemos más despacio: ¿Todo es bueno en la Iglesia de hoy? No. Por esto Paulo VI nos amonestó para que los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los seglares, viviéramos en espíritu de constante conversión.
¿Todo es malo en la Iglesia? Tampoco. Afirmarlo llanamente sería simpleza y además injusticia. ¿Qué gana nuestra Iglesia si nos empeñamos en desacreditarla sistemáticamente? Un hijo bueno y fiel se complace en la bondad de su madre y pasa por alto sus defectos y limitaciones.
Permanecer en Cristo es permanecer como hijos fieles y adultos de la Iglesia, estudiar nuestra fe, dar testimonio de ella con nuestro ejemplo, aconsejar prudentemente, denunciar las fallas con mansedumbre cuando sea necesario, anunciando a la vez los posibles remedios. En la Iglesia está Cristo bajo los humildes accidentes del hombre contemporáneo.
La virtud de la esperanza nos dice que el desierto puede florecer, que la estéril se alegrará con su hijo, que la higuera dará frutos nuevamente y que los panes se multiplicarán para saciar el hambre de todos.
Basta apagar un poco el ruido que nos cerca, entornar los ojos con cariño y aguzar el oído amorosamente. Entre el agitado mundo del presente se escuchan, suaves y rumorosos, los pasos del Señor que camina con su Iglesia.
— o o o —
Sexto domingo
1. Amor de buena ley
«Dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros como yo os he amado». San Juan, cap. 15.
Vestida de guerrero con su yelmo y coraza, además de la espada y el escudo, alguien representó la caridad en un templo de Amiéns. Pero en Florencia, el Giotto la pintó como una dama que lleva un su manos un corazón y el cuerno de la abundancia para socorrer necesitados.
Valen las dos imágenes. Al fin y al cabo, como dice Cervantes, el amor y la guerra son una misma cosa.
Los cristianos, bajo el mandato de Jesús, nos preguntamos: ¿La caridad ha servir para derrotar injusticias, o únicamente para asistir dolores?
Identificamos al amor como la esencia del Evangelio. Y así tratamos en enseñarlo por todos los meridianos de la tierra. Con ánimo siempre renovado, pero con cierto pesimismo. Porque a estas alturas de la historia ¿qué resultados ha obtenido ese amor? Solamente lo vive plenamente una pequeña elite. ¿Será que ese mandato del Señor: «Amaos unos a otros como yo os he amado» es una de tantas utopías que iluminan fugazmente el planeta? ¿Cuándo logrará ser una herramienta que trasforme de veras nuestro mundo?
Es ambicioso el mandato de Jesús. Cualquiera de nosotros puede amar hasta llenar de alegría su propio corazón, hasta mejorar las condiciones de un prójimo. Alguien puede aventajar en amor a sus amigos. O conservar una familia, que los demás califican de ejemplar. Pero amar «como yo es amado» es algo que parece imposible. Porque las medidas de Cristo desbordan con exceso cualquiera de nuestros proyectos.
Sin embargo, ese amor que Jesús nos propone orienta a quienes deseamos vivir el Evangelio dentro de nuestras circunstancias.
Desde nuestro camino, asediado por los personales demonios, que nos empujan a tantas desviaciones.
San Pablo, al escribir a sus comunidades, pone siempre a Jesús como espejo de todo comportamiento. Cuando motiva el perdón entre los cristianos de Filipos, les recuerda cómo perdonó Cristo. Si les reprende su soberbia, alude al Señor que se abajó a nosotros. Al pedir ayuda a los corintios para los pobres de Jerusalén, les presenta al Maestro, despojado para enriquecernos. E insiste a los romanos que su hospitalidad imite la acogida que Cristo nos dispensa.
Son estas y otras más, las diversas modulaciones de un amor que nos acerca al ideal del Maestro.
En cada experiencia de amor el creyente descubre algo, o mejor encuentra a Alguien que le da vigor, rumbo y premio a su propio corazón. «En el fondo de toda ternura compartida, escribe un obispo español, en todo encuentro amistoso, en la solidaridad generosa, en el deseo último enraizado en la sexualidad humana, en el amor de los esposos, en el afecto entre padres e hijos, en la entraña de todo amor, ¿no está, de algún modo, el amor creador de Dios?».
Papini, poco antes de expirar, maltrecho y ciego, dictó a su secretaria esta frase: «A pesar de mi edad y mis males, siento una irreprimible necesidad de amar y ser amado». Sentía a la par de todo ser humano. Sólo que los cristianos procuramos amar, amar siempre, amar a pesar de los tropiezos, «como yo os he amado».
2. Un millón de amigos
«Vosotros sois mis amigos. Ya no os llamo siervos. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer». San Juan, cap. 15.
Roberto Carlos nos dice cantando que quisiera tener un millón de amigos. Deseo ambicioso, pero a la vez proyecto imposible. Es tan estrecho el corazón de un mortal, que apenas puede albergar cómodamente cuatro o cinco amigos verdaderos.
Quien asegure lo contrario, o se engaña, o recurre simplemente a una figura literaria.
El Señor explica cómo cada uno de nosotros está llamado a ser su amigo predilecto. No hay duda: El corazón de Dios tiene que ser mucho más amplio.
La Biblia, a través de sus páginas, explica la relación entre Dios y los hombres: Un trato de amistad. Nos lo enseña a través de comparaciones tomadas de la vida de un pueblo.
En un principio, Dios describe su alianza en términos copiados de la vida pastoril: «Yo soy un Pastor, vosotros sois mis ovejas». Esta comparación la hallamos en muchos lugares de la Biblia. Sin embargo tal relación no satisface. Es vertical. Insiste en nuestra inferioridad respecto a Dios.
Más adelante, el Señor se presenta cómo un rey y nos invita a ser sus vasallos. Allí somos seres racionales, pero se conserva una relación de dominio.
Después, en Ezequiel, Isaías, Amós y el Cantar de los Cantares, Dios describe su alianza cómo el amor del hombre y la mujer. Dios es esposo. La humanidad será su esposa. Avanzamos muchísimo: Se introduce en la fe un elemento nuevo: El amor. Pero recordemos que para la cultura oriental de aquellos tiempos, no valía mucho la mujer.
Llegamos al Nuevo Testamento.
Jesús anuncia una y otra vez, que Dios nos ama cómo un Padre. Nos lo dice en parábolas: El Hijo pródigo, la Oveja extraviada, la Dracma perdida… y descubrimos con asombro que somos hijos de Dios. Que nuestra importancia ante El es definitiva.
Sin embargo, no todos los padres de la tierra transmiten esta imagen de amor que el Señor pretende revelarnos.
De ahí que el Maestro introduce un nuevo elemento, para completar la relación padres e hijos: La amistad.
Así en este texto, Cristo les dice a sus discípulos: «Os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer».
Es difícil hallar una fe adulta que no haya sido precedida de una experiencia honda de amistad.
El Señor no acostumbra a revelarse directamente. Espera los acontecimientos, recoge las vivencias de nuestra historia, cómo materia prima para elaborar su imagen en nosotros.
No podremos entender a un Dios Amigo sino a través de aquellos que nos han tendido la mano en el camino. Que han comprendido nuestra angustia y han caminado a nuestro lado muchos kilómetros de búsqueda.
De ahí la importancia de vivir plenamente la amistad. De ahí la importancia de coleccionar tantos datos sobre Dios, que se encuentran esparcidos entre las actitudes de la gente
3. La escala del amor
«Dijo Jesús: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». San Juan, cap. 15.
Federico Mohs, un científico alemán, inventó una curiosa escala para medir la dureza de los minerales. Desde el talco, pasando por el yeso, hasta el diamante.
¿Habrá alguna manera de medir la resistencia del amor? Pudiera ser. Tal vez examinando todas sus expresiones.
En el capítulo XV, san Juan nos describe el ambiente en que Jesús se despedía de sus amigos. El Señor despedida. Por eso Cristo insiste en el tema de su permanencia entre nosotros. permanecer. El permanecerá en el mundo, si sus discípulos actuales y futuros «permanecen en su amor». Luego les dice que no son siervos sino amigos y al final les da la clave para detectar cuándo el amor ha llegado a su plenitud: Cuando es capaz de dar la vida por el amigo.
En otros lugares del Evangelio Cristo nos descubre, poco a poco, la escala del amor.
El primer grado es dar cosas a los demás. Un día, Jesús compadecido de la gente, multiplicó los panes para saciar su hambre.
El segundo, es dar de nuestro tiempo. Recordemos la visita de Nicodemo. El Señor dialogó con él hasta muy tarde y disipó todas sus dudas.
El tercer grado del amor es dar la vida por los amigos. Cuando se ve empeñada la propia el amor acostumbra ceder ante el miedo.
Pero Cristo sobrepasó la escala. Dio la vida, no sólo por sus amigos, sino también por sus enemigos. Esta máxima demostración de amor, nos la enseñó Jesús con su vida y con su sangre.
Entre nosotros se habla y se discute todos los días de amor y de amistad. Interiormente tenemos en gran aprecio estos valores. Pero muchas veces no llegamos a una vida honda de amor. Y sin embargo el cristianismo se identifica como una práctica sin reticencias del amor. Una amistad profunda con Dios y con el hombre, iluminada por el Evangelio.
Hagamos un recuento de las personas que amamos. Quizá no sean muy numerosas. ¿Pero cuál es nuestro estilo de amor? ¿Somos capaces de amar en libertad, sin oprimir al hermano, dejándolo crecer, buscando para él lo mejor? ¿O pedimos al otro que nos hipoteque definitivamente su vida, sus valores, para que nos produzcan intereses?
La amistad y el amor son la razón de ser de la existencia. Si hay tantas vidas marchitas y sin entusiasmo, ¿no será porque olvidamos amar o, por el contrario, nunca lo aprendimos?
La amistad irradia entusiasmo y alegría. Es una simbiosis por la cual las personas se comunican sus valores, su espíritu, su misterio. Las penas compartidas se dividen. Las alegrías se duplican.
Nos viene a la mente aquella canción de Roberto Carlos:
«Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada, me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas»
Para ser cristiano, vive el amor y la amistad dentro del hogar, y con los de fuera, en sinceridad, humildad y verdad. Llena el corazón de amigos, la memoria de nombres y ejercita cada día tu generosidad con todos.
— o o o —
Ascensión del Señor
1. Este cuerpo
«El Señor Jesús, después de hablarles a sus discípulos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios». San Marcos, cap. 16.
«Existen varias formas de volar: Como las mariposas. Como las golondrinas. Pero existe también otra manera: Uno lanza sus afanes e ilusiones hacia el infinito. De este modo, aunque el cuerpo se quede aquí en la tierra, podremos conquistar el firmamento.»
Así le explica Julieta, la cometa coqueta, a Julián su amigo y dueño, en un cuento de autor contemporáneo.
Este deseo de subir, de triunfar, de superarnos es parte inseparable del quehacer humano. Jamás nos resignamos a vivir pegados a la tierra, cuando desde la altura nos llama un ideal.
Comprendemos entonces el sentido que para un cristiano presenta la Ascensión del Señor. Un acontecimiento al cual San Marcos le dedica solamente dos líneas: «El Señor Jesús, después de hablarles a sus discípulos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios». San Lucas es más descriptivo, e integra en su relato tres verbos en pasiva sobre el Maestro: Fue levantado. Fue elevado al cielo, ante la mirada de sus discípulos. Fue llevado a lo alto.
El lenguaje, aún el de los testigos oculares, se queda corto frente a los sucedido. Se trata del regreso de Cristo hasta su Padre, llevando como trofeo de su victoria sobre el pecado y la muerte, esta carne nuestra santificada.
Se acusa al cristianismo de un miedo puritano frente al cuerpo. Quizás pudo ocurrir en ciertas épocas. Pero la verdadera fe comprende y ama al hombre con su materia y con su espíritu. Y al recitar el Credo, afirmamos que Jesús subió al cielo con su cuerpo y confesamos el dogma de la resurrección de la carne.
No basta entonces mantener limpia el alma, ignorando a su compañero de camino.
Jesús nos ha enseñado que él también - nuestra mitad más vulnerable - revestido de inmortalidad, participará del premio eterno.
Nos gustaría saber cómo serán nuestros cuerpos en la vida futura. pero los autores casi no abordan este campo. Les basta presentarnos a Jesús resucitado y decirnos que a ejemplo suyo, todos seremos transformados.
Estas verdades nos invitan a sentir nuestro cuerpo como un amigo fiel. Lo educaremos entonces para que no extravíe el camino. Lo adornaremos convenientemente, porque es la obra maestra de un artista extraordinario.
Brota de allí el aprecio y respeto hacia los cuerpos de nuestros hermanos, especialmente de aquellos maltratados por la enfermedad y la pobreza.
Para el hinduismo, quienes sufren pagan ahora las faltas de anterior existencia. Por lo tanto conviene respetar a distancia su proceso. Los cristianos entendemos el sufrimiento como un mal, que es necesario vencer con nuestro esfuerzo, aunque la muerte ha de llegar un día, irremediablemente. Pero Jesús ha dicho que ella es sólo una puerta, una aduana hacia otra vida mejor y perfecta.
San Jerónimo cuenta que sobre el monte de la Ascensión, conoció una basílica de forma circular, que tenía el techo abierto, para que las plegarias de los fieles pudieran subir hasta los cielos.
Por ese espacio ilimitado de la fe, lancemos nuestros afanes e ilusiones hacia el infinito. De este modo, llevándonos un cuerpo transformado, podremos conquistar el firmamento.
2. Con los ojos entreabiertos
«El Señor Jesús después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios». San Marcos, cap. 16.
Cuando muere algún personaje importante, todas sus cosas se silencian. Detrás sólo quedan sus hechos, sus ejemplos, su recuerdo, que el tiempo deteriora. Y la gratitud vacilante de unos pocos amigos.
En cambio, aunque los Evangelios consignan el sitio y hora de la muerte de Cristo, allí no terminan ni su gloria ni su existencia entre nosotros.
San Marcos, con enorme concisión, nos relata la ascensión del Señor: «Después de hablarles. Jesús subió a los cielos.»
Pero de allí no se siguieron silencio, distancia, aislamiento. Su grupo vive y transmite su mensaje.
Unos años más tarde, San Pablo les cuenta a los fieles de Corinto que «Jesús murió por nuestros pecados. Que fue sepultado cómo lo anunciaban las Escrituras. Que se apareció a Pedro, más tarde a los Doce y después a más de quinientos hermanos, la mayor parte de los cuales vive todavía. Luego se apareció a Santiago y a los apóstoles todos. Y en último término, también se me apareció a mí, que soy el último de los apóstoles».
De esta manera explica San Pablo la vida de Jesús, luego que desapareció visiblemente a nuestros ojos.
Conviene anotar que la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo encierran un sólo acontecimiento.
La catequesis nos lo explica en diversas etapas para poder comprenderlo mejor. Y quizás los apóstoles vivieron en el tiempo estos tres momentos, a la medida de su maduración en la fe.
Así lo hizo entender a Pablo y así lo hace con cada uno de nosotros.
Desde niños nuestra fe comenzó a identificarlo en el amor de nuestros padres.
Pero Jesús, al resucitar de entre los muertos, ya goza de la diestra del Padre y empieza a difundir su Espíritu entre los creyentes.
Lo conocimos en la escuela y en la parroquia, a través de la enseñanza cristiana.
En la juventud pudimos escoger entre El y otras formas de vida y de acercamiento a la historia.
Hoy podemos afirmar con San Juan que nosotros le hemos visto y oído. Que nuestras manos le palparon.
Porque El, aunque invisible, está siempre presente. Aunque murió, vive en su Iglesia. Aunque fue elevado a los cielos, su lugar es la tierra, donde sus amigos luchamos por anunciarlo. Donde sus hijos aguardan a diario su providencia. Donde su reino avanza cada día, a pesar del pecado y de la sombra.
Lo estamos esperando, pero a la vez lo tenemos con nosotros. Nos alienta su esperanza, pero su certeza nos confirma.
La fe nos mantiene con los ojos entreabiertos: Para distinguirlo en la penumbra. Para que su luz no nos abrase las pupilas
3. Necesitamos el éxtasis
«Jesús se apareció a los discípulos y después de enviarlos al mundo entero, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios». San Marcos, cap. 16.
En 1967, un cazador filipino descubrió al sur de Mindanao a los Tasaday. Se trataba, según los noticieros, de la tribu más primitivo conocida hasta entonces. El cazador les regaló a sus huéspedes diversos utensilios, que ellos nunca habían visto, los cuales fueron agradecidos con la rama de un árbol alucinógeno que, en castellano, se llama «betel». Y quien narra el suceso concluye: Podemos vivir mucho tiempo sin cuchillos, ni lanzas, ni arcos. Pero nunca sin éxtasis.
Venida del latín, esta palabra significa subir más allá de lo real y ordinario. Es cierto, nadie puede vivir sin esperanza de algo futuro y mejor. Por esta razón amamos, trabajamos, luchamos. Por esta razón creemos.
La fe cristiana es por lo tanto una invitación al éxtasis. Hacia allá nos empuja la virtud de la esperanza. ¿Quién no aspira a un lugar donde no haya muerte, ni luto, ni llanto, ni fatigas, como dice el Apocalipsis?
Cuando celebramos bien neutra liturgia no ensayamos un poco a ese éxtasis que sólo tendrá su plenitud después de la muerte.
Porque creer si esperar sería un ejercicio demasiado oneroso. Porque amar a Dios incluye, irremediablemente, una tendencia a gozar de su eterna compañía.
Los discípulos de Señor abandonaron muchas cosas para escuchar su palabra y ser testigos de sus milagros. Pero su generosidad no excluía algo más. El premio que el mismo Jesús ofreció muchas veces: «Todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna».
Sin embargo la pasión y muerte del Maestro había derrumbado la confianza en sus discípulos. La mayoría de ellos se escondieron, con excepción de Pedro que se arriesgó para protagonizar un doloroso espectáculo. Por esto la principal tarea del Maestro, luego de la resurrección consistió en reunir nuevamente al grupo para reconstruir su esperanza.
San Marcos nos cuenta que al final, el Señor se les apareció nuevamente y los envió a predicar por todo el mundo. Enseguida «ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios».
Otros evangelistas señalan que esto sucedió en Galilea, sobre la cumbre de un monte, que los biblistas no alcanzan a identificar. Lo cual no importa. Lo esencial fue que entonces Jesús ratificó ante el grupo, su condición de Mesías. Y los discípulos comprendieron aquello que les había dicho durante la cena de despedida: «Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde yo esté, estéis también vosotros».
Este hecho de la ascensión es el final de una asombrosa historia. «El Verbo se hizo carne», había escrito san Juan. Pero quien acampó entre nosotros era el mismo Dios. El que acampó entre nosotros era el mismo Dios. «El que camina sobre las alas del viento», como señala un salmo.
Ante Jesús que iba perdiendo entre las nubes, los discípulos se sintieron en éxtasis. Comprendieron desde el fondo del alma que, a pesar de la dureza del camino, de los guijarros que nos hieren a diario, nos aguarda un destino feliz más allá de los astros.
— o o o —
Domingo de Pentecostés
1. Igual que estar enamorado
«Al anochecer, el Señor Jesús se puso en medio de sus discípulos, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo». San Juan, cap. 20.
Rabano Mauro fue obispo de Maguncia, a comienzos del siglo IX y mereció, por su piedad y sabiduría, ser llamado «Maestro de toda Germania». De sus escritos la Iglesia ha conservado un himno litúrgico, embellecido luego con melodía gregoriana.
Aquel que comienza: «Veni Creator Spiritus», donde pedimos al Espíritu Santo que visite el entendimiento de sus fieles. Que inunde con su gracia los corazones que él mismo ha creado.
Cuando decimos Espíritu recogemos la tradición religiosa de pueblos muy antiguos. Los judíos llamaban ruah la fuerza creadora del Señor. Pero también el viento que agita las nubes y el hálito de la respiración. San Juan nos cuenta que Jesús exhaló su aliento sobre los discípulos, reunidos en el cenáculo y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Los griegos decían pneuma para significar esas mismas realidades. Y a nosotros, a través del latín, nos llegó la palabra spiritus, con la cual designamos la acción de Dios hacia el hombre. Y también la brisa y el soplo de sale desde el pecho.
Cuando el Señor se despide de sus amigos, les promete enviarles su Espíritu. En otras palabras, su fuerza, su compañía. Aunque sólo después de la Ascensión, ellos sintieron que ese Espíritu les llenaba la vida.
En la fiesta judía de Pentecostés, un viento fuerte sacudió la casa donde estaban reunidos. Y unas como lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. Se vieron entonces obligados a salir a la calle para compartir con todos su entusiasmo. Su experiencia viva de Jesús de Nazaret.
Ya el himno del Rabano Mauro nos dijo que el Espíritu de Dios visita las mentes de los fieles y llena con su gracia nuestros corazones. Esto les ocurrió a aquellos apóstoles temerosos, transformando plenamente su vida. Esto mismo nos sucede a los creyentes. El Espíritu de Jesús nos cambia desde dentro. Basta abrir los ojos y dilatar el corazón.
Pero no es fácil describir esta «presencia del Ausente», como la llama un teólogo. En algunos se manifiesta por una alegría serena y constante. Para otros es fuerza que les mueve a grandes proyectos. Para otros, capacidad de bondad a toda prueba, o de una sencillez desconcertante. En otros más, un amor extraordinario a los pobres. O una posibilidad continua de oración. O fidelidad a toda prueba y facilidad de perdón.
Cuantos hemos sentido alguna vez que Dios nos inunda, a pesar de nuestros pecados, podemos afirmar que esta experiencia llega siempre por el camino del amor. Sentir a Dios por dentro es igual a sentirnos vivamente enamorados, mientras todo lo demás pasa otro plano.
Entonces recordamos aquella canción de Perales: «Desde que te quiero me ha cambiado todo… He vuelto a ser futuro y horizonte… Desde que te quiero despertó la vida. Olvidé mi nombre y me hice todo tuyo… He vuelto del silencio a la palabra. He vuelto de la noche a la mañana. He cambiado mi rumbo desde que yo te quiero».
Tal vez Juan de la Cruz, de regreso a esta tierra, nos contaría hoy su experiencia con palabras semejantes.
2. Más fuerte que la muerte
«Dicho esto, exhaló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo». San Juan, cap. 20.
H oy la oración de la Iglesia sale en busca de nombres para invocar al Espíritu Santo. Le llama Luz, Padre de los Pobres, Consuelo, Huésped del alma, Descanso en la fatiga, Frescor, Paz, Riego, Calor, Limpieza.
Estas expresiones logran explicarnos algo de Dios. Pero, a veces también son palabras que ruedan en el vacío. Porque nuestro lenguaje, mucho más cuando se refiere al Creador, ilumina y opaca al mismo tiempo las ideas. Es vehículo del pensamiento y, en la misma medida, muralla que interrumpe la comunicación.
Y así, al final, nos quedamos cómo un niño que empuña una moneda, sin saber su valor. Cómo el amante con el nombre del amado escrito sobre una hoja blanca. Logramos una lejana definición de Dios y nada más.
Pero partamos de lo inicial que nos dice San Juan sobre el Señor: Dios es amor.
Recorremos entonces la historia del amor sobre la tierra. Medimos sus proezas. En todas ellas alienta el Espíritu de Dios.
Aún más: En nuestra historia personal, todo lo bueno y noble que guardamos tiene esa misma raíz.
Nuestra sinceridad, el amor de familia, ese implícito deseo de inocencia, la generosidad, la compasión, nuestros anhelos de ser más, el sentimiento de la propia dignidad, el recto sentido de la vida, el respeto al otro, la constancia…
Todo aquello que podemos anotar en nuestro haber, viene del Espíritu Santo, que influye diariamente en nosotros.
Aunque a veces nuestros defectos se oponen a la fuerza del Espíritu. Pero ese Dios Amor nunca descansa: Crea, ordena, orienta, proyecta, conquista, vence.
Qué positiva sería nuestra vida si acogiéramos plenamente los planes de Dios.
Dice un proverbio hindú que existen sobre la tierra diez cosas fuertes: «El hierro que taladra las montañas. Pero más fuerte es el fuego que funde los metales. Y más fuerte es el agua que vence al fuego. Y más fuerte que el agua son las nubes que se beben el agua. Y más fuerte que las nubes es el viento que juega con las nubes. Y todavía más fuerte es el hombre, que domina los vientos con la vela del mar. Pero más fuerte que el hombre es la embriaguez. Y más fuerte que la embriaguez es el sueño. Y más fuerte que el sueño es la pena que nos roba de los ojos el sueño. Y más fuerte que la pena es la muerte que pone fin a toda pena».
Hasta aquí el proverbio oriental. Pero la Biblia añade a la serie un undécimo elemento: El amor es más fuerte que la muerte.
Confiémonos al Espíritu Santo, al amor de Dios, más fuerte que todas las cosas del universo, nosotros, los que necesitamos con urgencia romper cadenas, derribar muros, vencer obstáculos, continuar llevando nuestra cruz, mantener encendida la esperanza.
3. Por el fuego y el viento
«Todos los apóstoles estaban juntos. De pronto se oyó un viento recio y aparecieron unas como llamaradas». Hechos, cap.2
Estaban juntos… Don Ramón de Campoamor, aterrado ante la soledad que padecemos, escribió: «Sin el amor que encanta, la soledad del ermitaño espanta; pero es más espantosa todavía, la soledad de dos en compañía».
Muchas veces, aún entre la gente, nos sentimos solos. Y esta soledad nos volvió resentidos, desconfiados, tercos, fríos en las relaciones con Dios, cobardes para el testimonio…
Todo esto lo sabía el Señor. Lo palpó y sufrió en sus apóstoles quienes, aún viviendo juntos, no se sentían hermanos, no entendían las escrituras, ni los signos de los tiempos y, como niños, se peleaban por los primeros puestos.
El Evangelio nos dice cómo Jesús les insistía que se amaran, que vivieran unidos, que permanecieran en El, que guardaran sus preceptos. Después de la Resurrección volvió sobre los mismos temas: Les hizo un resumen de su doctrina. Los examinó sobre el amor y la felicidad, cuando, junto al lago, llamó a Pedro a la reconciliación. Les entregó unos poderes inmensos, como perdonar los pecados. Les confió su Iglesia naciente, enviándolos a predicar a toda criatura.
Pero faltaba una fuerza especial capaz de cambiarles la mente y el corazón.
Los Hechos de los Apóstoles nos lo cuentan: Reunidos en Jerusalén, con María la Madre de Jesús, los discípulos oraban y se animaban fraternalmente. Un domingo muy temprano, vino sobre ellos el Espíritu Santo. La Iglesia desde los primeros siglos empleó este nombre.
Dios llegó como un viento y un fuego, para darles a entender que de ahí en adelante estaría de una manera nueva con su Iglesia: Como luz, como fuerza.
Movidos e iluminados, los apóstoles cambiaron desde ese día y la comunidad cristiana empezó a crecer y a difundirse. Movidos e iluminados por el Señor, tantos hombres y mujeres han realizado maravillas: Los mártires, los misioneros, los científicos de la teología, los líderes de la caridad y del desarrollo cristiano, los ignorados párrocos de aldea, las silenciosas madres de familia, los jóvenes comprometidos, los que rigen los pueblos con sentido de amor y libertad, los obreros que luchan por su dignidad con valores evangélicos.
Es la acción del Espíritu Santo que cambió sus vidas, les entregó sus dones: Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios.
Cada uno de nosotros ha recibido esa fuerza y esa luz, principalmente por los sacramentos. Por esto al creyente no le oprime el corazón aquella soledad del poeta español.
Hemos nacido para la comunidad, para la compañía, y la fuerza de Dios hace más profunda nuestra unión y más alegre nuestro compartir.
Podría comenzar desde hoy nuestro Pentecostés para alegrar a todos los de casa, a los amigos y vecinos, con el cariño cristiano que se vuelve saludo, sonrisa, consejo, perdón, alegría y paz. El mundo sería desde hoy más hermoso, porque «la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo están con todos nosotros».
— o o o —
Solemnidad de la
Santísima Trinidad
1. El asombro, antesala de la fe
«Jesús les dijo: Id y hace discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». San Mateo, cap. 28.
Cheptalel llaman a Dios los Kipsigis de Kenya. En su nombre el anciano bendice la comunidad, mientras agita al aire una cola de vaca disecada: «Que todos los habitantes de esta nación sean felices».
- «Felices», responden los presentes. - «Que todos nuestros niños tengan alimento suficiente». «Que a nuestras vacas nunca les falte la hierba»… La letanía prosigue, ratificada por la tribu, al repetir la última palabra. Y desde aquel desierto, sube hasta Dios la súplica confiada de estos hermanos.
Los cristianos bendecimos invocando las tres Divinas Personas. Nos lo enseñó Jesús al enviar a los apóstoles: «Id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo».
El día de nuestro Bautismo la Iglesia nos marcó en nombre de la Trinidad. Con su protección los padres desean bien sus hijos antes de despedirlos. Sin embargo, esa palabra puede sonar extraña entre el vocabulario técnico de nuestros días. ¿Por qué el Dios de los cristianos es una trinidad?
Hacia el siglo IV de nuestra era, la Iglesia empezó a explicar el Evangelio desde los moldes de la filosofía griega. No se apartó de la verdad, pero escondió el mensaje dentro de una cultura ya lejana.
Cuando el Señor dijo a sus discípulos que bautizaran en nombre de la Trinidad, les descubrió quien es Dios. Una revelación semejante a aquella de Yahvé a Moisés: «Yo soy el que soy». La cual nos ilumina la mente, pero que a la vez continúa ocultando el misterio.
Pensemos ahora en la corriente de Humboldt. Es una marejada que recorre de norte a sur la costa occidental de nuestro continente. Desde la fe cristiana, descubrimos que todo el universo se conmueve por las corrientes poderosas de amor que bullen en su entraña. Corrientes que llamamos personas: Dios Creador, Redentor y Santificador.
Moisés había descubierto que la historia estaba encinta del Creador y preguntaba:
«¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras, por medio de signos y prodigios?» Más que explicar quién era Yahvé, el profeta quería motivar el asombro del pueblo. Asombro que es un ingrediente de la fe. Y un infalible despertador de la plegaria.
Sin embargo, ante las fórmulas teológicas que la Iglesia propone, cada creyente resonará a su modo en relación con el Dios Uno y Trino.
Sor Isabel de la Trinidad, una carmelita francesa ya beata, ora desde su experiencia: «Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si ya estuviera en la eternidad». Y alguien, muy tocado de Dios, escribió al margen de su partida de Bautismo: «Trinidad Santa, dame que cada una de mis horas esté llena de Ti, como una vela que colmó la brisa para bogar hacia tu luz».
Otros no entenderemos muchas cosas, pero rezamos desde nuestro asombro: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
2. Bastará dejar libre el corazón
«Dijo Jesús: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». San Mateo, cap. 28.
La magia ha intentado dominar a Dios, arrebatarle sus poderes, colocarlo al servicio del hombre.No así la teología, que apoyándose en la Biblia, pretende explicarnos un poco sobre Dios, revelarnos lo que alcanza a comprender de la divinidad, contarnos las cosas que el Señor ha realizado en favor nuestro.
Para esto debe recurrir a palabras humanas. No tiene otro remedio. De lo contrario nada entenderíamos.
Nos dibuja un Dios parecido a nosotros. Le pinta cuerpo, rostro, manos y pies. Le atribuye cólera y risa, cansancio y alegría: «El Señor se sienta sobre el círculo de la tierra y reparte la paz y la justicia», escribe Isaías. «Tus manos, Señor, se plasmaron y formaron cómo se amasa el barro», dice Job. Y el salmista ruega a Dios que haga brillar su rostro sobre nosotros.
además la teología se vale de conceptos filosóficos. Nos habla de la naturaleza de Dios, de sus personas, de sus atributos. Pero Dios vive más allá de la filosofía.
Pide prestados términos a las matemáticas y llama a Dios Uno y Trino. Pero Dios no cabe en la ciencia matemática.
Nos habla un lenguaje de familia: Dios es Padre, es Hijo, es Amor, inspira, mueve, consuela. Pero el Señor se encuentra más allá de todo vocabulario.
¿Debemos pues descalificar la teología? De ninguna manera. Es sincero su esfuerzo. Aunque sólo alcanza aproximaciones, más que revelarnos el misterio.
Los teólogos podrían tener entonces muy presente el secreto del zorro, de El Principito: «Es muy simple: Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos».
En consecuencia Tomas de Kempis nos enseña a amar a la Trinidad, antes de aprender muchas cosas sobre ella.
Para lograr esta meta, bastará dejar libre el corazón. Separarlo poco a poco de los valores relativos que lo entusiasman provisionalmente. Explicarle despacio que en todas las cosas buenas, en las nobles acciones, en la hermosura que encontramos, de pronto, por las esquinas del mundo, el Señor ha dejado sus huellas.
Bastará explicarle a nuestro corazón que su sed de ternura, su ansia de compañía, su deseo de sincera intimidad, aunque a veces lo engañen, algún día lo podrán conducir hasta el altísimo.
Bastará motivar a nuestro inquieto corazón para que alguna vez se asome al infinito y desde el marco de las cosas visibles, se proyecte al amor de lo invisible.
3. ¡Sí, creemos!
«Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». San Mateo, cap. 28
Cuando Nerón incendió a Roma en el año 64, se culpó a los cristianos de este crimen y se les persiguió a muerte. Sin embargo, estos primeros fieles demostraron que estaban convencidos de la presencia del Señor en la comunidad cristiana. Tal era su fidelidad y testimonio. ¿Cómo entendemos nosotros a Dios? ¿Cuál es nuestro compromiso con El?
Quizá vemos a Dios como una fuerza que empuja el universo. O como una idea abstracta, que ha obsesionado al hombre en las diversas etapas de su evolución histórica. O como un juez, listo a todas horas para castigarnos.
Pero Dios no es así. Cristo en el Evangelio nos revela a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: Una comunidad de amor, un nosotros, una familia. Y en el Evangelio de San Juan encontramos repetidas veces la definición de Dios: Dios es amor.
Si nos grabáramos esto en el fondo del corazón y obráramos en consecuencia, seríamos cristianos verdaderos. ¿Acaso lo somos?
Decimos tener fe. Cuando nos preguntan si creemos en el misterio de Dios, si pensamos que El vive en nosotros, contestamos con firmeza: «Sí, creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.»
¿Pero esa fe cambia nuestra vida?¿ Nos lleva a vivir en forma diferente?
¿Se afectan nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra relación con los demás, porque creemos en un Dios Tres Personas? ¿O seguimos cultivando nuestra comodidad individualista e intranscendente? ¿En qué nos diferenciamos de aquél que «no cree en eso»?
Cuando nuestra fe es auténtica, puede transformar nuestra vida y volverla cristiana. Dios Padre vive en mí, cuando mis manos amasan con amor el pan, cuando mi corazón de artista revela la belleza escondida, cuando mis brazos fuertes siembran, cultivan y cosechan. Cuando mi palabra denuncia la injusticia y concientiza a mis hermanos, cuando mi entusiasmo motiva y mi alegría hace brotar la dicha.
Cuando como padre y educador ayudo al otro a ser persona… Yo soy creador con Dios mi Padre.
Dios Hijo vive en mí. Cuando tiendo mi mano al necesitado, redimo al pobre de su miseria, perdono las ofensas y brindo al otro esa «segunda oportunidad». Cuando enseño al que no sabe, liberándolo de su ignorancia, cuando me solidarizo con los que sufren por la justicia, cuando pongo mi vida toda al servicio de mis hermanos… Yo redimo con Jesucristo, mi Hermano.
Dios Espíritu Santo vive en mí. Cuando me inclino con ternura hacia el que pide amor, cuando comparto intensamente en la amistad, en la sorprendente aventura del noviazgo y en la plenitud del matrimonio. Cuando asumo con amor, paz y mansedumbre los múltiples quehaceres de una familia. Cuando construyo una sociedad nueva y vivo para la comunidad… Yo amo en el Espíritu de Dios.
Hoy es la fiesta de la Santísima Trinidad. Detrás de esa expresión, quizá desgastada por el tiempo, se esconde todo el misterio de Dios. Uno en esencia y Trino en Personas. De un Dios que nos envía hoy para hacer discípulos de todos los pueblos, creando con el Padre, redimiendo con el Hijo, y amando con el Espíritu Santo.
— o o o —
Solemnidad del
Corpus Christi
1. El pan de cada día
«Mientras comían Jesús tomó un pan, pronunció la bendición y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo». San Marcos, cap. 14.
Según Martín Lutero, aquel pan que pedimos en el Padrenuestro significaba todo lo necesario para un alemán del siglo XVI: comida, vestido, techo, fincas, salud, un matrimonio feliz, un gobierno justo. También clima benigno, ni muy frío ni demasiado cálido.
Los cristianos de hoy no seremos quizás tan ambiciosos. Pero sí le pedimos a Dios cada día el alimento. Y su alegría, su presencia, su fuerza. Todo aquello que la Eucaristía es y significa para un creyente. Y además el pan necesario para tantos hermanos que no lo tienen.
Durante la cena de despedida, Jesús nos entregó su Cuerpo y su Sangre: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Beban todos de esta copa, el cáliz de mi sangre. Hagan esto en mi memoria». La Iglesia primitiva comenzó a recordar al Señor, compartiendo fraternalmente el alimento y también un pan y una copa especiales, como nos cuenta el libro de Los Hechos.
Los primeros cristianos se reunían para escuchar la enseñanza de los Apóstoles. Alentaban la comunión fraterna. Celebraban frecuentemente la fracción del pan. Una expresión que se refiere a comer en compañía, pero además a la celebración eucarística. Y finalmente, como herederos de la piedad judía, aquellos discípulos dedicaban largos ratos a la oración comunitaria.
Esta Fracción del Pan también se tenía en Corinto, donde san Pablo advierte sobre ciertos abusos. Del mismo modo en Tróade y en otras muchas comunidades.
La Eucaristía es un signo que Cristo nos dejó de su presencia. Un signo vivo. No sólo un recuerdo.
Presencia más dinámica que una estatua en la plaza de una ciudad, la universidad que perpetúa la memoria de un prócer.
Este pan que compartimos en la celebración eucarística es también fuerza que nos reúne para celebrar la fe, devolviéndonos luego a la vida ordinaria. A sus cansancios y desconciertos. A sus alegrías y esperanzas.
Con una fe simple nos acercamos al Sacramento del Altar y descubrimos bajo unas formas ordinarias a Jesús resucitado. Está presente porque el amor no soporta lejanías. Pero también la Eucaristía es menú diario para tantas hambres que padecemos en la tierra.
Este pan y este vino son además una fuerte convocación a la fraternidad, si cuantos participamos en la Eucaristía saliéramos decididos a construir comunidades cristianas, vivas y contagiosas. La primera de ellas, nuestro hogar. Duelen allí tantas ofensas, silencios e incomprensiones. Golpean allí la ausencia de ternura y la falta de diálogo.
Pero el Evangelio nos prohíbe encerrarnos en un pequeño círculo. Con la fuerza de la Eucaristía es necesario abrazar la sociedad. Comenzando por la manzana que habitamos, el barrio, la vereda. ¿Será imposible construir una comunión de ideales, de mecanismos hacia la paz, de progreso en el respeto mutuo y en la transparencia?
Si presentamos la mano derecha para recibir el Cuerpo de Cristo, alarguemos la izquierda - la del corazón- para construir un mundo más justo. Nos duele el alma verificar tanta violencia. Casi estamos cansados de rogar al Señor de la Paz. Esa paz esquiva que, sin embargo, podemos tejer con pequeñas puntadas quienes comulgamos el Cuerpo del Señor.
2. Nuestro pan y nuestro vino
«Mientras comían, tomó Jesús el pan y les dijo: Este es mi cuerpo. Cogiendo una copa se la dio diciéndoles: Esta es mi sangre, sangre de la alianza». San Marcos, cap. 14.
Es justo reconocerle a la teología sus esfuerzos por presentarnos a Dios. En un principio inventó palabras nuevas para expresar lo inexpresable. Así llegaron a nuestros catecismos, procedentes del griego expresiones cómo basílica, Evangelio, carisma. O tomadas del latín: Penitencia, Trinidad, Bienaventuranza.
Para enseñarnos la Eucaristía, los teólogos usaron términos cómo sustancia, accidente, transubstanciación, presencia real, gracia sacramental…
Nuestra devoción se apoyó mucho tiempo sobre estos conceptos. Continúan siendo validos. Pero con el tiempo las ciencias humanas han avanzado y el hombre actual ya no piensa en esquemas medievales, sino dentro de una filosofía existencialista.
Por esto, sin devaluar enfoques anteriores, buscamos nuevos caminos para acercarnos a la Eucaristía. La fe nos dice que el Señor está allí presente. Con una presencia no desconectada de su presencia en el mundo.
El esta realmente en la Eucaristía. Pero a la vez estaba y sigue estando de múltiples formas con nosotros.
Pensamos en la estrategia del amor, en su capacidad de iniciativa. Una madre, un padre, un amigo, se hacen presentes de muchas maneras:
La carta, la llamada, el detalle, la dedicatoria de un libro, los saludos con algún viajero, el recuerdo continuo donde el otro vive cómo inquilino permanente.
Todo esto cuando el amigo está lejos. Cuando se hace presente, comer en compañía es parte indispensable en la celebración del amor.
Por eso Dios escoge el pan y el vino «fruto de la tierra y del trabajo del hombre», para significarnos su amor y su presencia. Por esto decimos en el lenguaje litúrgico: Este es el sacramento de nuestra fe.
Cuando acudimos a la Eucaristía nos comprometemos además a compartir con nuestros hermanos ese pan. No basta colocar sobre el altar «el fruto de la tierra y del trabajo del hombre».
Es preciso bajarlos del altar y hacerlos pan para el hambre de Etiopía, ayuda al barrio pobre, escuela para el que no sabe, salud, alimento, vivienda. Agua, luz, vías de comunicación.
De lo contrario nuestra Eucaristía sería una relación incompleta del hombre con Dios.
Sería reconocer a nuestro padre e ignorar a nuestros hermanos.
3. Recuerdos son amores
«Dijo Jesús: Yo soy el pan vivo bajado del cielo: Quien come de este pan vivirá para siempre». San Juan, cap. 6.
El amor contiene un ingrediente esencial que es el recuerdo. Sin el constante ejercicio de la memoria todo afecto se marchita y muere. Por esto el lenguaje de los enamorados repite mil veces: «No me olvides». Una expresión que busca apoyo en el regalo de la última cita.
También la fe, para avanzar, exige el recuerdo vivo del Señor. La fiesta de la Pascua volvía a grabar en las mentes judías que Yahvé los había liberado de Egipto. Y los profetas gastaban su voz, procurando que el pueblo no olvidara las hazañas de Dios a favor suyo.
Jesús, como buen judío, cada año celebraba la cena pascual. Y aquella noche de su despedida, él era el padre de familia que presidía la mesa, entre un grupo selecto de amigos.
Los evangelistas cuentan cómo el Señor alteró un poco el ritual tradicional. Presentó a sus discípulos un trozo de pan y una copa de vino, señalando que este sería el signo de una nueva alianza con quienes creyeran en él. Enseguida les ordenó repetir este gesto en su memoria.
Entonces los discípulos pudieron comprender mejor los largos discursos sobre el pan de vida, que Jesús había recitado anteriormente. El Señor había dicho que es necesario comer su Cuerpo y beber su Sangre, para alcanzar la resurrección y la dicha.
Las primeras comunidades cristianas se reunían el primer día de la semana, muy de madrugada, o al comenzar la noche. Un apóstol o el anciano del grupo, contaba de nuevo el relato de la despedida del Señor y repartía el pan y el vino entre los asistentes.
Esta asamblea comenzó a llamarse Eucaristía, lo cual significa acción de gracias. Y luego la nombraron memorial.
Todos sentían la presencia del Maestro resucitado que reanimaba su caminar en la fe. Hacían mención de quienes habían dado la vida por el Evangelio.
Rogaban por los ausentes y los viajeros. Se preocupaban de los enfermos y los encarcelados. Y, sobre el egoísmo y las tensiones de todo grupo humano, trataban de mantener un solo corazón y una sola alma. Nuestra Misa nació en esta Iglesia primitiva que conservaba fresco el recuerdo de Jesús resucitado.
Este gesto de compartir el pan y el vino es la mejor manera de hacer presente al Señor, en cada una de nuestras circunstancias. «Oh sagrado banquete, reza una antífona tradicional de la Iglesia, en el cual se come a Cristo. Allí recordamos con gratitud su pasión. La mente se nos llena de gracia y se nos da una prenda de la futura felicidad».
Es el recuerdo un esforzado caballero, que pretende desafiar el tiempo y el espacio. Pero bien conocemos su fragilidad. El viento de la vida lo golpea. Lo vencen los pesares. De allí que el hombre haya inventado los menhires, las estatuas, los libros de historia, las inscripciones en la piedra o el bronce. Para fortalecer y prolongar su existencia.
En buena hora nos dio Jesús su memorial. Para que seamos testigos de cuanto El ha hecho por amarnos. Para que recordemos esas pequeñas glorias que hemos conquistado, cuando correspondemos a su amor.